LOS “BAILES DE CAMPO”
- Charles Gutierré
- 21 may 2019
- 5 Min. de lectura

1920 - 1980
LOS “BAILES DE CAMPO”
Basado en un relato de Miguel Ángel De Plácido y un recuerdo de Francisco Jorge Peña
En la época de 1920 la mayor parte de la población vivía en el campo existiendo grupos o “colonias” según fueran arrendatarios de una u otra estancia. Así se mencionaba a “La Soledad”, “La Vuelta”, “La Estrella”, “La Rojera”, “La Beba”, “Cuatro esquinas”, “La Pampa”, “Roberto Cano”, “La Caldera”, “Sol de Mayo”, “Santa Felisa”, etc.
Una de las mayores ambiciones de los chacareros era lograr una escuela para que sus hijos aprendieran a leer y escribir, cosa que no todos los padres sabían. Conseguido el establecimiento educacional se formaba una comisión cooperadora y ésta, ante la necesidad de recaudar fondos, se las ingeniaba con rifas, “picnics” y... ¡bailes!
Esto último fue lo que más prosperó porque no solo era una fuente de ingresos, sino que también servía de entretenimiento a los jóvenes y a los que no lo eran tanto. Hay que tener en cuenta que en la ciudad solo había cinco o seis bailes por año (25 de mayo, 9 de julio, carnavales y fin de año) y para llegar allí había que recorrer unos cuantos kilómetros (podían ser 15 o 30) en sulky, por caminos de tierra y presentarse en el salón pulcramente vestido con traje, corbata y sombrero, como era de estilo. Esas dificultades que había que vencer para llegar a disfrutar de la danza, fue lo que impulsó a los colonos a organizar sus propios bailes.
Los miembros de cada cooperadora armaban con maderas y alambres algo así como el esqueleto de un galpón, que se mantenía en forma permanente. El día señalado para el baile lo cubrían con lonas que eran las mismas que los agricultores tenían para proteger a los granos cosechados. El piso era de tierra y se regaba muy bien durante la tarde. También en los intervalos aparecían los integrantes de la comisión, armados con regaderas equipadas con su correspondiente flor en la punta, y aplacaban la tierra. Desde ya, regar es todo un arte en sí mismo, porque no se puede dejar lugar sin mojar, pero no hay que pasar dos veces para no hacer un charco.
En estos bailes la iluminación se hacía con dos o tres “Petromax”, farol a kerosene que trabajaba mediante una pequeña bomba de mano con la que se le daba presión al tanque. El combustible salía gasificado en caliente por una mecha denominada “camisa” que se inflamaba produciendo una brillante luz. Con bastante frecuencia esta última se rompía dejando el lugar a oscuras y había que correr para reemplazarla. Pero daban buen rendimiento y con dos o tres de éstos se alumbraba un baile donde participaban treinta o cuarenta personas, que también podía ser un centenar, según el éxito del evento.
A estos encuentros casi todos llegaban en sulky y así se hacían las consabidas bromas de cambiar los caballos, o sacarles los tiros o dárselo vuelta. Algunos traviesos lo hacían cuando todo el mundo estaba entusiasmado con el baile. Entonces, las familias al salir a las dos o tres de la mañana -que a esta hora terminaban con mucho frío, sueño y cansancio-, se encontraban con la sorpresa de que tenían que empezar a armar su carruaje juntando las piezas. La única finalidad era hacer una broma, porque nadie robaba nada.
La música surgía de algún acordeón de chacarero aficionado o de tres o cuatro músicos contratados en la ciudad. El baño no existía como tal, a lo sumo el excusado de la escuelita, pero lo más utilizado eran los yuyales al aire libre.
En estos lugares rara vez había un policía, porque el orden lo mantenían los integrantes de la comisión que, de esa manera, se ahorraban de pagar un servicio ya que los agentes no eran provistos gratuitamente.
LA ANÉCDOTA
En la década de 1940 estos bailes se habían generalizado tanto que en casi todas las semanas había uno en zonas distintas y siempre aparecía algún pueblero para participar.
Así llegó un peluquero de sobrenombre “Lucho” que se caracterizaba por sus excentricidades. Había sido llevado por un par de amigos sin muchos deseos de su parte. Presumiendo que podía aburrirse se proveyó de un diario para leer.
Apenas entró a la carpa se puso en medio de la pista debajo de un farol, se concentró en la lectura e hizo caso omiso a lo que pasaba a su alrededor. Nadie, ni los amigos ni los miembros de la comisión lograron sacarlo de allí, porque alegaba que él era libre y había pagado su entrada pudiendo hacer por lo tanto lo que quería y su deseo era ese. La fiesta continuó con la gente bailando a su alrededor, pero lo que no pudieron hacer los amigos ni los directivos lo logró la tierra porque, cuando empezó a volar mucha, este personaje -que siempre fue muy higiénico- no aguantó y se retiró bastante enojado.
Basado en el relato de Miguel Ángel De Plácido que obra en las páginas 103 a 117 de su libro “El Monumento”, editado en el año 2002.
BARAJANDO RECUERDOS
Escribe: Francisco Jorge Peña
Los bailes se hacían en el campo y también en la ciudad y localidades como Carabelas y Rafael Obligado.
Eran muy famosos los de las zonas rurales de Las Polvaredas, Santa Felisa, Los Indios, La Rojera, 4 de noviembre, la Estrella, La Concepción, donde iban muchachos y chicas de Rojas y localidades vecinas. Para ello salían colectivos desde la plaza San Martín, mientras que los chacareros se movilizaban en sulkys y algunos pocos en automóviles, ya que en la década del 40 o 50 no todos tenían autos o camionetas. A los bailes se iba bien vestido con traje y corbata y zapatos bien lustrados. Las chicas iban acompañadas por la madre o algún familiar. Al principio de la década del 70 se puso en vigencia la ley Raggio, en el gobierno de facto de Onganía, con la que desalojaron a los chacareros que alquilaban produciéndose la consiguiente despoblación del campo.
Los bailes comenzaron a disminuir quedando hasta la década del 80 solo los famosos de La Rojera, para luego desaparecer como los restantes.
Los bailes en la ciudad de Rojas se realizaban los días 25 de diciembre y 1 de enero en el club Sportivo, donde se elegía a la Reina del Deporte. En el teatro Italia se realizaban los bailes en fechas patrias y el 4 de octubre la entrega de premios de la Vuelta de Rojas. Los bailes de carnaval se hacían en el club Rivadavia que eran muy famosos y también en el club Sportivo y sociales en el Centro Español.
El 2 de agosto se hacían los bailes en la localidad de Carabelas ya que es el día del pueblo y el 21 de junio lo mismo en Rafael Obligado.
Con la instalación de las confiterías bailables los bailes desaparecieron a principio de la década del 70. Cosas que el tiempo se llevo junto con nuestra juventud.
Francisco Jorge Peña Noviembre de 2011
FUENTE: http://www.historiasderojas.com.ar/index1.php?id=id00054
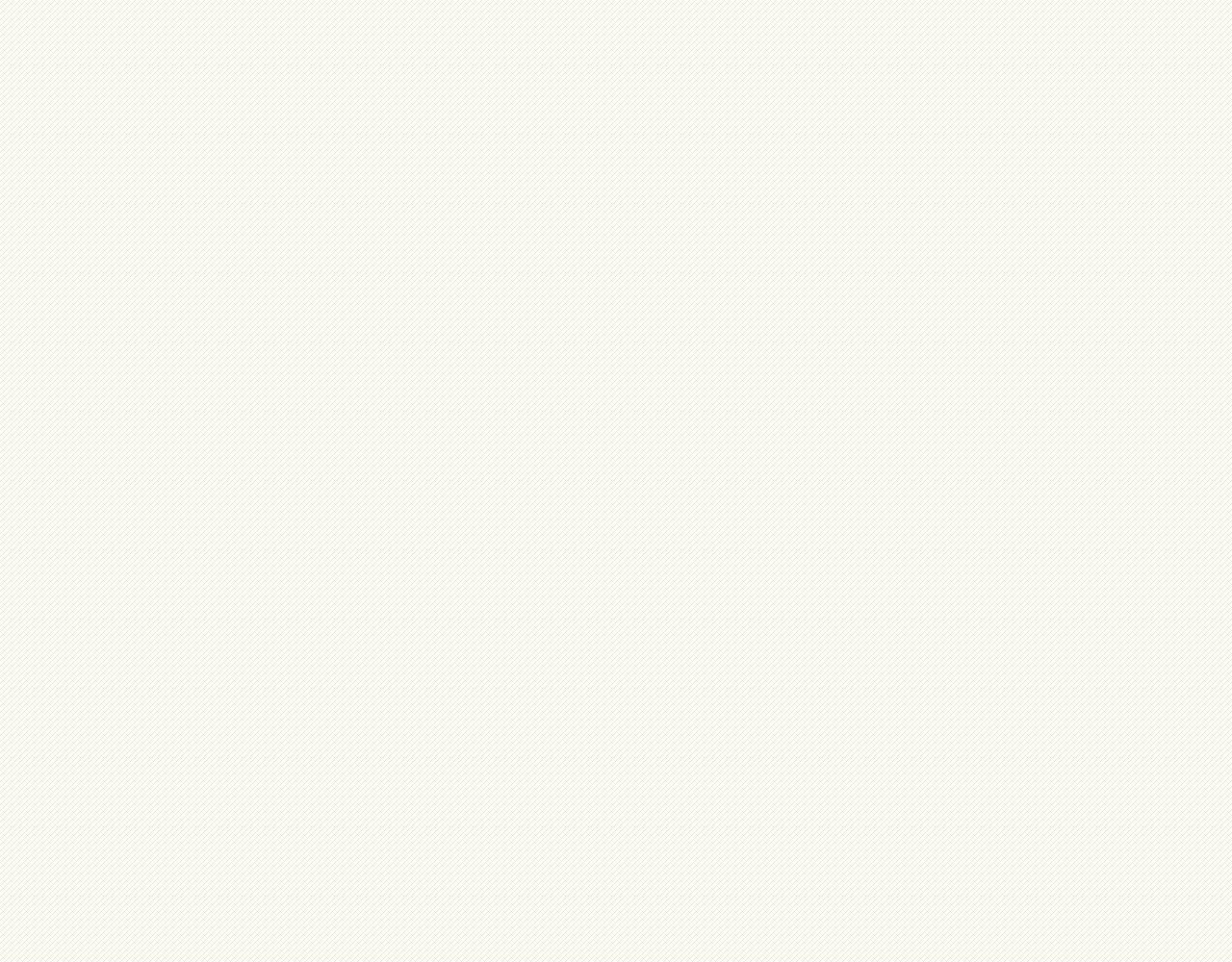









Comentarios