Historias pueblerinas
- Charles Gutierré
- 21 may 2019
- 7 Min. de lectura
De jueces, caciques y mujeres que no votan
Por María Cristina Velásquez el 18 julio, 2013
El que me contó esta historia me aseguró que nadie, absolutamente nadie, supo nunca en el pueblo qué fue lo que le pasó al cacique. También me aseguró que treinta años después de aquellos sucesos, todavía no había un solo perro en la comunidad.
I. Cualquier parecido con la realidad es realidad
Érase un pequeño pueblo dividido en dos barrios y por una barda de odio. Y es que antiguamente fueron dos pueblos separados y en tiempos coloniales los juntaron por capricho de unos curas y los obligaron a vivir juntos. Pero el tiempo pasó en un abrir y cerrar de siglos y se les olvidó de donde venían y algunos no sabían ya por qué se mataban. Un día llegaron unos bandidos a querer quitarles las tierras y ¡oh, maravilla!, se unieron los barrios, se abrazaron, se dijeron en la misma lengua que eran lo mismo, defendieron la tierra y se perdonaron. Entonces hicieron un pacto, en donde si al de un barrio le tocaba ser el jefe, al del otro barrio le tocaba ser el juez. Si a uno le tocaba la fiesta patronal, al otro la octava. Bajaban al río, rezaban para no morir. Pero una noche loca un compa de un barrio bebió más de la cuenta y se acordó de una historia que le contó su abuela de cuando hubo una matazón en el 39 y en medio de la borrachera el hombre sacó su rifle y mató a un paisano del otro barrio, dizque por ser descendiente de alguno de aquellos desgraciados. Para su mala suerte, el juez que era del barrio del muerto hizo justicia: emboscó al asesino en una bajada conocida como la Cruz Quemada.

Ese fue el inicio del pleito otra vez. Pero ya no como antes, sino que ahora toda la pelea era por el puesto del juez, pues tenía sus ventajas procurar justicia. El pacto terminó el día que mataron al juez. Lo curioso es que no se levantó la barda del odio, sino que los hombres se tatuaron las caras, se pusieron aretes y se miraron amenazadores. Lo raro es que el jefe preguntó en aquellos años: ¿Quién quiere ser el juez?, y resulta que todos levantaron la mano. Hay pueblos así, en los que la justicia vale mucho más de lo que uno cree.
II. Ningún parecido con la realidad coincide con nada
Érase una vez otro pueblo en el que pasó algo que antes no había pasado: cuando iban a nombrar al jefe, la votación emparejó a dos propuestos. Pero el pueblo no sabía de desempates ni tampoco de competencias, menos de peleas. No hubo poder humano que moviera a alguno de estos tigres enjaulados por su gente. Y el tiempo pasó y nadie gobernaba a aquellas bocas llenas de rabia y habladurías. No hubo fiesta de San Juan. Pero había un hombre respetado, uno sólo, el hombre más triste de ese pueblo. De joven encontró a una mujer y tuvieron un hijo que nació ciego. Destino de Dios. Vino el segundo hijo y también llegó en penumbras a un mundo de sol. Destino fatal.
Se jugó la suerte por un tercer hijo. Precavido, recorrió las salas de los hospitales de la capital y le aseguraron que ése sí vería el día y la noche. No fue así y el dolor se apoderó de aquella familia. Destino maldito. No tuvo más remedio que criar a un muchachito ajeno como si tuviera los ojos de los tres, mientras que el hombre se fue al norte a buscar dinero. Lo robaron en la frontera y su corazón enfermó. Era tanto su infortunio y su tristeza que cuando regresó al pueblo la asamblea lo trató como a un santo y le dieron a su cargo la tienda de abasto para que sacara de las ventas unos centavos. Y era muy respetado. Pero ahora que el pueblo estaba dividido alguien preguntó: ¿De qué lado estaría el hombre triste? ¿Por quién habría votado?

Corrían rumores y todo el mundo se olvidó de los candidatos y lo único que la gente quería saber era qué pensaba el hombre triste, el caracterizado. Unos y otros aseguraban que estaba de su lado, que su sabiduría les pertenecía. Entonces la asamblea, vuelta turba, lo fue a buscar a su casa pero él no supo qué decir. Una tarde fue a su milpa a refugiarse del acoso y lloró amargamente su destino: ahora por su culpa el pueblo estaba ciego de poder. Lo encontraron cerca del río, dicen que fue un ataque al corazón. Lo llevaron al pueblo, lo velaron en el Palacio Municipal y lo enterraron con el bastón de mando para que los guiara desde el más allá.
III. Más acá de la realidad
Era un cacique que solía sentarse en una mecedora de madera pintada con los colores de la bandera y que desde el balcón del palacio respiraba los aires de la Sierra Sur que le traían los recuerdos de su infancia, la leyenda del Señor de los Velos, la historia del viaje que hicieron los del pueblo para ver el primer carro que llegó en barco y los recuerdos de las dieciocho fiestas y los domingos de rastro. Todo quedó en el olvido el día que trazaron la carretera desde el puerto hasta la capital, sin pasar por su pueblo. Maldita sea la política, decía, pero él devolvería la gloria a su tierra: carros y carros cargados de madera en rollo bajaban hasta el valle, las ventas crecieron, puso una oficina en la capital y el gobernador lo llamó compadre. Pero tanta dicha cambió el día en que regresó un paisano que trabajó en los aserraderos de la Miduest en el Otro Lado.
Llegó para hacer su casa, cumplirle a su mujer, sacar a los muchachos adelante, pagar la mayordomía para la fiesta patronal de San Mateo y, por si fuera poco, traía una idea un poco loca: poner un aserradero para trabajar la madera del pueblo, una empresa entre todos. Error. El cacique se le plantó y le dijo que todo lo que veía hasta donde alcanzara su vista había dejado de ser comunal, que él tenía papeles y que la única empresa llevaba su nombre y apellido. El paisano se quedó pasmado. Le trajeron pan anisado y un té amargo para evitarle la diabetes. Pero ocurre que llegó el tiempo de la elección y al paisano lo propusieron para ser el jefe, pues a la gente le gustó escuchar eso de la empresa comunal. El cacique se puso fúrico, se quejó con su compadre en la capital y encabronado se sentó a esperar la asamblea en su mecedora tricolor.
Cuentan que en ésas llegó un perro y le meó el pantalón. Fue entonces cuando mandó matar a todos los perros del pueblo. Y fue entonces cuando a punta de miedos logró partir al pueblo en dos. Pero aun así, el paisano ganó la elección apoyado por los panaderos. Sólo que al año, literalmente, lo emboscaron. El cacique volvió a sentarse en la mecedora y los panaderos huyeron para fundar otro pueblo el mero día de San José. Pasó el tiempo y una mañana alguien viajó hasta la capital a ver al cacique. Lo dejaron pasar en medio del ruido de unas máquinas aserrando la madera y entró en una oficina, cerró la puerta, saludó con respeto y, sin decir ni una palabra, sacó su pistola y en un santiamén le disparó.
Luego volvió al pueblo y, con él, el olor al anís del pan. El que me contó esta historia me aseguró que nadie, absolutamente nadie, supo nunca en el pueblo qué fue lo que le pasó al cacique. También me aseguró que treinta años después de aquellos sucesos, todavía no había un solo perro en la comunidad. En la noche sin ladridos, intentando dormir en una cama sin colchón, me percaté de que la vieja casa tenía un tapanco de madera: entre cajas, cosas y sombras, asomada como un perro en un balcón, estaba la mismísima mecedora tricolor.

IV. No es mentira
La mujer podría ser la imagen de una campesina polaca bajo cuya falda duerme un niño con su tambor de hojalata, sólo que barnizada por una luz que parecía salir de sus ojos amarillos fundidos con el atardecer del valle. Sus cachetes rosados, pecosos, resecos; sus cabellos dorados, ya canos, mal trenzados; pero nada como sus monumentales piernas. El rumor pueblerino era que ningún hombre sería capaz de meterse entre esas piernas por temor a morir ahorcado. Toda ella era una especie de serpiente gigante de agua que traspasó un portal abierto en el universo para caer en estas tierras y hacer sentir con su mirada que una lengua viperina va directo a los ojos de quien la mira. En realidad era una más de las blondas herencias de un devoto de San Andrés, cuyos críos, un pueblo entero, quedó atrapado en la cosecha eterna de la raza morena.
Así que ataviada con un tradicional vestido floreado en seda poliéster de color rosa, plisado en tablas anchas y cortado a la altura de la rodilla, trajo a la mesa un platón repleto de huevos cocidos, muchas tortillas, chile y sal para desayunar. Sobre su delantal de motitas y encaje blanco una medallita del Apóstol, ahí cerca del corazón justo en donde las malas lenguas decían que guardaba la fusca porque tanto bulto no podían ser sus tetas, pero lo eran. Parió un multitud entre hombres y mujeres y a todos los crió, incluyendo a su marido, hasta que los cuervos levantaron el vuelo a un lugar llamado Maderas. Le quedaron dos hijas y le dejaron dos nietas de la misma edad que las hijas y entre las cinco sembraban y movían kilómetros de manguera para regar los cultivos y las milpas del otro lado del cerro.
En las ruinas de lo que fue la casa de sus suegros la cannabis crecía vigorosa y protegida. Ella era la curandera, la partera y la mensajera de las demás, emisaria del silencio, de la vergüenza y la soledad. Y como los hombres escaseaban y los que regresaban para la elección se volvían a ir si no salían nombrados, ella era la consejera municipal. Ya no supe cómo preguntarle, así que mejor me llené de huevos y me quedé con las ganas de saber. De regreso, el chofer del colectivo me preguntó que a qué había ido hasta allá, le dije que a conocer a las mujeres y él me respondió: Pobres, están muy jodidas, ni siquiera las dejan votar. ®
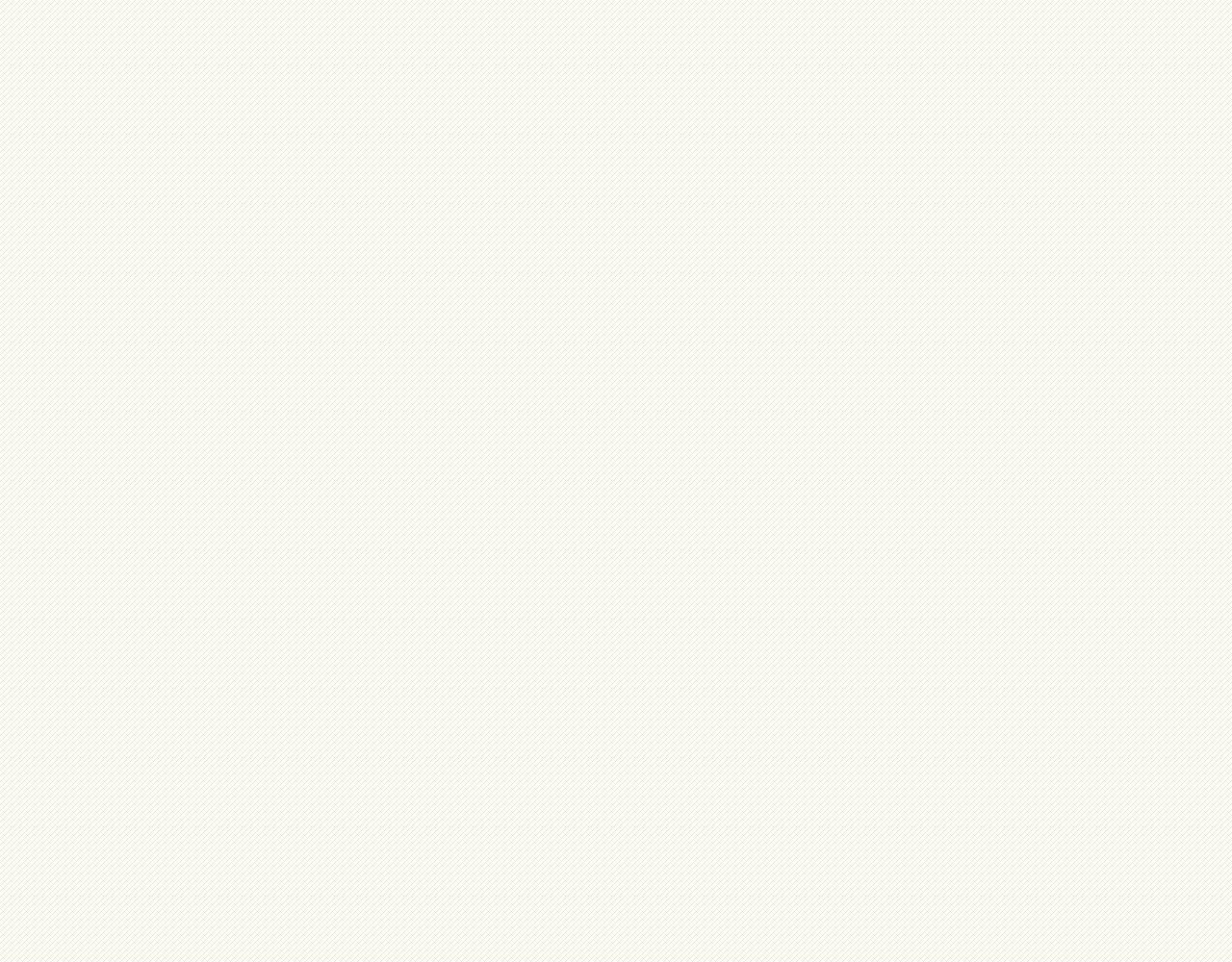









Comentarios