Breve historia de unas navidades pueblerinas
- Charles Gutierré
- 21 may 2019
- 11 Min. de lectura

Siento que la vida me fue concedida en préstamo, solo por un tiempo. Y que debo devolverla, con altos intereses, si no le doy un buen uso. Quizás por ese motivo, o por que algunos amigos me incluyen, en broma, dentro de un estereotipo de judíos que festejan “todas las fiestas”, argumentando que representa una forma frívola de disfrutar el ocio, sea éste merecido, o no. La breve reseña que sigue, pretende relatar como han sido los festejos de las navidades en mi familia, incluyendo sus orígenes y viñetas barriales. El propósito es conformar la crónica pueblerina que desconocieron y no pueden comprender, aquellos amigos bromistas, sin ánimo de satisfacerlos. Allá ellos. Y aquí yo.
Terminaba el año 1927, cuando mis padres, inmigrantes judíos sefardíes, viviendo en el interior de la Argentina, hablaban ladino aún. Dicha lengua es viva, y constituye una variación del español del medioevo, utilizada por los judíos de ese origen, que se mantuvo intacta en el tiempo, pese a que la Santa Inquisición los obligara a convertirse, con la única opción de ser expulsados para evitar una suerte peor que la muerte. Y emigraron hacia destinos exóticos, dejándolo todo. Mi padre, Alberto, más de cuatrocientos años después que sucediera aquello, eligió Corrientes por ser una ciudad argentina, rica en tradiciones y llena de calidez de su gente.
Pretendía echar raíces, luego de escapar junto a sus seis hermanos mayores, de las muy crueles persecuciones del Imperio Otomano, en Turquía, en vísperas de la primera guerra mundial. Era la búsqueda interminable de un lugar de paz, para arraigarse, trabajar, formar una familia y crecer. Lo importante fue que encontró a mi madre, Sara, que recorrió idéntico camino, huyendo de los mismos horrores, salvo que viajó acompañada por sus padres y algunos de sus hermanos, teniendo ella ocho años. El destino los reunió en esa tierra que los adoptara, se enamoraron, y contrajeron matrimonio. Fue en Corrientes, un feliz día veinticinco de diciembre. La familia y la colectividad israelita latina, de cuya asociación mi padre fuera socio fundador, festejaron el acontecimiento con la energía de su juventud y espíritu de aventuras. Los acompañaron gran cantidad de amigos, entre nativos, sirio libaneses, griegos y otros, encontrados durante sus años de adaptación.
Habían enterrado en la tierra, el ancla que echaran en esa aldea bulliciosa situada a la vera del Río Paraná. Consolidaron así su voluntad de dejar atrás el traumático y eterno éxodo, y el dolor acumulado por tantos hogares abandonados por sus ancestros, aún sabiendo que esa decisión los privaría, para siempre, de la oportunidad de volver a encontrar a sus padres, hermanos y solares natales. Los jóvenes esposos, al elegir la fecha, estaban lejos de pensar en la Navidad, dedicados exclusivamente a vivir. Cuando concluía el siguiente año, fueron bendecidos con el nacimiento de una niña, Catalina, en noviembre. Ese mismo año, 1928, trajo la ocasión de celebrar el primer aniversario de sus bodas, el veinticinco de diciembre. Nómadas como eran, por su movilidad como inmigrantes, mi padre buscaba trabajos inexistentes entonces, agregando su imaginación al tiempo sumado al tiempo de transportarse a caballo, en carro, o remando sobre alguna canoa, para sortear algún arroyo.
En tanto, crecía la familia, cuando nació una nueva mujer, Matilde, en mayo de 1930. Los festejos de cada aniversario de casamiento, los tomaban, por ello, en casas diferentes, por necesidad, convidando a los parientes más cercanos, no obstante, con lo poco que tenían, distribuyéndolo con generosidad. Esa tierra los había recibido y amparado, y así agradecían. Nació el primer hijo varón, tercero entre los hermanos, por casualidad, también el veinticinco de diciembre de 1932, duplicando el motivo del festejo en esa fecha. Lo llamaron Salomón, cual era el nombre del padre de mi padre.Cuando corría 1942, la historia comenzó a ordenarse en mi memoria, comprendiendo recién sus giros cambiantes. Años antes, había hecho mi aparición, cancelando la serie de cuatro hermanos, recibido como el benjamín de la familia. Tenía yo seis años; edad suficiente para grabar cada suceso.
Percibí con interés ese veinticuatro de diciembre por la noche, en la primera de las dos casas alquiladas por mi padre en el Barrio de La Cruz, cuando se organizó la recordación festiva de sendos eventos familiares, y algo más, que sumaríamos. En casas vecinas, las familias Ledesma, Faisal, Vargas, Barrios, Contreras y Gotusso, celebraban la Nochebuena, recordando el nacimiento del Niño Jesús. Y los frentes de sus casas, resplandecían exhibiendo sus creaciones del pesebre santo. En nuestra vivienda, de reducido espacio interior y amplio patio con árboles frutales, los jóvenes esposos de origen judío, ya naturalizados argentinos, dejaron de ser llamados rusos o turcos, para ser incorporados abiertamente como amigos, cuando recibieron con alegría a aquellos vecinos, que los visitaran para saludarlos.
Mi madre, Sara o Sarina, según quien la llamara, inauguró una costumbre que mantuvo hasta el momento de su muerte. Se sentaba frente a nuestra puerta de calle, en su sillón basculante con asiento y respaldo de esterilla, disfrutando la brisa nocturna y el cielo azul de Corrientes, para fumar su único cigarrillo del día. Comenzó a presidir, sin proponérselo, una audiencia que se transformó en permanente, formada por las vecinas, a veces acompañadas por sus hijas e hijos. Los amigos de las casas linderas y los ubicados en la vereda de enfrente, apreciaron en esa mujer menuda y discreta, su mano abierta espontánea, pronta para sacarlos del apuro diario, proporcionando huevos, azúcar, arroz u otras vituallas, para convidarlos por la noche con muestras de sus habilidades culinarias. Era común verla trajinar ― nunca con urgencias ― sirviendo platillos con dulce de naranja agria o de cáscaras de sandía, acompañados por jarras con refresco de semillas de melón, ciruela, o limonada simplemente.
Y también, según las fechas, empanaditas de queso y jandraia (pasta con berenjenas como elemento principal). Y bollos de queso, acelga, o jandraia nuevamente. Cuando se celebraba alguna otra fiesta judía o familiar, agregaba a esos convites, delicadezas orientales cuyas recetas servían de tema para amenizar las excitantes charlas vecinales. Así corrían los trabados, piñonates, rejas, polvorones, y porciones del baclavá de las mil hojas, relleno con nueces y frutas secas molidas, regadas con capas de miel, deleitando los paladares visitantes y prolongando su permanencia en la puerta. Los chicos, nos agregábamos curiosos, para degustar esas dulzuras, e integrarnos al ambiente propicio para fomentar amistades. Mi padre ya trabajaba en la casa, o hacía corretajes, siendo apreciado por verlo tan trabajador como los vecinos.
Conocía lugares inhóspitos del interior de Corrientes, Chaco y Formosa, por que le había tocado recorrerlos, tratando de ganarse el pan durante los años duros de la depresión, comprando y vendiendo lo que hubiera. Sorprendía su dominio del idioma guaraní, siendo frecuente escucharlo discutir amablemente en esa lengua, regateando los precios de los artículos, ofertados diariamente por las vendedoras ambulantes de mazamorra, chipá mbocá o empanadas, que ofrecían puerta por puerta, llevándolos dentro de sus canastos, sobre la cabeza, apoyados sobre un rodete de paño.
Volviendo a la Nochebuena, cada año, cuando se festejaba el aniversario de casamiento de mis padres y el cumpleaños de mi hermano varón, nos reuníamos la noche anterior alrededor de una mesa ampliada, donde no faltaba ningún familiar. Se hizo costumbre, que los amigos más apreciados y queridos, sin llamar a la puerta ― como era usual en el barrio y la época ― se consideraran invitados e integraran espontáneamente para compartir el festejo, que lo incorporaban como una prolongación de sus propias fiestas de Nochebuena y Navidad.
Así comenzamos a tomarlo también en nuestra casa, reuniéndonos con amigos de todas las edades, sin distinción de etnias, religiones, o pensamientos políticos. Esa amistad tenía como valor principal la generosidad y espontaneidad. Las fiestas se repitieron en nuestra siguiente casa, en la vereda del frente de la misma calle La Rioja, a la que nos cambiáramos pocos años después, distante escasos metros de la anterior, más amplia y confortable, con solo un limonero y una parra de uva chinche como únicos frutales. La familia progresaba. Así fueron sucediéndose las historias anuales, con sendas celebraciones de Nochebuena, incorporadas y unidas al aniversario de casamiento de nuestros padres y el cumpleaños de Salomón. La presencia de amigos potenciaba la común alegría, sumándose a la mesa, sin importar las circunstancias ocasionales,encontrando siempre predisposición para disfrutar no solo la Nochebuena, sino también, cualquier otra fiesta que nos vinculara.
Nuestra casa era una contradicción: tenía metzuzá en la puerta, como todas las viviendas judías, albergando un rollo con el texto en hebreo de un pasaje del Deuteronomio, que tocábamos suavemente con los dedos, para luego besarlos antes de ingresar al interior. Y además, se festejaba la Navidad, haciéndola propia, incorporándola como una fiesta familiar y de nuestros amigos, vecinos del barrio. Fluía la concurrencia, cada cual aportando sus propios alimentos, bebidas y presentes, para agrandar la mesa y disfrutarla. Pasada la medianoche, finalizaba la jornada festiva, con un brindis, iniciándose luego la dispersión de los jóvenes, rumbo a los bailes que se efectuaban en otras casas o clubes. La nuestra, pasó a convertirse un lugar de reunión de vecinos del barrio, que no solo concurrían en esa fecha emblemática, sino también, cada vez que Sarina sacaba su sillón y recibía a sus vecinas amigas.
Los chicos, nos sentábamos en el umbral, orgullosos por ser aceptados en la rueda, tratando de interpretar los comentarios que cruzaban, aunque a veces resultaran incomprensibles. Así, nos ganábamos el derecho a algún vaso de refresco y dulces varios que se repartieran. Ningún año se dejó de celebrar la fiesta del veinticuatro de diciembre por la noche, para recibir el nuevo día, y saludarnos por las fechas familiares, con la presencia infaltable de los vecinos, siempre alegres y comunicativos. Ni siquiera cuando murió nuestro padre, y tuvo que reacomodarse el ritual, pasando a ocupar la cabecera de la mesa familiar, el primogénito varón, nuestro hermano Salomón. Mi madre no se dejó arredrar por la pérdida del único compañero que conoció en su vida Lo lloraba en silencio, mientras delegaba en sus hijos varones, ya mayores, la misión de perpetuar la tradición, sumando ahora a todos los sobrinos y nietos bulliciosos, cuidados por sus niñeras.
Así fue que sin que hubiera palabras de por medio, asumí la responsabilidad de organizar los festejos de Nochebuena, en la casa alquilada por mi padre, que terminara adquiriéndola yo, al elegir mi madre continuar a mi lado. Salomón, se encargaba de festejar en su casa la celebración del Año Nuevo. La ciudad se había agrandado y las costumbres eran más sobrias. Solo los vecinos más queridos y amigos íntimos, seguían concurriendo a mi casa. En el entretanto, ya casado con Teresa de Jesús, Teresita, o Negra, como siempre la llamé, nos instalamos en la vieja casa, reciclada y ampliada para contener a nuestros hijos, que además de sumarse, reclamaban su espacio.
Siguió igualmente la tradición nunca interrumpida, volviendo a festejarse en una casa más grande, con fondo, para que corrieran los chicos y sus amigos. Más que nunca, siguió dándose la coexistencia de la metzuzá con el arbolito de Navidad, que Teresita armaba el ocho de diciembre, para desarmarlo conforme a la tradición, el día de Reyes, ayudada por Sara y Graciela, mis hijas mayores. Sobrinos, con toda su descendencia multiplicada, sumados a los propios, esperaban ansiosos sus regalos y golosinas, con chocolates envueltos en papel rojo con la figura de Papá Noel y conejos navideños, con el mismo empaque.
Después de la medianoche se mudaban hacia el parque, tirando cohetes y lanzando cañitas voladoras, pese a nuestras recomendaciones por tanto disparo suelto, que podría caer por desgracia en la parte no cubierta. La celebración navideña tomó nuevo impulso, mientras mi madre iba cumpliendo años y los cuatro hermanos, que habíamos formado familia mucho antes, fuimos creciendo y aprendiendo las cosas nuevas traídas por los hijos.
Ellos concurrían, aportando su impronta juvenil, hasta que concluido el festejo central, se sumaban en sesión trasnoche los matrimonios amigos de todos, y los compañeros de los chicos, ya no tan chicos, en nuestra familia feliz. Años después, se fue David, uno de mis cuñados, enlutando a mi hermana Matilde, sus hijos y nietos, una dinastía que habían construido en Formosa, para seguir aportando sus frutos a las ramificaciones compartidas en Corrientes. La celebración no se interrumpió, pasando a ser muy vasta, cuando decidimos mudarnos a nuestro hogar actual, en el Barrio Cambá Cuá, donde siguieron concurriendo los chicos grandes y sobrinos ya casados, con sus hijos.
La preparación de la fiesta significaba prever una presencia de cuarenta personas, como mínimo, pero había espacio suficiente para contenerlos. Graciela, exhibiendo habilidades gastronómicas aprendidas de Teresita y su abuela, ayudaba a preparar los platos y ordenar la mesa, junto con Sara, ambas diligentes. Cada familia amiga seguía asistiendo, aportando sendas botellas de bebidas u obsequios, destinados al arbolito, que luego eran repartidos con besos y abrazos, durando las reuniones hasta la madrugada, sin que nadie atinara a retirarse. Inclusive cuando mi madre, Sarina, se fracturó la cadera, ya viejita, y tuvo impedimentos para subir escaleras.
Decidimos efectuar el festejo en el escritorio, que es mi lugar de reclusión para escribir estos recuerdos, por encontrarse en el nivel de sus aposentos. No permitía que interrumpiéramos la tradición, y nosotros no aceptábamos continuarla sin su presencia. Hasta que se nos fue una noche de junio. La lloramos mucho, por ella y por todas aquellas cuitas familiares no saldadas, teniendo siempre presente aquel pasado que era nuestra historia presente. Que nunca más sería como antes. Y también por aquellas cosas que no dijimos nunca, por las que no habíamos llorado lo suficiente. El vacío que dejara, hizo que se quebrara nuestra contención.
Años más tarde, ocurrió la muerte de mi hermano Salomón, nacido aquel lejano veinticinco de diciembre y a quien sus amigos más cercanos lo rebautizaran festivamente, como Salomón del Corazón de Jesús, por su fecha de nacimiento. Nos llenó de congoja. Y creímos que habíamos perdido el rumbo. Salomón era pródigo en hacer favores. Digno hijo de sus padres, era solidario, trabajador y creativo; con un amor por la vida que ninguno de los que sobrevivimos alcanzaríamos a reemplazar. Su ausencia cubrió con un manto de dolor insoportable a Cuca, mi cuñada, sus hijos, nietos y a todos nosotros, sintiéndolo presente, impactados por la realidad de no tenerlo más, físicamente. Pensé en bajar los brazos. Pero sería lo último que él hubiera querido. Néstor y Sara, mi hija mayor que heredara el nombre de mi madre, nos demostraron que la vida continúa y que siempre hay tiempo y motivos para regocijarnos con nuevas alegrías, tal como fueron tantas en su casamiento, opacado interiormente por el recuerdo de aquella reciente y lamentable pérdida.
Siguiendo los pasos de Salomón, se fue pocos años después, mi sobrino y ahijado, Alberto. Por esa juventud que se perdía, y haberme confiado él, su anhelo de emular al padre, lo lloré en silencio. No se pueden cambiar los designios de Dios. La Navidad se siguió festejando en casa. Dejó de ser la fiesta que fuera para quienes la conocimos como chicos curiosos, y ahora peinábamos canas. Dos nuevas generaciones inyectaron motivación para seguirla, deseando repetir aquellas vivencias. No están ya mis padres, ni su aniversario de casamiento. Tampoco mi hermano y su cumpleaños.
Ni David, ni Alberto. Muchas muertes para extrañar. Martín, mi hijo menor, me reemplazó en la grata tarea de recibir y atender a nuestros familiares, en la medida que arribaban. Graciela y Sara ayudaban a Teresita, descargándola de parte de su tarea en la cocina y decoración de la mesa. Quedaba la cariñosa decisión de reunirnos, para seguir abrazándonos y darnos besos a medianoche.
Quienes quedamos, vemos sonrientes, como nuestros hijos comienzan a vivir sus propias experiencias. Pasada las doce, sin duda alguna, vendrán para sumar su alegría, sus amigos y los amigos de ellos. Y más adelante, serán los hijos de nuestros hijos. Ya ha nacido Serena, mi primera nieta, que es hermosa. Espero que se sumen otros de distintas vertientes. En este instante, solitario y tranquilo, sentado en mi sillón favorito de la sala de estar, veo las luces todavía tenues, a través del cristal de mi copa de vino. Estoy vaciándola, deleitando el paladar, en tanto continúo cruzando llamadas telefónicas de ida y vuelta, cambiando saludos con los buenos amigos distantes.
Desfilan ante mis ojos, las imágenes alegres de aquellos que alguna vez estuvieron y ahora no. Que nunca olvidaremos. Y levanto mi copa, parodiando la gracia inolvidable de mi hermano. Brindo por aquellos que me dieron la vida. Que me enseñaran a disfrutarla y compartirla. Y también por nuestros hijos y nieta, a quienes les toca forjar un futuro y sus propias leyendas. Esta noche es Nochebuena. Y mañana será Navidad.

Samuel Bernardo Mendez
Ingeniero en Construcciones (UNLP); ex profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNNE; ex Presidente de INVICO; ex empresario de la construcción; Actualmente, Gerente General de una empresa consultora en Córdoba.
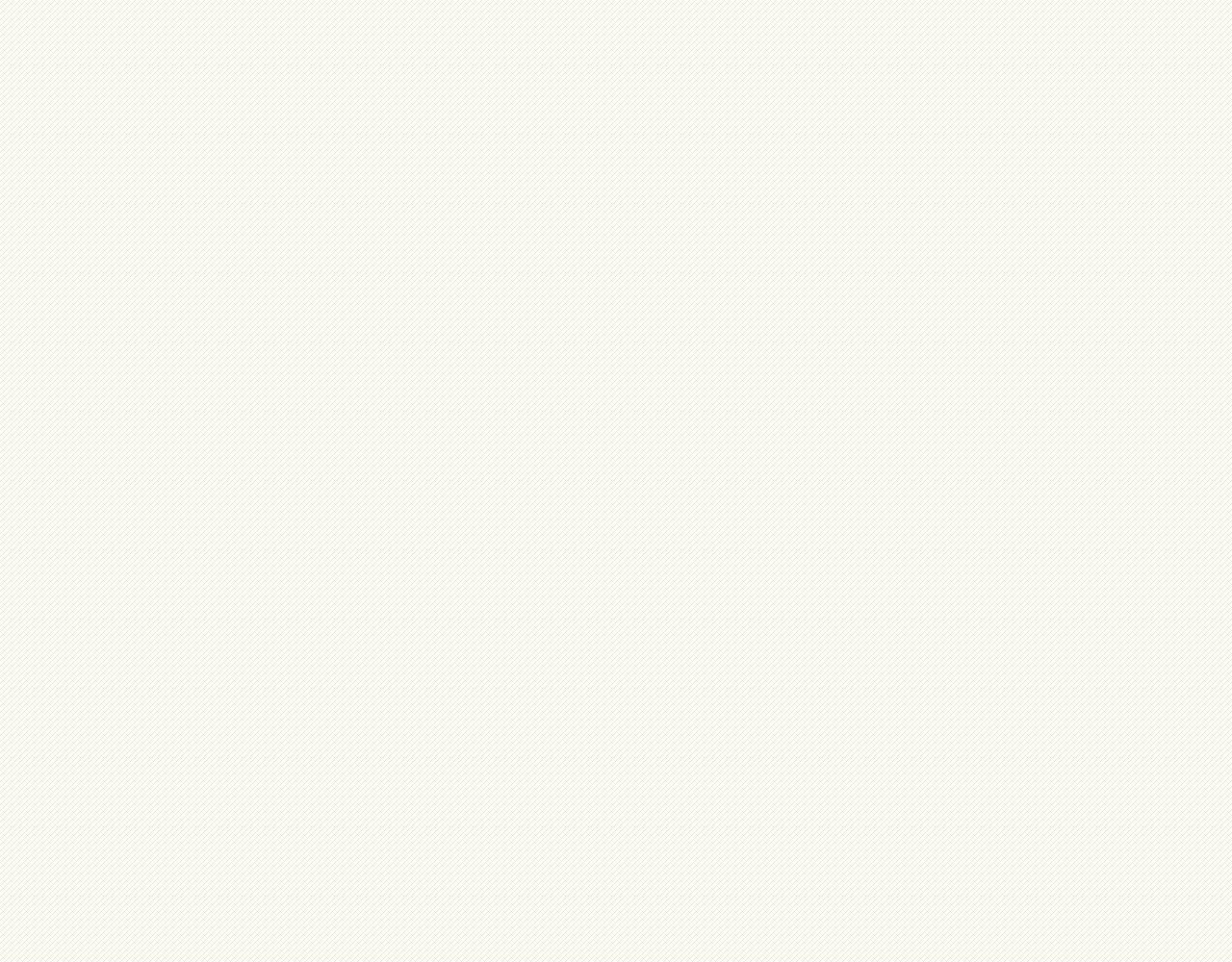









Comentarios