Aquella escuela
- Charles Gutierré
- 21 may 2019
- 5 Min. de lectura

Nací en Villaguay, pero al poco tiempo mis padres se trasladaron a Buenos Aires por cuestiones laborales. Volvimos a mi pueblo natal cuando tenía 6 años y debía comenzar la educación primaria. Por aquellos años se comenzaba en primer grado inferior, primer grado superior, segundo grado y así sucesivamente hasta sexto grado.
Aprendí a leer desde muy pequeño (cuatro o cinco años), de manera que mis padres me anotaron directamente en segundo grado de la escuela provincial número 3 Francisco Podestá, de la ciudad de Villaguay, luego de haber aprobado un examen que me tomaron algunas maestras del establecimiento.
Aquel fue mi comienzo en una escuela que estaba ubicada en las afueras de la ciudad y rodeada de añosos eucaliptos. Una construcción tipo inglesa con techos a c cuatro aguas, paredes hasta la mitad de su altura de ladrillo y luego madera machimbrada pintada de color verde.
Para nosotros (mi hermano y yo), era un mundo nuevo lleno de maravillas ya que veníamos de un ámbito totalmente distinto como era Buenos Aires y nos encontramos de repente con todo el verde de Entre Ríos, los añosos árboles de la escuela, los espinillos, algarrobos, ñandubaes y otras especies autóctonas que encontrábamos a cada paso y que nos llenaban de asombro con la cantidad de pájaros que los habitaban.
Hablo de los gorriones, horneros o “caseros”, caserotes , tacuaras, benteveos, loros que habitaban en los eucaliptos de la escuela y especies que hoy casi ya ni se ven o están extinguidas como las “palomitas de la virgen”, así denominadas por su inmaculado color blanco con una atractiva raya negra en el contorno de sus alas, las tacuaritas azules, los colibríes, los cardenales amarillos, la brasita de fuego, el casi invisible caburé, dueño de una reputación que hasta hoy perdura y que señala que con sus plumas se pueden realizar ciertas artes de enamoramiento que hacen que la persona amada vuelva junto a quien lo solicita, o aquel que posea sus plumas tiene asegurado el poder de seducción para con el sexo opuesto con sólo llevarla consigo a todas partes…
Ese era el ámbito de la escuela, que -dicho sea de paso- contaba nada más que con cinco aulas de manera, en las que se podía cursar hasta cuarto grado, pero luego “pedir el pase” a otro establecimiento.
Mi primera maestra fue una señorita de apellido Cabandié (creo recordar que se llamaba Alicia) una mujer muy joven y bonita, que tenía una hermana que también daba clases pero en primero inferior y primero superior.
Allí di mis primeros pasos en el duro camino del aprendizaje. Con respeto hacia las maestras y temor reverencial hacia la directora o hacia los inspectores que -de tanto en tanto- acudían a los establecimientos para controlar que todo marchara correctamente.
Recuerdo que comíamos en la escuela y si bien nosotros no teníamos necesidad de hacerlo (si bien de familia humilde en nuestro hogar nunca faltó un plato de comida), las maestras nos obligaban a alimentarnos en el bullicioso comedor del establecimiento.
Los recreos eran utilizados para jugar al fútbol en el patio de cemento ubicado frente al edificio principal o corretear por el amplio campo de la escuela (creo que eran dos hectáreas) o jugar a la rayuela y otros entretenimientos propios de aquellos años.
El baño estaba lejos de las aulas y se llegaba hasta él a través de un camino construido de viejos ladrillos y bordeado de grandes ligustros.
Cada tanto, el arroyo Villaguay y sus embravecidas aguas por las copiosas lluvias, desalojaban de sus riberas y áreas circundantes a la gente del lugar y entonces la escuela (si es que no estaba en períodos de clase) brindaba cobijo a los necesitados hasta que las aguas descendían nuevamente.
El tañido de la campana se escuchaba a varias cuadras a la redonda y mientras apurábamos el último sorbo de leche de la taza que diligentemente había alcanzado nuestra madre, nos disponíamos a meter nuestros pequeños brazos en aquellos guardapolvos duros por el almidón y con las mangas pegadas y tiesas por aquel maquiavélico invento que hacía parecernos a pequeños robots de blanco inmaculado y tiritando en aquellas frías mañanas de otoño.
Cruzando la calle, frente a la escuela había un pequeño kiosco llamado “Kiosco infantil”, en el cual podíamos comprar chupetines Tatín, caramelos Media Hora, Sugus, pastillas Volpi y Renomé, pero por sobre todo nos encantaba comer girasol tostado. Una herencia seguramente dejada por la colonización judía en Entre Ríos.
Los viejos pizarrones negros, enormes a nuestros ojos asombrados de niños, parecían cobrar vida en la mano de la señorita Cabandié que escribía con una letra maravillosa y nos enseñaba a desentrañar los misterios de la matemática o el lenguaje.
Los viejos borradores eran confeccionados con cuero de oveja con su respectiva lana y adosados a un rectángulo de madera, de manera que al borrar el pizarrón una neblina blanca hacía toser a más de uno, sobre todo a los que estaban ubicados en los primeros bancos.
Teníamos que aprender las tablas de multiplicar y recitarlas en el frente sin titubeos ante la atenta mirada de la señorita. Una o dos veces a la semana una maestra llegaba hasta el grado y nos enseñaba Manualidades (así se denominaba la materia) y aprendíamos a hacer llaveros, alfombras, posavasos, cinchas para los caballos, bolsas para las compras (las recordadas “chismosas”) todo confeccionado con hilo de algodón.
El que no sabía, repetía. Eso era inexorable. No sabe, no pasa. Y así iban quedando en el camino muchos compañeros remolones para los libros o aquellos que no tenían demasiado interés en el estudio.
Al llegar la finalización de clases, siempre se preparaba un gran acto escolar con participación de los alumnos de todos los grados. Y entonces se realizaban obras de teatro, teatro de títeres, representaciones, bailes que llenaban los ojos a propios y extraños.
En aquel tiempo no existían las mochilas que hoy llevan los niños al colegio. Nuestros útiles eran: un cuaderno de 200 hojas, separado por materias, el libro de lectura, lápiz, goma de borrar, una lapicera de pluma y tintero, escuadra, regla y transportador. Más tarde se agregaría el manual (recuerdo el Manual del Alumno o el Manual Estrada) y con eso estudiaba cada chico y los hermanos que lo seguían a lo largo de los años.
Con esos escasos elementos se aprendía, nos educaban, aprendimos a querer y respetar a nuestra patria, a nuestros mayores, a nuestros símbolos patrios, a ser mejores personas en la vida. Nada más que con eso: un cuaderno, un libro de lectura y un manual. Así nos enseñaban aquellos esforzados maestros de antaño que podíamos aspirar a una vida mejor, a ser mejores, a lograr nuestras metas. Nos enseñaron el placer de la lectura (teníamos que pasar al frente y leer frente a todos los compañeros y si no leíamos correctamente, al otro día de nuevo al frente), nos enseñaron los principios básicos de la convivencia, la humildad, el respeto…
Qué lejos aquellos años y, sin embargo, cuán frescos se mantienen en mi mente. Ojalá nuestra querida Argentina, vuelva algún día a ser la Nación señera en la enseñanza, ojalá podamos volver a mirar a los maestros a los ojos y decirles “Gracias”. Como lo hacían nuestros padres cuando se encontraba con nuestros maestros/as.
No es una mirada desesperanzada la que tengo, al contrario. Sostengo siempre que solamente la educación nos quitara del camino de la mediocridad en el que estamos inmersos y, como señaló en algún momento alguien “sin educación nunca seremos más de lo que lamentablemente somos”.
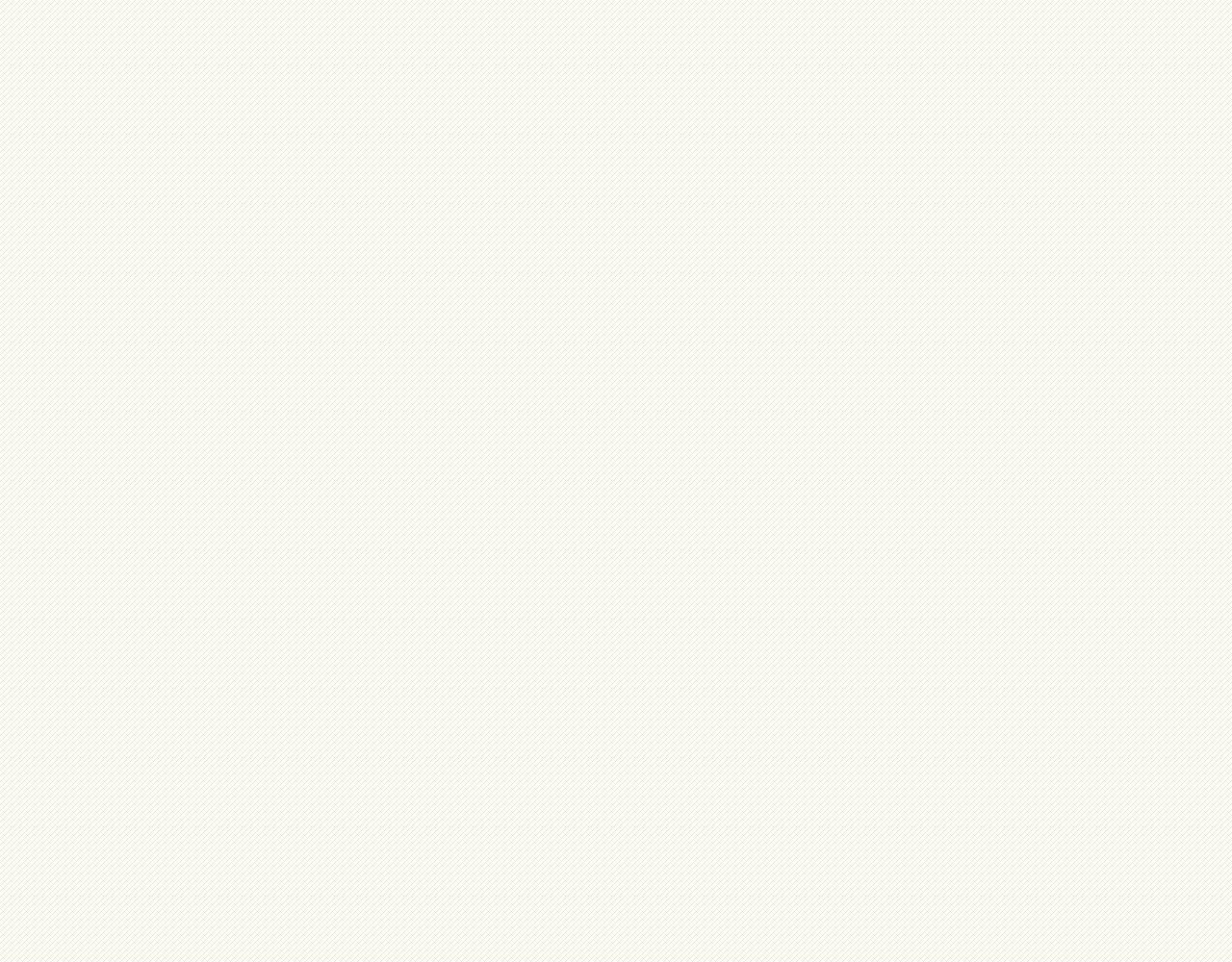









Comentarios