La mafia Rosarina
- Charles Gutierré
- 24 oct 2018
- 69 Min. de lectura

100 AÑOS DE MAFIA
Del crimen organizado de 1920 a la banda de Los Monos
La palabra "mafia" registra distintos significados en la historia criminal argentina. Desde sus primeros usos, a principios del siglo XX, cuando la prensa lo extendió a grupos de inmigrantes sicilianos y calabreses, el término suele aplicarse para designar distintos tipos de delincuencia. De la mafia del oro a la de los medicamentos, de la maldita policía a la mafia china, el fenómeno se diversifica y multiplica sus presencias. Entre sus actualizaciones más recientes, y entre tantas distorsiones, la banda de los Monos aparece como un regreso a las fuentes, con su riguroso código de lealtad, silencio y venganzas. Tanto que parece eclipsar a un antecedente mítico en Rosario, el del crimen organizado de la Década Infame que controlaron Juan Galiffi y Francisco Marrone, Chicho Grande y Chicho Chico.
Un lugar común en la discusión sobre seguridad afirma que la delincuencia actual incrementó su nivel de violencia y que representa una amenaza inédita para la sociedad. Sin embargo, si bien “las emociones que asociamos al temor al delito son muy complejas”, dice la historiadora Lila Caimari, “no son nuevas, aunque cada época ha tendido a pensarlas como nuevas. El miedo ante los mafiosos de hoy tiene su contracara en una nostalgia por los viejos, como si éstos hubieran sido personajes románticos y mucho menos peligrosos en comparación con los del presente. La imagen áspera de Lorena Verdún, viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, en una entrevista televisiva, contrasta nítidamente con el glamour de Ágata Galiffi, que pudo llegar al cine interpretada por Thelma Biral, en la película La maffia, de Leopoldo Torre Nilsson, y ser reivindicada en una novela por la actriz Esther Goris.

Pero, ¿hasta qué punto se pueden vincular fenómenos delictivos que están separados por más de medio siglo y por las diferencias que implican semejante transcurso de tiempo? ¿Hubo una mafia folclórica y otra cuya existencia desestabiliza el funcionamiento de las instituciones? ¿El crimen organizado alrededor del narcotráfico constituye realmente un peligro desconocido? A continuación, algunos factores para tener en cuenta en las comparaciones.
El contexto
Las antiguas organizaciones mafiosas se conformaron en Rosario entre los sectores más pobres y marginales de la inmigración siciliana y alcanzaron su prosperidad entre fines de la década de 1920 y principios de la de 1930. Fueron una especie de versión paródica de las sociedades de socorros mutuos -que solían conformar los colectivos de inmigrantes-, pero también cumplieron funciones de asistencia y contención de paisanos, a cambio de su adhesión y de eventuales colaboraciones en actividades ilícitas. Uno de los primeros capos, José Cuffaro, trabajaba como ordenanza en el Teatro Colón. Otro, Cayetano Pendino, comenzó como albañil, fue constructor de obra y en su vejez pudo disfrutar de rentas, hasta que cayó asesinado en una vendetta ordenada por Chicho Chico. El propio Juan Galiffi, que ingresó al país en 1910, “era muy pobre, tanto que tenía un sillón hecho de sillones viejos”, según Consuelo Amato, un testigo de la época.
Los Monos surgieron a principios de los años 90 en el barrio Las Flores. Sus orígenes fueron modestos: “Los Cantero siempre estuvieron en el tema del robo de caballos. Incluso gente de antes les dice Los Cuatreros”, contó un testigo de identidad reservada en la investigación judicial sobre la muerte del Pájaro Cantero. La década en que se instrumentó el programa económico neoliberal fue una década ganada por el narcotráfico, cuyos negocios cambiaron vertiginosamente de escala en distintas zonas de Rosario. Por aquel entonces la policía informaba a la prensa que los Monos eran un mito, un grupo de marginales sin demasiada peligrosidad, y su enfrentamiento con los Garompa, otro grupo delictivo, problemas de vecindad en Las Flores. La amistosa convivencia que los Cantero mantuvieron con la subcomisaría del barrio fue el modelo de sus posteriores relaciones con los jefes policiales que teóricamente tenían la misión de perseguir sus actividades.
Organización
La banda de los Monos, argumentó el juez Juan Carlos Vienna, contaba “con una organización interna estable, con funciones definidas”. Sus principales miembros parecían componer una especie de mesa, donde cada uno administraba la venta de drogas y otros delitos conexos en un sector específico de la ciudad y contaba con sus propios hombres de confianza. “El objeto fundacional, prioritario y aglutinante –agregó el juez- es lo que podría denominarse el «negocio de la violencia», que preexiste y es presupuesto de todo otro negocio. A saber: la organización de violencia sistemática a los fines de provocar y usufructuar un territorio liberado. No estamos en presencia de meros narcotraficantes, amparados en el secreto y la clandestinidad, abocados al mero intercambio, sino, por el contrario, nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas, proveedores de «seguridad», prometedores de violencia, que en dicho marco usufructúan negocios diversos y exclusivos, legales o no, entre ellos el de la droga”.

La casa quinta de la banda "Los Monos".
La descripción de Vienna no difiere demasiado de la que hizo el juez Francisco Setien, a cargo de la investigación del secuestro y asesinato de Abel Ayerza (octubre de 1932-febrero de 1933). Había una “especial característica” en los mafiosos que llevaron a cabo el golpe: “una organización irregular, sui generis, de individuos de distintas aptitudes, sexos y edades, casi todos de la misma nacionalidad y región, con jefes impuestos y con papeles asignados en los hechos, según las condiciones de cada uno (…) Con tal división de trabajo, pudo moverse el pesado engranaje, con hábiles precauciones”. Cayetano Pendino, entre otros, actuó como giúdice, es decir, componedor de diferencias entre miembros de la colectividad. “Dos hombres que están disgustados acuden al giudice –ejemplificó una crónica de La Capital– y se realiza una reunión a la que asisten las partes. El juez escucha a ambos y declara solemnemente: «Tu ai torto», frase que comprende toda la sentencia. El que está equivocado debe doblegarse y amigarse con su rival y si no lo hace se jura la vendetta”.
Actividades
Las antiguas organizaciones mafiosas introdujeron dos delitos prácticamente desconocidos en Argentina: la extorsión y el secuestro. En el primer caso, la víctima recibía una carta en la que se le exigía cierta suma de dinero, de acuerdo a sus posibilidades; la nota llevaba por firma una mano negra abierta y con los dedos separados hacia arriba. Si no había respuesta, los mafiosos dejaban un segundo mensaje en la casa del destinatario o a través de algún intermediario, con un nuevo plazo e instrucciones para la entrega del dinero. En casos excepcionales, hacía falta una tercera carta, un ultimátum para anunciar la vendetta. Tanto las extorsiones como los secuestros tenían en principio como objetivo a personas de la propia colectividad; la norma se quebró a partir del caso de Florencio Andueza, un comerciante de Venado Tuerto que cayó en manos de la banda de Chicho Chico en 1930 e inició una saga de secuestros de personalidades y miembros de la clase alta.
La violencia fue la llave que permitió a los Monos controlar Las Flores y extender su territorio a otros barrios de Rosario. El negocio pasó primero por la venta de protección a narcos: el método consistía en tirotear las bocas de expendio y dejar un número de teléfono, para convenir los términos. Después pasaron a tener sus propios quioscos de drogas a través de los búnkers, una innovación en el comercio que se impuso desde Rosario a otras grandes ciudades del país. El testigo de identidad reservada dijo que los Cantero hicieron pie en la Tablada y en villa La Lata, pasaron a controlar el estacionamiento del Casino de Rosario y, entre otras inversiones, reconvirtieron parte de sus ganancias en una flota de taxis y remises y en máquinas retroexcavadoras, que alquilaban. “Tienen una organización y un encargado para cada cosa”, puntualizó.
Contactos
La complicidad policial fue un insumo básico en la estructura de los Monos. Era una fuente de información -sobre las medidas judiciales y de las propias investigaciones policiales que podían afectarlos- y un recurso logístico, para el “traslado y recepción de drogas y de grandes montos de dinero, contabilidades, negocios; asuntos contables, financieros y fiscales; compras y provisiones de municiones y armas de fuego; el periódico cambio y renovación de líneas telefónicas y el aporte de múltiples informantes desplegados a lo largo de la ciudad”, según la descripción del juez Vienna. La policía de Rosario concesionó también a los Monos uno de sus históricos negocios sucios, las zonas liberadas: Lourdes Cantero, una nena de 14 años sin parentesco con los líderes de la banda, murió en mayo de 2013 cuando un grupo de sicarios fue a “cerrar” a balazos un búnker de la competencia en el barrio De la Carne, después que el sargento Juan Ángel “Tiburón” Delmastro diera vía libre.
La mafia tradicional tramó un conjunto de contactos más puntuales, cuidadosamente seleccionados. La familia Amato fue fundamental en ese sentido: Héctor Amato, el novio de Ágata Galiffi, era el abogado de la policía de Rosario; su hermano, el militar Armando Amato, estaba destinado en el Regimiento XI y su hermana, María Esther Amato, se casó a su vez con Francisco Marrone, Chicho Chico. Por su parte, Juan Galiffi obtuvo la ciudadanía argentina teniendo como testigo a Héctor S. López, ministro de Gobierno de la provincia y el vicegobernador Juan Cepeda intercedió para lograr la libertad de varios de sus cómplices.

La historia de Agata Galiffi (1916-1985) se pierde en el mito y las brumas que suelen tornar más atrayente una biografia. Hija de Giovanni Galiffi, aquel al que la prensa amarilla de las décadas del 20 y 30 apodó “Don Chicho” y luego “Chicho Grande”, y sindicó como el jefe de la mafia rosarina (una hipotética estructura de crimen organizado cuyo nombre le quedaba demasiado grande a esa banda de brigantes sicilianos de poca monta que cometieron el error de secuestrar y por impericia matar a un intocable miembro de la oligarquía argentina). Tras la deportación de su padre a Italia, Agata organizó una banda junto a su amante para hacerse del tesoro del Banco de Tucumán, fallando en el intento. Detenida en Rosario, la encerraron en una jaula en el Asilo de Alienadas tucumano durante ocho años.
Impacto social
Chicho Grande se convirtió en un empresario con propiedades en San Juan -una bodega y viñedos en Caucete-, Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Pero su otra cara resultaba muy visible para sus contemporáneos. “Nunca como hoy Rosario merece ser llamada la Chicago argentina: tiene sus bandas todopoderosas, sus policías impotentes para destruirlas y sus periodistas heroicos y mártires”, dijo el diario Crítica el 9 de octubre de 1932, después del asesinato de su corresponsal en la ciudad, Silvio Alzogaray, ordenado por Galiffi. El capo terminó acusado por un crimen que no había cometido -el de Ayerza- y fue expulsado del país en 1935, sin que ninguno de sus otros delitos fuera esclarecido. Los principales episodios de la mafia siciliana -el asesinato del procurador Domingo Romano, en 1930, el secuestro de Julio Nannini y Carlos Gironacci, en 1932, y el asesinato de Chicho Chico en la casa de Galiffi en Buenos Aires, entre otros- permanecieron impunes.
Las utilidades de Los Monos se filtraron por diversos conductos en la economía legal. La Unidad de Información Fiscal denunció ante la Justicia Federal a veintitrés personas por actuar como testaferros de la banda, en operaciones que incluían la compra de 50 vehículos y por lo menos 9 inmuebles. “Las modalidades delictivas con las que operaban los imputados consistían en adquirir bienes (muebles e inmuebles) registrables y derechos económicos sobre jugadores de fútbol a nombre de terceras personas, constitución de plazos fijos, compra de moneda extranjera y acreditaciones de cheques de terceros con retiros en efectivo. De esta forma ponían en circulación en el mercado los réditos obtenidos de los delitos precedentes”, informó la UIF. El diario La Nación reveló escuchas telefónicas en las que “Guille” Cantero daba instrucciones para instalar búnkeres en casas usurpadas y cometer nuevos atentados. Tenía tantos enemigos que no los podía contar. En otra demostración de poder, unas manos traviesas arrojaron una granada sin detonador al pabellón de aislamiento del penal de Coronda, donde estaba Milton Damario, acusado por el crimen del “Pájaro” Cantero. Pero “Guille” pisó el palito y le hicieron una cámara oculta donde admitía el crimen de Diego Demarre. La difusión de ese video exasperó las críticas al juicio abreviado que habían acordado previamente abogados y fiscales para dieciocho imputados, objetado desde distintos sectores judiciales y políticos, y precipitó su anulación parcial por parte de los jueces que debían homologarlo.
Las mafias de ayer y las de hoy compartieron su aversión por la prensa y la publicidad de sus actividades. Sus negocios y la trama que los sostenía se hicieron visibles sobre todo a partir de enfrentamientos internos, como la rivalidad entre Juan Galiffi y Francisco Marrone, entre 1931 y 1932, y la guerra entre el clan Bassi y el clan Cantero, iniciada en 2013 y todavía con final abierto.
Conclusiones provisorias
El comercio de drogas quedó penalizado en Argentina en 1924. A partir de la prohibición surgió el negocio del narcotráfico y las figuras del traficante y del adicto comenzaron a ser citadas en las crónicas policiales. Sin embargo, por lo menos hasta fines de la década de 1950 fue un delito insignificante en términos económicos, por lo que estuvo al margen de las actividades de los mafiosos tradicionales. La vendetta como instrumento de “justicia” y la omertá -el silencio ante los extraños y sobre todo ante las averiguaciones de la ley- fueron parte de un legado que retoman los mafiosos actuales, aunque esas palabras no estén en su vocabulario.

La casa en la que vivía Chicho Chico en Arijón.
Las diferencias entre ayer y hoy permiten observar a la vez ciertas constantes que pueden resultar obvias pero que justamente se reiteran: ninguna actividad ilegal pudo sostenerse en el tiempo sin complicidad policial y/o de sectores de la política; la violencia y el afán de lucro de las organizaciones criminales aparecen como un reflejo exasperado de tendencias sociales más generales; la identidad de Rosario, cristalizada en el apodo “la Chicago argentina”, soldó el desarrollo económico y la expansión criminal en una sola moneda.
Hay otro ítem que todavía está en suspenso. La historia de Rosario enseña que los crímenes mafiosos no fueron sancionados, y mucho menos investigadas sus conexiones con la policía y con los funcionarios que debían combatirlos. Falta saber si los juicios y las causas del presente tendrán un alcance profundo, más allá de los integrantes de la familia Cantero, Ramón Machuca y otros personajes del barrio Las Flores que se volvieron públicos y que parecen tan lejanos de las luces del centro de Rosario.
PICHINCHA
La historia oculta
Es un polo gastronómico, un barrio de culto, un área histórica. Las torres, los nuevos bares y los restaurantes cambian vertiginosamente su fisonomía. Pero el barrio Pichincha no debe su celebridad a los emprendimientos comerciales ni a los desarrollos inmobiliarios que explotan su nombre y su leyenda, sino a la mala vida que albergaron sus calles entre 1875, cuando se promulgó la primera ordenanza en Rosario para reglamentar el ejercicio de la prostitución, y 1933, cuando quedó prohibido el sistema que la hacía posible.

Prostíbulo de Pichincha. Foto de Antonio Berni, 1932.
Según un informe realizado en 2005 por la historiadora María Luisa Múgica, entre 1915 y 1922, época del auge prostibulario, funcionaron al menos 31 burdeles legales en unas pocas cuadras del barrio de Pichincha: 4 en la calle Pichincha (hoy Riccheri) al 100 bis; 11 en Pichincha entre el 0 y el 100; 2 en Pichincha al 100; 4 en Suipacha al 100; uno en la esquina de Pichincha y Jujuy, el café cantante El Gato Negro, después bautizado Espléndido; 6 en Jujuy al 2900; 2 en Brown al 2900 y una casa de pensión en Brown al 2000. Previamente, entre 1906 y 1914, la zona roja estaba señalada por la calle Güemes en el tramo del 1900 al 2100.
A esta oferta se sumaban el cine teatro Casino, de la empresa Russo, ubicado en la esquina de Jujuy y Pichincha y que perduró hasta mediados del siglo XX; el café con camareras La Terraza, en Suipacha 143, y otro del mismo estilo, el Café Sport de Pichincha 76, que tenía como gerente a Francisco Stafaccio, luego llamado Sportman; y el garito de Pedro Mendoza, en Pichincha 131, un antro al que frecuentaba lo peor del hampa.
El área de influencia del barrio incluía también al antiguo Cementerio Israelita de Granadero Baigorria, hoy cerrado al público y a las inhumaciones, donde descansan los restos de rufianes, madamas y prostitutas, entre ellos Pincus Helfer (denunciado como rufián en 1930 por el diario Reflejos), Simón Rubinstein (propietario del prostíbulo Venecia), Max Zysman (directivo de la Zwi Migdal, mítica organización de tratantes de blancas, deportado en 1930 y reingresado clandestinamente al país) y Ana Barán (regente del prostíbulo Mina de Oro).
Los prostíbulos se dividían en categorías, de acuerdo a las tarifas de los servicios: el Paraíso (conocido popularmente como Madame Safo, en Pichincha 68 bis) tenía una tarifa de 5 pesos; el Petit Trianon (Pichincha 87), de tres pesos; el Internacional (Jujuy 2937), el Mina de Oro (Pichincha 73) y el Chanteclair (Pichincha 19), entre otros, una tarifa de 2 pesos; y, en el escalón más bajo, el Royal (Suipacha 150), el Venecia (Brown 2950), el Charleston (Pichincha 19 bis) y el Torino (Suipacha 122), entre otros, cobraban un peso.

Prosíbulo el Paraíso, conocido popularmente como Madame Safo, en Pichincha 68 bis.
“En el barrio Pichincha se asentaron entonces la mayoría de los burdeles legales -señala Múgica-. Aún perduran algunas de esas construcciones —refuncionalizadas—, edificios construidos especialmente como casas de tolerancia, que dan cuenta de una arquitectura de burdeles y le imprimen a esta ciudad un sello diferenciador de otras que, si bien reglamentaron la prostitución, no parecen haber desarrollado esos tipos de dispositivos arquitectónicos específicos”.

El paraíso de los rufianes
El Petit Trianon perteneció a un francés, Enrique Chatel, que terminó deportado en 1933 y posteriormente a un tal Basthard Bogain, presuntamente de la misma nacionalidad. La expulsión de Chatel se produjo como consecuencia de la persecución implementada a partir de 1930 contra el negocio de la prostitución en la Argentina. Todavía circulan en manos de coleccionistas las fichas con que administraba el prostíbulo: tenían una imagen femenina que evocaba a la efigie de la Libertad, adornada con la frase discretion et securité, una especie de advertencia dirigida tanto a los clientes como a las prostitutas.
Emilio Sisa López dejó una descripción del burdel, construido en 1912. Tenía “el gran patio cuadrado, de mosaicos blancos y negros, lustrosos. En un ángulo, una victrola. Sillas tapizadas, contra la pared. Algunas parejas bailan, muy formalmente. El Trianon costaba tres pesos, la segunda tarifa en importancia y olía a violetas, no a sudor”. La madama, María Peña López, era la esposa de Chatel.
El Trianon apareció con frecuencia en los titulares de la prensa rosarina. El 18 de diciembre de 1927, el diario La Reacción publicó el artículo “Saneamiento moral del Barrio Norte. Fue multado el Petit Trianon”. La crónica apuntaba contra María Peña López, “mujer escandalosa e insolente, que vive odiada de las demás patronas de prostíbulos, por la forma con que se conduce ella y su marido”, ambos especialistas en “corrupción de menores francesas y trata de blancas”. El diario desarrollaba una campaña contra el prostíbulo y no se daba por satisfecho con una simple multa: “Continúan las cosas en el mismo estado. ¿Hasta cuándo Catalina?”, se preguntaba en su bajada.
El Safo fue el burdel más lujoso e importante de la ciudad entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero nunca se llamó así. Como reveló la historiadora María Luisa Múgica, su nombre fue en realidad El Paraíso. El 18 de junio de 1914 el Departamento de Obras Públicas le otorgó al permiso de construcción del burdel al francés Albert Maury, alias Ruffat, en tanto A. Crexell e hijo llevaron adelante la obra, que concluyó en 1916. Los expedientes municipales exhumados por Múgica permiten identificar varias de sus regentas: Alice Ribera, Marcelle Barrière (esposa de Maury), Juana Oscarini y Julia Audelof. En abril de 1929 trabajaban allí quince mujeres.
Maury fue también propietario del Hotel París (Santiago 1669), que funcionaba como posada de primera clase. El encargado del lugar, Francisco Malatesta, de nacionalidad francesa, desapareció sin dejar rastros cuando la policía de Buenos Aires pidió su captura después de que el gobierno nacional decretara su expulsión del país.

Las pupilas, a la espera de clientes en uno de los burdeles de la época.
La leyenda cuenta que el Paraíso, o Madame Safo, tenía una puerta de cedro labrado provista de una mirilla, por la cual la encargada observaba a los que llegaban y ejercía el derecho de admisión. Las mujeres daban vueltas en una calesita, para que las eligieran los clientes. El edificio, provisto de vitrales, techo con cúpula vidriada, motivos orientales y un patio central con habitaciones alrededor, aún se preserva. En 1975 adoptó el nombre de Hotel Ideal, con el que funciona como albergue transitorio.
Madame Safo era también el nombre de la encargada –o de una de las encargadas- del prostíbulo. Se ignora si el lugar tomó su apodo de ella, o bien si las historias elaboradas se proyectaron en la invención de esa figura. La existencia de madame está rodeada por la leyenda, ya que los testimonios proceden en su mayoría de la memoria popular y de la ficción.
El escritor Roger Pla, por ejemplo, la introdujo como personaje en su novela Los atributos. Allí madame Safo es imaginada como una mujer distinguida, que usa una “larga boquilla de espuma de mar y virolas de oro” y se presenta en su idioma natal: “Enchantée. Moi, je suis Madame Safo”. Aunque el autor era rosarino y pudo tener alguna información más o menos directa, el retrato supone una idealización. La madama dirigía la casa y hacía relaciones públicas, pero como destaca el historiador Ernesto Goldar “su misión fundamental era obligar a las meretrices a un trabajo continuo”.

Foto de prontuario de mujer identificada como prostituta.
Sin embargo, en una crónica del diario Rosario Gráfico de abril de 1932 se lee: “Fingida o real, local o internacional, Madame Safo es la mujer con más aureola con que cuenta Rosario, la que primero martillea en la memoria al desembarcar por Sunchales (actual Rosario Norte). Y ella quedará como no ha quedado todavía ningún artista, ningún literato, ningún hombre de negocios. En Retiro, los familiares de quienes viajan con destino a Rosario soplan al oído de éstos frases de sonoridad voluptuosa: “¡Cuidado con la Safo! ¿Van a visitar a la Safo?”
El esperanto del mundo prostibulario
El escritor y periodista rosarino Raúl N. Gardelli confirmó esa apreciación. El “lujo insolente y truhanesco” del prostíbulo, escribió en su libro Conmovida memoria, convocaba a clientes y curiosos de distintos puntos del país. “Supo haber quienes viajaban a Rosario expresamente –apunta-. No venían a Rosario, venían al Madame Safo. Subían al tren en Retiro, bajaban en la estación Sunchales y se zambullían sin demora en el vecino, magno prostíbulo”. Entre ellos se encontró el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, quien en 1909 recorrió el país para escribir luego el libro Argentina y sus grandezas, a propósito del centenario de la Revolución de Mayo. Una comisión integrada por intelectuales y vecinos notables lo esperaba en la estación Rosario Norte. Blasco Ibáñez habría pedido ser llevado al Madame Safo. Pero la anécdota fue un producto de la leyenda, ya que en esa época el famoso burdel no existía.
Otro visitante ilustre pudo ser el periodista francés Albert Londres (1884-1932). En su libro El camino de Buenos Aires, investigación de la trata de blancas en la Argentina, contó un viaje a Rosario. Acompañaba a un rufián, Robert Le Bleu, quien iba a arreglar cuentas con una mujer a la que hacía trabajar en un prostíbulo. “Abrimos la puerta (del burdel). Cuán dulce es, estando lejos de casa, encontrar una pequeña patria. Ahí dentro todo el mundo hablaba francés. La patrona era de Montmartre”, escribió Londres. Entre las meretrices había seis parisinas, tres bretonas, dos de Niza, una alsaciana y otra de Compiégne: “Ganan, cada una, de mil quinientos a dos mil francos por día”. Si bien no lo identifica, la descripción del lugar se ajusta a las características del Madame Safo, cuya particularidad entre los burdeles rosarinos consistió precisamente en ofrecer mujeres francesas.
El francés, dice la historiadora uruguaya Yvette Trochon, fue el esperanto del mundo prostibulario. Muchas de las palabras que circulaban en los burdeles tienen su origen en el idioma de Racine: Macró, el proxeneta (de maquereau, pez que vive a expensas de otro); gigoló; michet, el cliente; môme, la mujer del macró; soeur d´amour, la amante o “mujer doble” del macró; poule, la prostituta; cugnotte, la prostituta vieja.

Las francesas eran además las mujeres más caras. Las rodeaba el mito de ser las más codiciadas por sus artes amatorias. “Forman la aristocracia: cinco pesos –escribió Albert Londres-. Las polacas forman la clase inferior: dos pesos”. Los rufianes las internaban –de ahí que se las llamara pupilas- en burdeles de distintos puntos del país y solían arreglar las ganancias con los dueños de los establecimientos. En el Paraíso se utilizaba a tal fin “el sistema a la lata”. El cliente le pagaba a la encargada, a cambio de una ficha de bronce acuñada con el nombre del prostíbulo. Esa ficha, conocida como la lata, era entregada a la prostituta, quien a su vez la derivaba al proxeneta, o mantenido, según el término más exacto que se usaba en la época.
El círculo se completaba cuando el rufián canjeaba las fichas por dinero con el dueño o la encargada del burdel. La mujer no veía un solo centavo. “Asegurada su alimentación, su cama, el planchado, ella abandona su ganancia a su hombre”, dijo Londres, que contemplaba con cierta simpatía a los proxenetas. Mientras los franceses solían manejarse en forma individual, los polacos y rusos tendieron a agruparse en sociedades que remedaban las de socorros mutuos, como la Varsovia, o la célebre Zwi Migdal, cuyo desarrollo y organización investigó el historiador porteño José Luis Scarsi en su libro, aun inédito, Tmeiim. Los judíos impuros.
En la novela mencionada, Roger Pla plantea también un enigma: la identidad de madame Safo. Nadie supo el nombre de la misteriosa mujer. “Así se había hecho llamar la fundadora de la casa, y a partir de entonces cada nueva madama adoptaba ese nombre”, conjetura el escritor. Se dice que murió en la pobreza, que se retiró y vivió en una mansión en la avenida Belgrano, de Rosario, y que tuvo un negocio de antigüedades. La hipótesis de que varias mujeres compartieron el nombre y el título de encargada permite reconciliar las distintas versiones sobre el final de una historia todavía abierta a la memoria y a la imaginación.
Pero la mala vida en Rosario nunca se restringió al barrio de Pichincha. Una prueba de ello fue la radicación del cabaret Montmartre en San Martín 350. Los vecinos de la zona céntrica y la prensa denunciaron reiteradamente los excesos a que se entregaban sus concurrentes, entre orgías y bacanales.
“A la serie de desórdenes que desde que empezó a funcionar se vienen produciendo –decía una crónica de La Capital del 9 de septiembre de 1928- hay que agregar uno más de grandes proporciones (...) Conforme a la costumbre fueron arrojados durante largo rato vasos, sillas, mesas, etc., y otros proyectiles, presenciando el espectáculo los agentes de la comisaría 2ª, que prestan servicios en una de las puertas del antro de referencia”. Tres días después el Montmartre debió cerrar sus puertas. El lugar fue también escenario de los primeros procedimientos contra el tráfico de drogas en Rosario.
Las historias de Pichincha son relatadas a veces como sucesos pintorescos o simpáticos. Sin embargo las prostitutas eran sometidas a un régimen de esclavas y con frecuencia, cuando intentaban liberarse, sufrían terribles represalias.

Dos potencias se saludan
Entre los personajes de Pichincha, el Paisano Díaz ocupó un lugar particular. Fue custodio de caudillos políticos en los años 20 y rufián. Se llamaba Venancio Pascual Salinas y había nacido en San Nicolás el 1º de abril de 1888, hijo natural de Francisca Salinas.
El 27 de septiembre de 1909 inauguró un largo prontuario policial, por causar heridas a un hombre, en Villa Constitución. Luego acumuló entradas por lesiones, atentado a la autoridad, desacato y dos homicidios, uno en zona rural del departamento Constitución y otro en Pérez. Tuvo tres condenas de prisión, hasta que se acercó a caudillos del radicalismo alvearista y se dedicó con tranquilidad a sus negocios.
Su fama creció en la memoria oral. En un testimonio que transcribe Héctor N. Zinni en El Rosario de Satanás, Lito Bayardo recuerda que en 1929 acompañó al cantante de tangos Ignacio Corsini en una visita al célebre barrio. Allí “proliferaban los perigundines (sic) y casas de mujeres alquiladas, con prontuarios enlutados y hombres de acción. Corsini quería conocer algunos de estos personajes de ese submundo, donde reinaba el paisano Díaz, gran admirador suyo”.
Según una crónica publicada por La Capital en 1925, cuando sobrevivió al ataque a balazos de un rival, “Díaz tiene gran ascendiente entre los tenebrosos (rufianes, en el lenguaje de la época), especialmente tratándose de polacos o argentinos. En cualquier asunto que se producía entre elementos del hampa era Díaz el encargado de arreglarlo. La fuga de una de las explotadas, la falta de respeto a un amigo en las relaciones con la mujer del mismo, etc., todo eso corría por su cuenta”. Además, el Paisano vivía de “tres o cuatro mujeres” que ejercían la prostitución.
Pero el episodio central es el que enfrentó a Díaz con Ernesto Ponzio, llamado el Pibe Ernesto, músico legendario en la historia del tango que se radicó en Rosario a fines de los años 20 y encontró empleo como violinista en la orquesta típica del cine Mitre. Además, según versiones periodísticas de la época, prostituía a una mujer en Pichincha.
El escenario fue el garito de Pedro Mendoza, donde se hizo un asado con el objeto de recaudar fondos para fundar un comité del radicalismo alvearista. La catedral del juego clandestino tenía una clientela selecta, “formada por toda clase de profesionales del delito”, según La Capital. No obstante, “el comisario de la sección 9ª tiene orden superior de no molestar, porque Mendoza contribuye con tres mil pesos mensuales”.
La reunión tuvo lugar el 18 de enero de 1924 y transcurrió normalmente hasta que, finalizado el asado, se anunció una partida de taba. “La partida comenzó después de las 3, estando a cargo de un sujeto llamado Venancio Díaz (a) el Paisano Díaz -dijo La Capital-. A medida que transcurría el tiempo la concurrencia fue aumentando”. En ella, al margen de la presencia de Ponzio, “predominaban los franceses y polacos”. Todo terminó con un enfrentamiento a balazos entre el músico y el Paisano, en el cual murió otro parroquiano, Pedro Báez, uruguayo de 31 años.
Circularon varias versiones. Según una de ellas, Ponzio estaba borracho y había hecho un disparo al aire para festejar la comilona y la confraternidad de los miembros del hampa. Otra, en cambio, sostenía que Ponzio y Díaz se tomaron a trompadas y que, al verse superado por su adversario, el Pibe Ernesto sacó su revólver y disparó. Según la versión oficial, El Pibe Ernesto “volvió al galpón dispuesto a que se le diese participación en el negocio que estaba realizando el Paisano Díaz con la taba -apuntó una crónica-. Éste no quiso acceder y aquel pareció que se había conformado con la respuesta recibida, pero no fue así. Al poco rato, cuando lo creyó conveniente, extrajo rápidamente un revólver de entre las ropas y le descerrajó un balazo a El Paisano Díaz (sic), quien resultó ileso porque como había estado vigilando los menores movimientos de El Pibe Ernesto dio un salto en el momento preciso”.
El juez Emilio Pareto condenó a Ponzio a veinte años de prisión, con la accesoria de reclusión indefinida. La condena contra Ponzio era dura, pero el poder político supo mostrar su indulgencia con el músico. Por sucesivas conmutaciones de julio de 1925, mayo de 1926, octubre de 1927 y mayo de 1928, el Poder Ejecutivo provincial le rebajó la pena hasta que la Justicia debió ponerlo en libertad. El Pibe Ernesto siguió su carrera como músico y en 1933 tuvo un papel en la película Tango, de Luis Moglia Barth (https://www.youtube.com/watch?v=frL0EEVRjrA). Ese mismo año, en junio, pasó de nuevo por Rosario, entonces al frente de una orquesta propia. En “Culpas ajenas”, un tango que compuso en la cárcel, prometía “echar un manto de olvido/ al tiempo pasado de su perdición/ luchar y reivindicarse/ con todas las fuerzas/ de un bravo varón”. Y parece que cumplió.
El 27 de septiembre de 1931, Díaz se cruzó con otro personaje célebre de la época: el mayor Carlos Ricchieri, comisario de órdenes de la policía rosarina, quien realizaba periódicas razzias en los bajos fondos rosarinos. Fue en el café El Forastero, de Jujuy 2966, y el militar lo detuvo por portación de armas. El Paisano murió el 15 de marzo de 1963, pero su leyenda permanece y puede encontrarse en dos novelas, la ya mencionada de Roger Pla y Nadie es responsable, de Felipe Aldana, donde aparece como personaje.
El fin de una época, el comienzo de otra
En sus estudios sobre la historia de la prostitución en Rosario, condensados en el libro La ciudad de las Venus impúdicas, María Luisa Múgica ha revelado numerosos episodios desconocidos, como la huelga de prostitutas del café Royal en 1930 (en oposición al precio de alquiler de las piezas en ese lugar) y el conflicto que se desató en 1923 entre dos grupos de madamas por la cantidad de mujeres que podían alojar los burdeles y que enfrentó a Lola Spodek (Pichincha 90), Clara Steinberg (Pichincha 89), Ana Barán (Pichincha 17), Rosa Ritter (Pichincha 105), Elena Smit (Suipacha 150), Ida Ferrero (Suipacha 120), María Peña López (Pichincha 87), Berta Suether (Pichincha 77), Alice Ribera (Pichincha 68 bis), Ana Pansa (sic) (Brown 2950) y María Ríos (Jujuy 2976) contra Anna Levcovitch (Pichincha 82), Diana Prados (Pichincha 29 bis), Rosa Ottich (Pichincha 73) y Ana Marchisio (Suipacha 122).
“Las regentas -dice Múgica- eran comúnmente antiguas prostitutas que hacían "carrera". Algunas continuaban ejerciendo igual la prostitución, sólo que tenían mayores responsabilidades frente al Estado Municipal. Esta función sólo podía ser desempeñada por mujeres, aunque no fueran necesariamente dueñas de los prostíbulos”. Los burdeles “servían al mismo tiempo de local y domicilio para las mujeres que allí trabajaban (prostitutas y personal doméstico), aunque existieron algunas variantes ya que muchas prostitutas no vivían en las mismas casas, sino que iban allí a trabajar. Las habitaciones no podían tener ninguna comunicación interior ni exterior con las casas vecinas y hacia 1930 se estableció que debían contar con lavatorio de cuatro llaves, agua corriente fría y caliente y los respectivos desagües”.
En 1930, en Buenos Aires, Raquel Liberman denunció a su ex esposo Salomón Korn y se inició una investigación judicial que terminó con las actividades de la Zwi Migdal. Si bien en Rosario hubo procedimientos que aparecieron relacionados con esa causa, el desmantelamiento de la red prostibulario local fue el efecto final de décadas de quejas y reclamos de vecinos y medios periodísticos. El 31 de diciembre de 1932 se derogaron todas las normativas, permisos, concesiones y resoluciones que regulaban la prostitución. Ese día terminó la historia y empezó la leyenda.
MANO NEGRA
Extorsiones, omertá y vendettas
Los orígenes del crimen organizado en Argentina no se reconocen, se pierden en antiguas crónicas periodísticas. La Policía de la ciudad de Buenos Aires registró en 1890 la palabra mafia, como de uso corriente en los bajos fondos porteños, y sobre el fin de siglo agregó otros términos básicos en el vocabulario de la delincuencia: vendetta, “la justicia privada a la que recurren los sicilianos cuando precisan vengar algún agravio” según la definición acuñada por el policía rosarino Miguel Pinazo en 1916, y omertá, el código de silencio. Y con ellos comenzó a vislumbrarse una organización de contornos imprecisos y poderes terroríficos, cuya fuerza estaba en directa relación con el misterio que la rodeaba y que se dio a conocer como la Mano Negra.

Los historiadores italianos coinciden en distinguir a la mafia, tal como surgió en Sicilia en la segunda mitad del siglo XIX, de la Mano Negra. Esta “no es sino una derivación delictiva –dice Salvatore Romano–, que se alimenta del espíritu de mafia sin tener los caracteres, los orígenes y sobre todo las conexiones y los vínculos con los núcleos dirigentes sociales y políticos que caracteriza a la mafia original”. Sin embargo, la utilización de cartas en los intentos de extorsión era una práctica importada de la isla, como la mecánica misma de la extorsión, que en caso de no ser satisfecha iba in crescendo desde las cartas, los tiroteos, los atentados incendiarios o explosivos hasta llegar, en algunos casos, al asesinato.
Por lo general, la policía argumentaba que la Mano Negra era producto de la imaginación popular, o en todo caso concedía que algunas personas aisladas podían acudir a la extorsión. El asesinato del teniente Giuseppe Petrosino le dio repercusión mundial a esa organización que parecía sacada de los folletines por entregas que por entonces publicada la prensa. Petrosino se había destacado al desbaratar un chantaje contra el tenor Enrico Caruso, en Nueva York, y fue puesto al frente de una fuerza especial de investigadores, por lo cual viajó de incógnito a Sicilia. Sus averiguaciones terminaron el 12 de marzo de 1909, cuando cayó acribillado en la Piazza Marina, de Palermo. Otro historiador del fenómeno mafioso, Gaetano Falzone, señala que “gracias a su asesinato, Petrosino, al igual que la Mano Negra, se convirtió en el tema favorito de los novelones y las historietas”.
La repercusión del caso y del fenómeno llegó de inmediato a la prensa rosarina: “La Mano Negra es una admirable organización criminal cuyos miembros se hallan repartidos en las principales ciudades de Norteamérica –decía La Capital el 23 de mayo de 1909–, revelando su existencia de vez en cuando por medio de bombas, cuchillos y revólveres. Las cartas que ellos escriben a los que eligen como víctimas van llenas de cruces, calaveras y otros signos hechos con tinta roja. Las amenazas se cumplen siempre, tarde o temprano”. En 1912 Sidney M. Goldin filmó la película Las aventuras del teniente Petrosino.
Y, como una prueba de su supervivencia en el panteón de mártires policiales, recientemente Paramount Pictures anunció que Leonardo DiCaprio protagonizará a Petrosino en una película basada en el libro The Black Hand, de Stephan Talty.
En Argentina, la Mano Negra fue el nombre con que se hicieron visibles por primera vez las agrupaciones mafiosas. En 1911 la policía de Rosario desbarató una banda liderada por José Cuffaro, cuyos integrantes provenían del mismo pueblo de Sicilia, Raffadale. Entre ellos se encontraban Esteban Curaba y Carmelo Vinti, que al igual que Cuffaro reaparecerían en numerosas crónicas sobre episodios mafiosos hasta principios de la década de 1930, entre ellos el asalto al tren número 20 (1916) y el secuestro de Abel Ayerza (1932). Otro episodio que le dio centimetraje a la Mano Negra en la prensa fue el secuestro de Paulino Vitale, un chico de 5 años hijo de inmigrantes calabreses, ocurrido el 31 de diciembre de 1911 en Buenos Aires. María Penella, la madre de Paulino, organizó una colecta pública para reunir los seis mil pesos que le pidieron como rescate. La iniciativa agregó publicidad al secuestro.

El método de la extorsión era sencillo. En general, comenzaba con el envío a la víctima de una carta en la que se le exigía cierta suma de dinero, de acuerdo a sus posibilidades; la nota llevaba por firma una mano negra abierta y con los dedos separados hacia arriba. Si no había respuesta, los mafiosos dejaban un segundo mensaje en la casa del destinatario o a través de algún intermediario, con un nuevo plazo e instrucciones para la entrega del dinero. En casos excepcionales hacía falta una tercera carta, para anunciar la vendetta. Las cartas extorsivas firmadas con la ominosa mano contenían invariablemente una advertencia fundamental: el destinatario no debía poner al tanto del asunto a la policía.

Las amenazas que prometía la Mano Negra no eran palabras que se llevara el viento. Pero los detalles entre truculentos y disparatados incluidos en algunas extorsiones podían provocar dudas: en abril de 1910 el almacenero Francisco Camarada recibió la orden de dirigirse por la noche al cementerio La Piedad y tras seguir cierto camino entre las tumbas depositar 1500 pesos. “¿Se trata de una broma o la Mano Negra busca una víctima?”, se preguntaba un diario rosarino. Al tanto del temor generalizado, aparecieron aprovechadores que sacaban partido de los métodos de la Mano Negra y hasta los caricaturizaban, ya que extremaban los rasgos folletinescos de los chantajes.
En junio de 1911 los diarios rosarinos informaron sobre el caso de José Calvai, sobreviviente a un ataque a balazos en Arroyito después que rechazara varios pedidos de dinero. Y un mes después, la violencia mafiosa marcó un nuevo avance. La nueva víctima era José Martire, un comerciante de papas al por mayor y al por menor que residía en Riobamba al 1600, entonces una zona de suburbios “donde predomina el malevaje” según los diarios de la época. Como se negaba a pagar extorsiones, en la madrugada del 18 de julio los desconocidos que se amparaban bajo el nombre de la Mano Negra arrojaron una bomba contra la casa. La familia de Martire sobrevivió por milagro al atentado. Los agresores no se proponían hacer una simple advertencia. “La idea de los maffiosos –destacó La Capital– era (…) que la bomba chocara contra la puerta de acceso a esta pieza (el dormitorio) y causara así la muerte de los que en ella se hallaban”.
El mismo diario publicó un reportaje a Teresa Martire, hija del comerciante:
–¿No sospechan quién puede ser el autor de este atentado?
–Ignoramos en absoluto, quién o quiénes pueden ser los autores. De nadie sospechamos.
–¿Recibieron alguna vez misivas amenazadoras?
–Precisamente desde el mes de junio del año pasado viene recibiendo periódicamente mi padre cartas de La Mano Negra, donde se le exigía que depositase 2150 pesos, en un rincón del pueblo de Alberdi, cercano a la vía del ferrocarril de Santa Fe. En las últimas cartas se le decía que de un momento a otro moriría.
–¿No dieron cuenta de lo que les pasaba a la policía?
–Repetidas veces lo hemos hecho y siempre se nos prometió hacer averiguaciones para dar con los autores de las cartas.

La familia Martire no fue, sin embargo, la primera en sufrir un atentado explosivo de La Mano Negra. La repercusión de su caso puede explicarse porque revelaba la existencia de una serie de episodios similares. Ya en mayo de 1907 hubo una oleada de ataques incendiarios en Rosario. En parte tenían que ver con disputas entre mafiosos, ya que uno de los destinatarios fue el padrino Cayetano Pendino, siciliano oriundo de Alessandria della Rocca y mentor, según la tradición oral, de Juan Galiffi, Chicho Grande.
El temor que supo inspirar La Mano Negra estuvo en buena medida determinado por el secreto del que rodeó sus actividades. Las primeras redadas de mafiosos no lograron penetrar los enigmas de la asociación. Una de tales razzias se verificó en febrero de 1910, poco después del hallazgo de un cadáver en un maizal de Santiago Comba, cerca de Serodino. Varios sicilianos fueron detenidos entonces en zona rural de ese pueblo y en Rosario. Lo poco que la policía pudo averiguar, más que echar luz sobre el asunto, contribuyó a potenciar sus elementos de sugestión: “Uno de los detenidos ha prestado una declaración que evidencia la existencia de un complot (para el crimen). Este parece pertenecer a la misma asociación La Mano Negra y su muerte fue decretada por sus otros compañeros”, informó la policía.

En 1911, la policía rosarina infiltró un agente en un grupo mafioso que extorsionaba a vecinos de Alberdi y detuvo a Vicente Pecoraro, quien “escudándose en los temibles aspectos de La Mano Negra consiguió reunir unos buenos miles de pesos”. Sin embargo, los atentados mafiosos El 18 de enero de 1912, una poderosa bomba estalló en la casa de Ángel Bruno, que se había negado a pagar la extorsión de rigor. El 5 de febrero siguiente, otro explosivo tuvo como blanco el domicilio de José Castiglione. Tres días después, la policía allanó domicilios ubicados en Alberdi y en conventillos de la zona céntrica de Rosario y detuvo a cinco hombres, entre ellos José Costanzo, sindicado como capo de una banda que funcionaba con una rigurosa división de tareas entre quienes redactaban los anónimos, los que aportaban información y los que se encargaban de las represalias. Eran los responsables de las intimidaciones a la familia Martire, entre otras. El caso tuvo repercusión adicional porque la mujer del capo, Francisca Robera, salió a la calle revólver en mano, para enfrentar a la policía.
Pero los éxitos policiales contra la mafia eran muy contados. “Raros son los crímenes efectuados en el elemento siciliano que llegan a descubrirse”, decía La Capital el 4 de febrero de 1904. “Una tenacidad a prueba de indagaciones y carcelazos es la característica de la gente de esa región italiana, para quien el silencio es una religión, con el infierno de la terrible vendetta. De ahí que cada vez que se encuentra el cadáver de un hijo de Sicilia, se prevea el fracaso seguro de la pesquisa policial, sobre todo entre nosotros, que contamos con una policía que más espera de la delación y la confesión arrancada a cualquier precio y de cualquier manera que no del trabajo inteligente y paciente de una pesquisa.” La omertà era el sello de la venganza. Ante el crimen de Cayetano Piazza, en 1908, el diario El Municipio apuntó que “el suceso, como numerosos otros en que han actuado como protagonistas hijos de Sicilia, parece presentar caracteres que hacen suponer se trate de la terrible vendetta, pues todos los que han sido llamados hasta ahora a declarar se encierran en un impenetrable mutismo”. La vendetta era en definitiva la demostración de que un determinado sector de la población inmigrante se sustraía al orden legal y prefería resolver sus diferencias de acuerdo a sus propias normas. “A los ojos de un siciliano –dijo El Municipio el 22 de agosto de 1908– el que ejerce una vendetta dista mucho ser un vulgar asesino. Es el ejecutor de una obra justiciera, cumple con una ley de honor, con una deuda sagrada. Entregar a la justicia al enemigo es algo que repugna a los hijos de esas regiones”.
La omertà se hizo evidente desde los primeros casos. El 20 de mayo de 1900, en Arroyo Seco, un siciliano llamado Vicente Forte apareció muerto de tres balazos y diecinueve cuchilladas. La policía averiguó que había cumplido una condena de nueve años de prisión en Italia, pero se topó con el silencio de sus familiares y amigos. El informe médico señaló que las cuchilladas habían sido infligidas post mortem, un indicio de ensañamiento.
El crimen de Vicente Ruggero expuso claramente el funcionamiento de esa “religión”, como decía la prensa. Ocurrió el 19 de agosto de 1908 y tuvo características feroces. Ruggero, un picapedrero desocupado, fue atacado por un grupo de seis personas: uno lo hirió de bala, para dejarlo inerme, y los otros lo mataron a puñaladas en el pecho y el abdomen. Este sistema combinado de disparos y cuchilladas reapareció en otros asesinatos cometidos en la época y revela un grado particular de salvajismo, ya que el homicida se propone dilatar el momento de la muerte, dejar a la víctima sin posibilidades de defensa y a continuación prolongar su sufrimiento. Estos hechos hicieron popular el stiletto, el cuchillo. “El arma común es el revólver de buena marca y el cuchillo”, observó el subcomisario Miguel Pinazo en Delitos y delincuentes (1916), un libro donde reseñó su actuación contra la mafia rosarina.

“Por lo general”, confirmaba La Capital en enero de 1914, a propósito del crimen de Nicolás Costanzo, “el degollado del vivero municipal” como se lo llamó, “las vendettas obedecen a motivos que vienen de muy atrás. Son asuntos de familia que van pasando de generación en generación y sólo por casualidad tienen su engendro en hechos recientes”. Esa circunstancia complicaba todavía más las averiguaciones y motivaba el pesimismo de la prensa: “estamos acostumbrados a ver fracasar las pesquisas cuando sucede una vendetta”. Fue la experiencia de José Sanmartino, un carpintero asesinado de veinte puñaladas junto al portón de la barraca Tietjen, el 6 de agosto de 1911. El hombre vivía en un pequeño inquilinato ocupado por italianos, y según la información periodística fue asesinado por haber abandonado en Sicilia a su esposa e hijos. La vendetta era de cumplimiento inexorable. No importaba el tiempo que pudiera transcurrir desde la ofensa, ni el lugar donde estuviera la víctima.
En algunos casos, la vendetta en sí misma se transformaba en un motivo para ejecutar una nueva venganza, dado que los ofendidos debían desquitarse por la muerte de la víctima. En el velatorio de Nazareno Santoro, ejecutado en una emboscada en octubre de 1908, se registró un momento significativo: “Hallándose varios compatriotas del extinto reunidos alrededor del cadáver –informó El Municipio–, fue visto un siciliano que lloraba y mordíase con furor la mano derecha, haciendo ademanes de amenazas. ¡Será otra vendetta que se prepara!”.
El 26 de agosto de 1909, en otro episodio con graves consecuencias, dos desconocidos balearon a Francisco Randisi. Era un paisano de Raffadale, que llevaba ocho meses en el país y había llegado tras los pasos de un hermano, Antonio. Las cosas no le iban bien: estaba desocupado, compartía una pieza en un conventillo de Italia 1070 y a poco de llegar, el 28 de mayo, había sido herido a balazos en un ataque misterioso. A diferencia de Vicente Ruggero, tanto entonces como en el momento de su agonía, prefirió decir que desconocía a sus agresores. Sus relaciones lo señalan como parte de un grupo mafioso: Antonio Nocera, con quien compartía la pieza, y Salvador Casaliccio, identificado por la policía como uno de sus amigos, integraron la banda que en 1916 secuestró a Miguel Zapater y asaltó al tren número 20, cerca de la estación Coronel Aguirre.
Las averiguaciones entre los vecinos de Randisi resultaron en principio inútiles: “Entre los sicilianos –recordó un artículo– existen dos palabras invariables, que pronuncian continuamente, aun cuando tengan la evidencia ante sus ojos: non sacho”. El ambiente parecía peligroso para los allegados a la víctima: Antonio Randisi decidió volver a Italia. Sin embargo, la muerte de Francisco Randisi tuvo la particularidad de ser la única venganza que quedó más o menos resuelta en términos legales en varios años. La policía recurrió a la razzia en los bajos fondos como método de investigación y estableció que el hombre había muerto según un código ritual: los asesinos lo invitaron a beber en una fonda donde solían reunirse sicilianos y al salir lo mataron. Los autores de la vendetta fueron identificados como José Fera -señalado como “jefe de una banda de mafiosos”-y Vicente Tabusso. La Justicia no encontró pruebas contra los detenidos y los puso en libertad el 6 de octubre. La ley mafiosa se cumplió de inmediato: Fera fue asesinado 48 horas después de su excarcelación, en San Juan y España, donde dos hombres lo sujetaron de los brazos, colocándolo en cruz contra una pared, y otros cuatro lo ejecutaron, de 21 puñaladas y seis tiros en la cabeza. Uno de los asesinos, Salvador Zamutto, había sido acusado en 1908 por el asesinato de Vicente Ruggero, aunque quedó libre por falta de pruebas.
En Delitos y delincuentes, Miguel Pinazo afirmó que las principales manifestaciones del crimen organizado tenían lugar en Buenos Aires y Rosario. “Especialmente en esta última ciudad, la Mafia se ha exteriorizado en forma alarmante”, subrayó. Y durante muchos años podría seguir haciendo sus negocios.

AGATA GALIFFI
Historia y leyenda de la flor de la mafia
Agata Cruz Galiffi.
Estuvo presa nueve años en un psiquiátrico, encerrada en una jaula. “Creían que era un monstruo, una pantera”, dijo en una entrevista periodística. Y cuando recuperó la libertad quiso que la olvidaran y que su historia se perdiera en las viejas páginas de las secciones policiales. Pero Agata Cruz Galiffi se había convertido en una leyenda, cuando con poco más de veinte años apareció al frente de una banda que reunía a mafiosos, pistoleros y anarquistas, y lo siguió siendo por más que eligió una vida retirada, en Caucete, provincia de San Juan, donde murió en 1987. Su nombre es hoy una clave.

Juan Galiffi, Chicho Grande.
Nacida el 14 de julio de 1916 en Gálvez, provincia de Santa Fe, Agata Galiffi fue hija de Juan Galiffi, Chicho Grande, y de Rosa Alfano. “Es la suprema debilidad sentimental de su padre -afirmó una crónica publicada en 1938 por la revista Ahora-. Galiffi la crió con delicadeza, apartándola de todas sus actividades delictivas. Recibió una educación esmeradísima. Jamás le presentó a ninguno de sus colaboradores y cómplices (…) Tal vez la única virtud de este tipo de delincuente es el gran cariño que siente por su hija Agata, joven de singular belleza, de trato afable y de notable cultura”

Rolando Lucchini, abogado de Chicho Grande y esposo de su hija Ágata.
En 1935 Chicho Grande fue deportado a Italia, acusado por actividades mafiosas, y ella se casó con el abogado Rolando Gaspar Lucchini. Cuatro años después fue acusada de liderar un grupo que intentó asaltar un banco en San Miguel de Tucumán, después de construir un túnel. En ese momento se convirtió en la protagonista de incontables crónicas, con su explosiva combinación de belleza, audacia y un carácter indomable que conjugaba la veneración por el padre, cierto feminismo y el desprecio por las convenciones sociales. Y sobre todo por el hecho de ser mujer y ocupar un lugar completamente inesperado para su género.
Sin embargo, Ágata no fue la única mujer que se hizo notar en las organizaciones mafiosas tradicionales. Entre sus antecesoras se encuentra Catalina Tuttolomondo, integrante del grupo de José Cuffaro, alias Peppo Budello, conformado exclusivamente por naturales de Raffadale, provincia de Agrigento, Sicilia, y responsable de varios secuestros extorsivos en la década del 10 y del asalto al tren número 20. La Justicia de Rosario pidió su captura en 1916, cuando tenía 18 años y desapareció de los lugares que lugares que solía frecuentar, mientras la mayoría de sus compañeros cayeron presos.
La “familia” de Cuffaro alquilaba dos casas en las afueras de Rosario y las había acondicionado con la construcción de sótanos -en realidad, pozos desprovistos de iluminación y de cualquier comodidad- para ocultar a secuestrados. Catalina Tuttoloondo vivía en una de ellas junto con su compañero Luis Curaba y estaba a cargo de la atención a las víctimas.
En los primeros años de la mafia siciliana en la Argentina aparecieron otras mujeres en gestos aislados para proteger a sus hombres del acoso de la policía, anécdotas que eran recogidas como una curiosidad no exenta de temor por la prensa. Una excepción fue Vicenta Spina, detenida en 1914 al ser acusada de formar parte del grupo que lideraba Nicolás Ballestreri. Se dedicaban a las extorsiones y los secuestros, entre ellos el de un niño de 8 años, Antonio Bevacqua. La policía rosarina pensaba que Spina no tenía demasiada injerencia en los asuntos del grupo, pero pronto descubrió que, estando presa, se “carteaba” con Ballestreri mediante el envío de mensajes en clave.
Las mafiosas se mostraban más impulsivas que los hombres y por eso mismo, a veces, más audaces: salían revólver en mano a la calle a defender a sus maridos o insultaban a los policías que iban a buscarlos y les cerraban la puerta en la cara. Pero el protagonismo de las mujeres en la crónica roja se explicaba también por cuestiones sociales antes que delictivas y en particular por la ruptura de grupos familiares que tenían por efecto los movimientos migratorios. Pese que a los inmigrantes se mantenían en contacto con sus familiares, los años, la distancia y las dificultades para reunirse en América producían resquemores y conflictos. Los motivos de numerosas vendettas surgieron de estas situaciones: la venganza mafiosa aparecía con frecuencia como la forma de salvar el honor de una mujer, o más bien la familia a la que representaba.
Flores de la mafia
Las mujeres tuvieron un rol importante en el secuestro de Abel Ayerza, cometido en octubre de 1932 en zona rural de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El primer juez que investigó el caso, Francisco Setien, describió una rigurosa “división del trabajo” entre el núcleo de la organización mafiosa, integrado por las personas que planearon y cometieron el secuestro y se encargaron de negociar el rescate y quienes hacían el apoyo logístico, con tareas que incluían ocultar y atender a Ayerza, escribir y llevar cartas y telegramas y parar la oreja para espiar a la policía. Las mujeres se destacaban en el segundo grupo, mientras el primero estaba integrado por hombres ya prontuariados, con antecedentes por otros delitos, que en consecuencia no podían exponerse, como José La Torres, Santos Gerardi y Romeo Capuani, antiguos secuaces de Francisco Marrone, Chicho Chico.
Los mafiosos circulaban entre Rosario y Corral de Bustos –donde una insospechable familia de verduleros, los Di Grado, tenía cautivo a Ayerza- y se comunicaban a través de sus mujeres. Fue una medida de seguridad que terminó contribuyendo, paradójicamente, a la perdición del grupo y al desenlace trágico de la historia.
El 30 de octubre de 1932, dos amigos de Ayerza le pagaron el rescate a Salvador Rinaldi en la zona sur de Rosario. María Sabella de Marino fue encargada de comunicar la novedad a Corral de Bustos. Como era analfabeta, hizo redactar un telegrama a su hija, Graciela Marino; esta chica sería la primera en ser bautizada por la prensa “La flor de la mafia”, título que después le arrebató Ágata Galiffi.
Marino redactó un famoso telegrama con la frase “Manden el chancho, urgente”. El destinatario era Alfonso Dallera, precisamente un criador de cerdos; pero el “chancho” no era otro que Ayerza. Desde entonces, y hasta la actualidad, la palabra se usa entre los delincuentes para nombrar a la víctima de un secuestro.
El problema fue que Dallera había caído preso en una razzia. El mensaje lo recibió su mujer, Alcira Medina, que estaba al tanto de la situación y llevó la novedad a Pabla Dazzo de Di Grado, en cuya casa estaba oculto Ayerza. Según una versión de esa historia, en algún paso de ese tránsito el mensaje se distorsionó, como una especie de teléfono descompuesto, y se convirtió en “Maten al chancho”. Ayerza fue asesinado dos días después y su cuerpo permaneció oculto en un campo hasta que la policía lo descubrió en febrero de 1933.

Del otro lado, la gran protagonista de la historia era otra mujer: Adela Arning de Ayerza, la madre de Abel. Desde la muerte de su esposo, célebre médico de la época, ella era la cabeza de una de las familias más importantes de la aristocracia porteña, con llegada directa a los círculos de poder y a los gobiernos militares de la Década Infame. El caso Ayerza enfrentó así a las mujeres de dos clases sociales antagónicas.


La mujer infernal
Ágata Galiffi empezó a ser buscada el 29 de diciembre de 1938, cuando su amante Arturo Pláceres y Cayetano Morano se tirotearon con la policía después de ser sorprendidos en un bar vecino a la Aduana de Rosario. El enfrentamiento provocó la muerte de los policías de Investigaciones Juan Espíndola y Marcos Cordero, y del propio Morano, después de varios días de agonía. La policía detuvo a un cómplice de Galiffi, el ex comisario Juan Terrarosa, en cuya casa se encontró un mapa de San Miguel de Tucumán con anotaciones “que convergen en el edificio de un importante banco”, según informó entonces la prensa.
El diario Crítica esbozó entonces un primer retrato de Ágata: “Desde sus primeros años vivió en la atmósfera del delito, efectuando su aprendizaje en las reuniones en que se planteaban hechos resonantes que figuran en las crónicas policiales. En este ambiente de tenebrosos contornos fue formándose el espíritu de esta mujer, que actualmente se caracteriza por su temple varonil, su odio a la policía, su seguridad en cada decisión”. Apenas tenía 23 años.
Teresa Cacciatore, una mujer que alojaba a Ágata y también fue detenida, dio otros detalles. Había un plan en marcha para “entrar por debajo de la tierra a una casa de Tucumán, donde había grandes tesoros”. Parecía un folletín de aventuras. Las averiguaciones quedaron en suspenso hasta que el 22 de mayo de 1939 la policía de Tucumán detuvo a Agustín Fernández Mediano, químico de profesión y oriundo de Buenos Aires, con 388 billetes de mil pesos y 64 de cien, todos falsos, que según dijo había recibido de Arturo Pláceres y Ágata Galiffi.

Al día siguiente, la policía rosarina detuvo a la pareja en la casa de Tomás Clarke, un obrero ferroviario que les daba asilo. Agustín Fernández Mediano aportó más detalles, entre ellos un diario donde había registrado observaciones sobre sus cómplices, entre ellos Rolando Lucchini, “el hombre que consigue por amistad lo que no se puede conseguir por dinero”, una alusión a sus contactos políticos. Sobre Ágata Galiffi decía que “los pistoleros la temen y la respetan; es una mujer excepcional”.
El origen de la historia se remontaba a octubre de 1938, cuando Galiffi y Pláceres alquilaron una casa en avenida Belgrano 1805, en la capital tucumana, con el pretexto de instalar un negocio. Unos días después se mudaron a otra casa, vieja y en mal estado, en Rivadavia 164, y con otro proyecto para explicar a los curiosos: ahora se proponían abrir una pensión.

La casa necesitaba refacciones, y enseguida comenzó a trabajar una cuadrilla de obreros. El 5 de noviembre, la pareja dejó Tucumán tan misteriosamente como había llegado. El 26 de mayo de 1939, la policía tucumana ingresó en la casa de calle Rivadavia y descubrió que de allí salía un túnel que se dirigía exactamente hacia la sede del Banco de la Provincia. Era una “verdadera obra de ingeniería”, como había dicho Teresa Cacciatore, que tomaba como punto de orientación el reloj de la torre del banco, y se accedía a él, por una escalera, a través de un pozo de 4,70 metros. En total, cubría 120 metros y terminaba su recorrido bajo el tesoro del banco. Pero la bóveda resultaba inexpugnable, porque estaba protegida por una losa de cemento y acero.
El tunel con el que la banda de Galiffi pensaba acceder al banco.
La prensa mostró en principio una actitud ambigua ante la hija de Chicho Grande, describiéndola alternativamente como una joven ingenua y como una mujer fría y calculadora. “Ágata Galiffi –señaló el diario Crítica– se presenta ante policías y jueces altiva, arrogante, expresando sin disimulos su desprecio por los primeros y por los segundos, acusándolos de fabricantes de delincuentes. Sin embargo, sufre espectaculares crisis nerviosas... Exige toda clase de consideraciones, pero no se considera obligada a retribuirlas. Hace cada vez más amargas y duras sus reconvenciones contra la sociedad y la justicia”. En la Jefatura de Policía de Rosario, “se acostó en un sofá y se entretuvo leyendo una vieja revista”, porque “le gustan las novelas de amor”.
- No voy a ser pasto de quienes quieran hundirme -le dijo al corresponsal de Crítica-. ¡Quiera o no quiera la sociedad todavía no soy una delincuente, ya que no se me ha probado delito alguno, ni se me probará!
Los primeros intentos de la policía por tomarle declaración fueron infructuosos. “Cada vez que era conducida al despacho del jefe de la División de Investigaciones –dijo La Capital–, simulaba sufrir una aguda crisis de nervios y prorrumpía en gritos y llanto. Ayer [el 27 de mayo de 1939] debió ser identificada, pero hubo que suspender la tarea porque no quiso que los empleados le sacaran las impresiones digitales”. Trasladada desde el Asilo del Buen Pastor -actualmente un geriátrico- para un nuevo interrogatorio, “un agente la tomó por los brazos para indicarle por dónde debía dirigirse y, toda indignada, le asestó una fuerte bofetada en el rostro”.
La belleza de Ágata no escapó a la observación periodística. “La esposa del doctor Lucchini –dijo La Nación– es de rostro pequeño, de pómulos salientes, mirada brillosa y cabello negro, con tonalidades rojizas”. Un periodista de Crítica precisaba la clave de su poder de atracción: “Sus ojos, sobre todo, producen un efecto singular. Brillantes y fuertes, están en constante acecho. Es su arma más poderosa [...] Y Ágata no lo ignora. Por eso les ha dado una sombra artificial, de afeites cuidadosamente combinados”.
También se mostraba irónica. El diario Crítica cuenta que “cuando alguien le habla, siempre responde: 'Y bien... usted se halla ante la mujer infernal'".
El 4 de junio de 1939, Pláceres y Galiffi fueron llevados en tren a San Miguel de Tucumán. Al llegar, la primera en descender fue Ágata; “yo soy una dama honesta, esposa de un distinguido profesional y no está lejano el día en que lo probaré y entonces todos se arrepentirán de haberme tratado como a una delincuente”, declaró.
Una entrevista
El 18 de junio, Crítica la entrevistó en la cárcel:
- ¿Qué vino a hacer a Tucumán?
- Me propusieron abrir una casa de pensión a todo lujo, y como consideré interesante el proyecto, accedí como lo hubiera hecho cualquiera.
Ágata Galiffi decía no saber nada del túnel ni de los billetes falsos, que según la policía habían sido encargados por Juan Galiffi a Otto Ewert, un fámoso falsificador, como regalo de bodas para su casamiento con Lucchini: “Apela a todos los recursos de la coquetería femenina. Se resiste bravamente a hablar mucho”, decía el periodista, antes de continuar el interrogatorio:
- ¿Por qué no se presentó a la policía, sabiendo que se la buscaba en todo el país?
- Porque los empleados de la justicia rosarina no me merecen confianza, y porque la detención de mi madre y el suicidio de mi abuelito me arrastraron a esta situación. Yo atribuyo a la policía de Rosario la responsabilidad de la muerte de mi abuelito. No respetó jamás sus años y lo molestaban a cada momento.
La entrevista se volvía por momentos dramática: “La noche, la inquietud, la ansiedad, el terror, mi vida es así -afirmaba Ágata-. Como ustedes imagnarán, llena de desazones de angustias, de sobresaltos, de lucha permanente”. También recordaba el impacto que le provocó la expulsión de su padre, cuando ella tenía 16 años y cursaba la secundaria en el Liceo Normal de Rosario (sic). “El episodio me abrmó, pero con todo logré afrontar las cifíciles circunstancias y me dispuse a construir de nuevo el hogar destruido. Quería devolverle a mi padre toda la consideración a que era acreedor. Aquí en la cárcel leo y sueño como siempre. ¡Ah, si pudiera siempre vivir soñando! Cuando cursaba el segundo año del Liceo soñaba con llegar muy alto”.
- Lo inexplicable es que haya sido arrastrado a una vida tan desordenada -seguía el periodista.
- Usted se apresura... La casualidad nos lleva de la mano como niños, como juguetes...
- Pudo darse cuenta de que estaba descendiendo...
- Pensamos de distinta manera: yo creí que ascendía.
- ¿Entre pistoleros?
- Entre caballeros. Nosotros tenemos la convicción de que un pistolero, como usted lo llaman, no debe confundirse con el resto de los hombres. Además, mis amigos son personas cultas, correctas, agradables...
- Hay hombres que no valen nada y otros que valiendo mucho no comprenden a la mujer. - remataba.
El castigo
El 23 de junio la llevaron al Hospital de Alienados de San Miguel de Tucumán, donde la pusieron bajo la custodia de unas monjas. “La celda tenía un metro ochenta de largo por un metro veinte de ancho. Los barrotes eran gruesos, fuertes, pero igual forraron la celda con alambre tejido. Tenían miedo de que me escapara, y entonces fabricaron esa jaula”, contó en 1972, cuando dos periodistas de la revista Gente la entrevistaron en Caucete, donde vivía.


Una de las notas que la revista Ahora le dedicó a Ágata Galifi, en 1939.
En esas condiciones, la prensa le atribuía planes fantásticos. “Ágata Galiffi tramaba una invasión desde la cárcel en Tucumán”, anunció la revista Ahora como título de una disparatada versión sobre un plan de fuga. Según la crónica, “la Flor de la Mafia” consideraba tres posibilidades: construir un nuevo túnel; recurrir a amigos de su padre, que fueran a rescatarla armas en mano cuando tuviera que ir a declarar a la Justicia o bien que directamente tomaran por asalto la cárcel “provocando la sublevación general de los presos”. El cierre del relato reforzaba la condena de “la mujer infernal”: “El solo pensamiento de lo que hubiera resultado de llevarse a término este último plan, revela el grado de audacia de la Flor de la Mafia, que no trepida en comprometer la paz de toda una provincia, lanzando a la calle una cantidad fantástica de delincuentes con tal de recuperar su libertad”.
La realidad fue mucho más gris que aquellas ficciones. En abril de 1944 la Justicia Federal la condenó a siete años de prisión por circulación de dinero falso; esta pena fue unificada al año siguiente con la impuesta por la tentativa de robo al banco y en definitiva recibió una condena de trece años de cárcel. “Sólo podía hablar con las monjas, que me contaban cosas; llorar y rezar el rosario hasta que conseguía dormirme. La celda no tenía baño. El único baño del lugar lo compartía con las enfermas. Cada vez que iba, tenía que ponerme una especie de túnica y unos grandes zuecos de madera. Pero eso no era lo malo. Lo malo eran los gritos de las enfermas, esos aullidos en la noche”, dijo.
El 16 de junio de 1948 salió en libertad condicional por buena conducta, con la obligación de residir durante un tiempo en San Miguel de Tucumán. “Su salida de la comisaría, que se mantuvo en reserva –dijo el diario La Gaceta–, pasó desapercibida para las personas que transitaban por el lugar. Vieron solamente a una mujer que salía acompañada de algunos empleados policiales y tomaba un vehículo. Eso fue todo”. Un año antes había sido liberado Rolando Lucchini, quien le hizo una demanda de divorcio. Arturo Pláceres recuperó la libertad en 1959 y se radicó en Buenos Aires, donde trabajo en la sección de expedición del diario Crítica.

En la madurez. Ágata Galiffi en 1972.
En adelante, la historia de Ágata Galiffi transcurrió en secreto. Vivió en Rosario, en Buenos Aires, en Villa Constitución y trabajó como empleada de un bar, enfermera y recolectora de avisos para un periódico. Finalmente se radicó en Caucete, para dedicarse al cultivo de viñedos en la propiedad de su padre. Se casó con un hombre llamado Julio Fernández y adoptó una niña, Karina, nacida en 1967. Murió en 1987, y desde entonces su figura y su historia fueron materia de diversas investigaciones periodísticas, ficciones (como la novela Ágata Galiffi, de Ester Goris), películas, documentales y estudios especializados, como el reciente libro Mafia Life. Love, Death and Money at the Heart of Organized Crime, de Federico Varese, profesor de Criminología en la Universidad de Oxford, quien relata la historia de Ágata, “an Argentinian Godmother”, en un capítulo sobre mujeres destacadas en la historia de la mafia.
Los problemas con la ley continuaron en la familia Galiffi, ya que el yerno, Guillermo Verón, fue condenado por una estafa. Desde la cárcel, en San Juan, el hombre defendió la memoria de Ágata, “una mujer bellísima, con mucha alegría, muy respetada”.

Guillermo Verón está preso en el Penal por estafas, uno de los pocos sanjuaninos que conoció a Ágata Galiffi en profundidad.
JUAN GALIFFI
El hombre de la Chicago argentina
“¿Qué es la mafia?” El hombre le devolvía la pregunta al periodista del diario Crítica con una mezcla de sorpresa y de ignorancia. Con el mismo estupor enfrentaba las acusaciones por asesinatos, secuestros y extorsiones, con lo que lo perseguían la Justicia y la prensa. Y sin embargo, sabía mejor que nadie la respuesta, porque era Juan Galiffi, el “Al Capone argentino”, el capo de la organización mafiosa que durante dos décadas pudo hacer sus negocios sin mayores inconvenientes.

Nacido en 1892 en Ravanusa, “la ciudad del Monte Saraceno”, una pequeña localidad de Sicilia cuyos orígenes se remontan al siglo XI, Galiffi llegó a la Argentina en mayo de 1910. Según los datos de su prontuario policial, en 1911 registró domicilio en Iriondo 13, Rosario, y fue detenido en la investigación de un robo ocurrido en la localidad bonaerense de Mercedes. Dos años más tarde se mudó al pueblo de Gálvez. “Era muy pobre. Tan pobre que tenía un sillón hecho de cajones viejos”, declaró Consuelo Amato, que lo conoció en esa época.
En Gálvez vivía su hermano, Carlos Galiffi. Los problemas no tardaron en manifestarse, ya que en la noche del 29 de enero de 1919 un grupo de hombres nunca identificados asesinó a tiros a Carlos Galiffi, junto con los hermanos Francisco y Salvador Costello, cuando iban a una chacra, a quince cuadras del pueblo.

Juan Galifi.
“Los individuos en cuestión eran gente de malos antecedentes”, dijo el corresponsal del diario La Capital. Los hermanos Costello acababan de salir de la cárcel de Santa Fe “después de haber cumplido una condena que se la debían a Juan Galiffi”, según un informe policial consignado en la misma crónica. Los criminales se ensañaron con Francisco Costello, cuyo cadáver apareció con mutilaciones y la cabeza hundida a golpes de Winchester.
Un hombre honrado, un caballero
Galiffi llegó a Gálvez como un humilde peluquero. Enseguida instaló una fonda que daba comida y alojamiento. Sin embargo, las actividades más lucrativas del establecimiento transcurrían lejos de la vista del público. En una carta del 7 de julio de 1921, el jefe de Policía del departamento San Jerónimo, Alejandro Aldao, informó al ministro de Gobierno provincial, Ignacio Costa, que Chicho Grande, como pronto lo llamarían, estaba vinculado con asaltos y robos ocurridos en los departamentos San Cristóbal y Castellanos y “relacionado directamente con numerosos delincuentes contra la propiedad, que se sabe operan en las provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, etc., los que siempre se hospedan en su fonda y conducen los objetos robados directamente a Rosario, con la mediación de Galiffi”.
Aldao se quejó también de que Galiffi era intocable por las relaciones con que gozaba. Un año antes había obtenido la ciudadanía argentina con mediación del diputado provincial Héctor S. López, que precisamente sucedería a Ignacio Costa como ministro de Gobierno de Santa Fe. Como paso previo, la policía acreditó erróneamente que carecía de antecedentes delictivos. Al mismo tiempo extendía sus negocios: en 1922 se asoció con Fortunato Costa, un bodeguero de la provincia de San Juan y terminó quedándose con sus propiedades, en la localidad de Caucete, y compró una fábrica de muebles en Buenos Aires.

Ravanusa.
El informe más completo sobre las primeras actividades de Galiffi fue redactado por Raúl Peralta, un agente de la División de Investigaciones de Rosario que viajó de incógnito a Gálvez para realizar una pesquisa. En su relato identificó a sus cómplices, describió una especie de red montada bajo la pantalla de un restaurante y de una fábrica de licores y dijo que Galiffi hacía frecuentes viajes a distintas provincias.
En Gálvez, un comerciante laborioso; en San Juan, un bodeguero; en Buenos Aires, un fabricante de muebles dedicado a la compra y venta de casas y terrenos; en Rosario, un inversor cuyos hombres de confianza se llamaban Diego Raduzzo y Santiago Bue, complicados en hechos mafiosos. Galiffi siempre tuvo una máscara para ocultar su rostro. Le gustaba el teatro, era aficionado a la literatura y, sobre todo, le apasionaban los caballos de carrera. “Está ante un hombre honrado, ante un caballero, ante un honorable padre de familia”, le advirtió al periodista de Crítica.
Mafia limpia y mafia mala

Rosa Alfano.
En Rosario, Galiffi solía parar en Mitre 1379, donde vivía la familia de su esposa, Rosa Alfano. Su contacto inicial fue Cayetano Pendino, constructor de obras y rentista de reconocida influencia en el hampa que en la década de 1920 emergió como representante de una supuesta “mafia limpia”, como se llamó a un sector del crimen organizado que resultó amigable para la policía. El abogado de Galiffi, y prometido de su hija Ágata, un joven llamado Héctor Amato, era al mismo tiempo asesor jurídico de la policía de Rosario.
Según Carlos Cacciato, guardaespaldas de Galiffi y luego arrepentido, la “mafia limpia” designaba a las “personas que tenían ascendiente sobre los paisanos y que intervenían en las desavenencias que se producían”. Este sector se definió en oposición a la “mafia mala”, caracterizada por la violencia de sus procedimientos, cuyos principales representantes pertenecían a una nueva generación y seguirían más tarde las órdenes de Francisco Marrone, Chicho Chico. Lo que distinguía a la “mafia limpia” era su trato amistoso con miembros de la policía, y por eso aparecía en la prensa los diarios como “contramafia” y pasaba por ser una especie de organización de justicieros o de autodefensa de supuestas víctimas de extorsiones.
En familia
El casamiento de Galiffi con Rosa Alfano, joven siciliana radicada en Rosario, fue origen de uno de los mitos que rodeó a su historia. El periodista Gustavo Germán González transcribió una versión en sus Crónicas de El Hampa Porteña: “Se contaba –no sé si era una leyenda o la verdad– que cuando [Galiffi] conoció a la que después sería su esposa, decidió conquistarla a cualquier precio. Se vinculó a la familia, aun sabiendo que la muchacha estaba comprometida a casarse con su novio en una fecha próxima. La víspera del día del casamiento, Galiffi salió de paseo con el novio y éste nunca más volvió a aparecer”.
La historia tuvo amplia repercusión cuando Galiffi se convirtió en objeto de atención periodística. Fue a principios de 1930, cuando la prensa lo bautizó “el enemigo público número 1”, en alusión a la figura que se instaló en el imaginario colectivo a partir de la película Public enemy, de William Wellmann (1931). “Rosa Alfano se casó hace varios años con otro hombre, el que la misma noche de la boda desapareció misteriosamente. Durante la fiesta de la boda habría sido sacado el flamante marido con un pretexto de la casa donde se realizaba la reunión. Se le dijo que alguien deseaba hablarlo en la calle, y el hombre salió alegre y confiado, no regresando más”, dijo por ejemplo una crónica de La Capital de marzo de 1933.
El prontuario policial de Galiffi incluye un informe manuscrito y anónimo sobre la historia. Según esta versión, el rival se llamaba Salvador Spinelli, un empleado de buena posición. El 12 de julio de 1911 se casó con Rosa Alfano y desapareció “a los siete u ocho meses”, cuando su mujer estaba embarazada. “Se cree que fue asesinado y se sospechaba de Galiffi, pero nada se comprueba”, señaló el informe policial.

Abel Ayerza.
El 20 de diciembre de ese año, Rosa Alfano tuvo un hijo al que llamó Antonio Spinelli. Según el informe policial, el niño fue rebautizado más tarde como Salvador Galiffi e inscripto con ese nombre. Salvador Galiffi aparecería como administrador de los negocios familiares en San Juan, cuando Chicho Grande fue detenido a raíz de la conmoción por el asesinato de Abel Ayerza, pero su rastro se pierde en lo sucesivo, a diferencia de lo que ocurrió con Ágata Cruz Galiffi, nacida en Rosario en julio de 1916 y convertida en leyenda.
Lo que se dice un profesional
Durante mucho tiempo, los datos obtenidos sobre sus actividades tuvieron como único destino los cestos de papeles de la policía y la justicia. El 3 de julio de 1912 la policía de Córdoba solicitó sus antecedentes a la de Rosario y lo clasificó como mafioso. Su prontuario reunió enseguida varias entradas por robo: el 12 de septiembre de 1912 y el 13 de mayo de 1913, en Salta; el 20 de marzo de 1914, en Córdoba. También fue detenido el 29 de abril de 1914 en la División de Investigaciones de Rosario en averiguación de antecedentes.
El 18 de julio de 1922, el jefe de Investigaciones de la policía de Salta, R. Manigot, informó que Galiffi “al ser detenido el año pasado ha declarado ser profesional del delito” y que “trabajaba” en complicidad de un tal Elías Jorge Capaz. La presencia de Chicho Grande había sido frecuente en esa provincia entre 1912 y 1918, “bajo varios nombres y el seudónimo de Alonso”. El 29 de octubre de 1920, además, lo había detenido la policía de Jujuy, por el asalto a un pagador del ingenio La Mendieta. En la capital cordobesa, Galiffi fue acusado asimismo por el robo de 80 mil pesos en alhajas y bonos del tesoro provincial a la joyería de Jorge Moussion, el 23 de julio de 1922, en compañía de Alfonso Pulizzi, italiano de 41 años, registrado en 1912 como mafioso por la policía de Rosario y domiciliado en Gálvez.
El 6 de junio de 1928 lo acusaron por estafa en San Borjas, Río Grande, Brasil. A raíz de este episodio salió a la luz otra de sus empresas, la compañía maderera Kuperman y Galiffi, con sede en Santo Tomé, provincia de Corrientes. El denunciante, que no era otro que el socio de Chicho Grande, fue abordado en la calle por un desconocido, que le entregó un sobre vacío y acto seguido lo apuñaló. El crimen quedó impune, pero el capo recibió una especie de condena social: el Jockey Club le impidió presentar sus caballos en el hipódromo de Palermo.
A principios de 1932, se radicó en Montevideo y compró una casa en Francisco Vidal 617, en el barrio de Pocitos. Ese año presentó una declaración de bienes restringida a tres propiedades en la localidad de Trinidad, vecina a la capital sanjuanina, otras tres en el departamento de Caucete, con viñedos y cultivos, y la bodega en la ciudad de San Juan que elaboraba los vinos Galiffi.
En desgracia
Otro arrepentido, Simón Samburgo, aportó en 1938 detalles de las actividades ilegales de Galiffi en Buenos Aires –“protección” a comerciantes y secuestros extorsivos- y en particular de su vínculo con Francisco Marrone, con quien en principio estuvo en buenos términos pero al que finalmente mandó a asesinar, como desenlace del enfrentamiento que ambos capos mantuvieron entre 1932 y 1933.
Samburgo declaró que fue Galiffi quien ordenó el secuestro del médico Jaime Favelukes, ocurrido en Buenos Aires a principios de octubre de 1932, y por el cual los mafiosos cobraron un rescate cuyo monto permaneció en secreto. Y también quien le bajó el pulgar a Silvio Alzogaray, el corresponsal del diario Crítica en Rosario, asesinado por los sicarios Carlos Cacciato y Juan Micheli unos días después.

Alzogaray había publicado unos artículos donde sugería la responsabilidad de Galiffi en el secuestro de Favelukes, sin mencionarlo. Además de corresponsal de Crítica, era redactor del diario Ahora, que se publicaba en Rosario y donde había desarrollado una campaña de denuncia sobre apremios ilegales y persecución a obreros en el barrio de Arroyito y, en particular, sobre el asesinato del chofer José González a manos de la División de Investigaciones. “La policía de Rosario es una policía primitiva. Sigue creyendo que es el amo de la ciudad y que puede disponer de la libertad de los ciudadanos”, dijo el diario el 29 de agosto de 1932.
En el reportaje que le concedió a Crítica, Chicho Grande describió así su posición de liderazgo: “Ellos [los connacionales] saben que a Juan Galiffi, por las buenas, todo: ¿un enfermo?, ¿uno sin trabajo?, ¿un fracasado que quiere volver a su patria? Bien. Pero… ¿de guapo? No. De guapo, vamo a vere… [sic]”. Sin embargo, nunca pudo ser condenado por ningún hecho mafioso. Paradójicamente, terminó preso y deportado como consecuencia de un delito que no cometió, el secuestro y asesinato de Abel Ayerza (octubre de 1932 - febrero de 1933).
Los responsables del crimen de Ayerza, que conmocionó a la opinión pública nacional, pertenecían a una segunda línea de la banda de Chicho Chico, integrada por Santos Gerardi y Romeo Capuani, entre otros. Chicho Grande se presentó a la policía con la esperanza de zafar de las acusaciones, pero la presión social y el apuro de la policía por hacer buena letra después de años de negligencia y complicidad lo condenaron. En principio lo mantuvieron preso en base a la declaración de Francisco Gallo, que lo acusó de haber participado en el reparto del rescate pagado por el secuestro de Marcelo Martin, el hijo del presidente de la Bolsa de Comercio.
Martin fue secuestrado el 29 de enero de 1933 en Paraguay y Urquiza y apareció sano y salvo dos días después. Galiffi demostró que en esos días no estuvo en Rosario y el 11 de junio, cuando quedó en libertad, fue aclamado por unos cincuenta paisanos que lo recibieron en los corredores de los Tribunales de Rosario. Pero se había convertido en un “indeseable”, según la terminología de la época.

El 1º de diciembre de 1933 la Justicia Federal anuló su carta de ciudadanía argentina, con el argumento de que había sido otorgada en base a un informe de la policía que ocultaba sus antecedentes delictivos. Al cabo de un proceso judicial, fue deportado el 17 de abril de 1935. Un día antes, su hija Ágata se casó con el abogado Rolando Gaspar Lucchini, quien se convirtió en administrador de los bienes de la familia. Según la leyenda, el regalo de bodas de Galiffi fue una partida de dinero apócrifo que le había encargado a un célebre falsificador, el alemán Otto Ewert, y que años más tarde Ágata trataría de hacer circular en Tucumán.
En febrero de 1939 lo detuvieron en Milán por adulteración de documentos y falsificación de dólares. Lo curioso fue que usaba un documento a nombre de Victorio Cassaro, siciliano radicado en Rosario, ahijado de Diego Raduzzo; otro de los detenidos, Pascual Casaroli, figuraba como nacido en Rosario en 1888 y con prontuario en la sección Robos y Hurtos de la policía de la ciudad.
“Juan Galiffi avanza a paso resuelto -escribió el periodista de Crítica que lo entrevistó en Buenos Aires-. La cabeza muy echada hacia atrás y sobre el hombro derecho; la mirada larga y firme, una vaga sonrisa bajo el bigotito negro de finas y oblicuas guías, y restregándose las manos, como si las viniera enjabonando. En la puerta del despacho se detiene y saluda con una correcta reverencia”. Era también su despedida. Chicho Grande murió el 30 de junio de 1943 en Milán, sin poder cumplir el sueño de regresar a la Argentina.
Mezclao con Stavisky va Don Bosco y “La Mignon” Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín
Enrique Santos Discépolo (1935)
Pero en lo sucesivo no dejaría de estar presente como emblema de una época. Ya en 1933 el dramaturgo Alberto Novión se inspiró en su figura para componer el drama Don Chicho. Enrique Santos Discépolo lo recordó en una estrofa de Cambalache (1935).
En 1953 David Viñas recreó su historia en la novela Chicho Grande, que firmó con el seudónimo Pedro Pago. A fines de la década siguiente, la revista Boom comenzó en Rosario el rescate de su historia en perspectiva histórica a través de una serie de notas que, según antiguos redactores del mensuario, escribió Alfonso Coletti. En la actualidad, la banda de rock La Galiffi homenajea explícitamente en su nombre al jefe del célebre clan mafioso y Scraps se inspiró en los hechos históricos para componer Sicilia.

CHICHO CHICO
Un fantasma en la década infame
La Década Infame, ese período oscuro de la historia argentina, tuvo un fantasma: se llamó Francisco Marrone, le decían Chicho Chico, y se identificaba con un nombre falso, Alí Ben Amar de Sharpe. Había llegado como prófugo de la justicia italiana, que lo perseguía por varios crímenes, y se radicó en Rosario, “la principal sede mafiosa” de la época, según la definición de Simón Samburgo, uno de sus colaboradores. Fue la mano oculta detrás de resonantes secuestros extorsivos y uno de los personajes más excitantes para la prensa y la opinión pública, que le siguieron adjudicando robos, muertes y conspiraciones delictivas incluso hasta mucho después de su muerte, en el desenlace del enfrentamiento que sostuvo con Juan Galiffi, Chicho Grande.
En 1932, Marrone se casó en Rosario con María Esther Amato, joven que pertenecía a una familia bien ubicada: su hermano Arturo era dirigente radical; otro hermano, Héctor, asesor jurídico de la policía; un tercero, Armando, oficial del Regimiento XI y secretario del jefe de Policía. Chicho Chico usó entonces el nombre de Alí Ben Amar de Sharpe y dijo que había nacido en la ciudad de Constantina, en 1900, hijo de Niyima Bazis, siria, y Elías de Sharpe, egipcio. Pero según un informe recibido más tarde por la policía de Buenos Aires desde el Ministerio del Exterior, de Italia, en realidad había nacido en Palermo el 9 de febrero de 1898 y tenía pedido de captura por actividades mafiosas y dos crímenes.
A principios de 1930, Marrone fue localizado en Marsella, pero escapó apenas el Consulado General de Italia en esa ciudad pidió su extradición al gobierno de Francia. En una extensa declaración realizada en 1938 en calidad de arrepentido, Simón Samburgo contó que Chicho Chico llegó entonces a Buenos Aires para escapar de sus perseguidores.
Samburgo, de origen siciliano, se había radicado en la capital tras salir en libertad de la cárcel de Rosario. Había sido acusado por el asesinato de un paisano, Juan Cimino, ocurrido en 1925 en el antiguo Mercado de Abasto, y condenado a una pena de prisión que tuvo varias y sucesivas conmutaciones. Después de intercambiar saludos y fórmulas de cortesía, Marrone “terminó por inquirirle por Juan Galiffi” y dijo que en Sicilia le habían encargado “apoderarse de la mafia que existía aquí y sofrenar la violencia de Galiffi”.
Marrone y Samburgo tuvieron otras entrevistas, en las que trataron “sobre los elementos mafiosos existentes en la Argentina, pero especialmente los de Rosario”, según la declaración policial. Samburgo le recomendó “mucho cuidado en su acción”, a lo que Chicho Chico contestó “que no tenía miedo de morir, que tenía que cumplir la misión y que mientras estuviera él en la Argentina, ningún pretencioso tenía que aprovecharse de los paisanos”. Se sobreentendía que Galiffi no iba a ceder graciosamente su lugar de capo de la mafia siciliana en la Argentina.
Una estrategia
Según Samburgo, que terminaría preso en la cárcel de Usuhaia, Marrone dijo también que “si bien venía para hacer la paz y no la guerra, sería firme en su propósito”. En principio se relacionó en términos amistosos con Galiffi.
En un reportaje publicado por el diario Crítica, Chicho Grande dijo que conoció a su rival en el hipódromo de Palermo; “¿Cómo iba a desconfiarle cuando era un hombre que estaba figurando en un círculo de grande señore?”, se excusó Galiffi, hablando el cocoliche que le adjudicaba el diario que lo convirtió en su enemigo después del asesinato de Silvio Alzogaray, su corresponsal en la ciudad.
Al llegar a Rosario, Marrone pareció valerse de ese entendimiento con Galiffi para hacer relaciones. Los miembros influyentes de la comunidad mafiosa, como el ya anciano Cayetano Pendino, le dieron la bienvenida, se pusieron a su disposición y lo trataron con el título honorífico de Don. Los testimonios reunidos en la investigación judicial del asesinato de Pendino permiten concluir que los hombres de la mafia creyeron en los propósitos que declaraba Chicho Chico, según los cuales era una especie de enviado de la casa central en Sicilia para unir a los connacionales y aggionarlos en las actividades del crimen organizado.

Mientras acudía regularmente a la confitería del Jockey Club -tenía un chofer particular, Blas Bonsignore- y cortejaba a María Esther Amato en reuniones sociales, Chicho Chico buscó gente de confianza que lo secundara en sus planes de cuestionar la autoridad de Galiffi. Había una nueva generación en la delincuencia organizada y sus principales miembros, como José Consiglio, José La Torre y Raymundo Arangio, todos de origen siciliano, adhirieron a Marrone. Otro importante reclutamiento fue el de Carmelo Vinti, oriundo del pueblo de Raffadale, con antecedentes como mafioso desde 1914 y predicamento en el ambiente.
Marrone explicaba el abecé del mafioso. Juan Micheli recordaría sus leccciones: “Me decía: “Hay que vestir bien, tener buenos modales y dejar de parecer un ‘tano mafioso’, como parecen ustedes”. En el primer encuentro, “a estar de lo que conversaba, venía del campo, procurando buscar algunos amigos para trabajar en política”. Una semana más tarde, según su declaración judicial, Micheli se cruzó con La Torre, quien contó que le había alquilado el altillo de su casa, para que lo utilizara como escritorio, y “que había andado con él por el campo unos quince días”, para estudiar la zona, ya que querían “formar una sociedad ilícita con fines de cometer hechos delictivos”. Lo que hoy se llamaría una tarea de inteligencia en busca de víctimas propicias para un secuestro.
La justicia según Chicho Chico
Vicente Ipólito fue uno de los que testimonió sobre la “misión” de Marrone en Rosario: “Decía que había sido mandado de Francia para arreglar a sus connacionales, pues según él las cosas aquí estaban en desorden”. En ese marco se produjo la convocatoria a un cónclave mafioso que se realizó el lunes 27 de abril de 1931 en la quinta de Juan Logiácomo, ahijado de Galiffi, en San Lorenzo.

Santos Gerardi.
Además de Marrone y del dueño de casa, participaron en la reunión Luis Dainotto, Esteban Curaba, Juan Micheli, Diego Ulino, Felipe Scilabra, Luis Montana, Salvador Mongiovi, Carmelo Vinti, José Consiglio, José La Torre, Raymundo Arangio, Santos Gerardi, Santiago Bue, Carlos Cacciatto, Felipe Campeone, Diego Raduzzo, Romeo Capuani, Leonardo Costanza, Vicente Ipólito. Blas Bonsignore, Joaquín Lo Greco y los hermanos Gaspar y Pascual Bruculera. Por alguna razón faltó Felipe Campeone, uno de los asesinos de Silvio Alzogaray.
Según Simón Samburgo, el motivo de la reunión era “aclarar las situaciones producidas por los rozamientos y violencias o muertes que habían ocurrido entre ellos mismos”. Pero la mayoría de los participantes llegó a la reunión de San Lorenzo con una idea difusa del motivo por el que se los convocaba. Se trataba de que Don Chicho, sencillamente, los necesitaba: el respeto por la autoridad estaba muy arraigado en ellos.
Las deliberaciones terminaron en una especie de juicio contra Luis Dainotto -por supuesta colaboración con la policía- y Esteban Curaba -“ha atentado contra los reglamentos de la sociedad: se ha portado mal con la mujer de un amigo, es un canalla”, denunció Marrone-. Pero el veredicto ya estaba dictado, y todo estaba preparado para su cumplimiento inmediato: al cabo de una discusión, los acusados fueron condenados a muerte y ejecutados.
Faltaba algo: Marrone le ordenó a Arangio que volviera a Rosario en busca de Cayetano Pendino y que le dijera que lo esperaba, porque quería hablarle. Mientras sus cómplices cargaban los cuerpos de Dainotto y Curaba -fueron enterrados esa misma noche en zona rural de Serodino, cerca del río Carcarañá-, Chicho Chico asesinó a Pendino -antiguo consejero de Juan Galiffi- apenas llegó a la chacra.
El 30 de abril, las mujeres de las víctimas recibieron telegramas “en los que nuestros esposos nos hacen saber que se hallan en Montevideo, gozando de perfecta salud”, según denunciaron ante el juez Desiderio Ivancich. No solo el cartero les llevaba noticias. Anunciada Josefa Cacciatore, esposa de Dainotto, recibió además un anónimo, escrito en lápiz y en un recorte de papel cuadriculado, que le revelaba de manera retorcida la verdad: “Estimada señora -rezaba-: La presente es para decirle lo siguiente, no es necesario que ande uste (sic) de payaso es decir vestida de color obra lo que tiene hacer es vestirse de luto porque su marido ya no volverá más porque él ya ha hecho un viaje muy largo que no tiene vuelta el pobre ya muerto y enterrado”. Los restos de Curaba y Dainotto fueron hallados el 8 de mayo de 1931, mientras que los de Pendino recién serían descubiertos el 12 de abril de 1938, en el patio de la quinta de Logiácomo.
La disputa por la hegemonía en el grupo mafioso surge claramente como motivo de los crímenes: “Pendino y Dainotto tenían bastante ascendiente sobre la masa de connacionales, seguramente éstos le estorbaban para los planes que pensaba desarrollar”, dijo Vicente Ipólito; según Felipe Scilabra, “Pendino mantenía amistad y tratos con Marrone, pero era de un temperamento algo fuerte y capaz de no admitir indicaciones ni sugestiones”; las víctimas, agregó Juan Micheli, “se rehusaban a participar en hechos que pensaba realizar Don Chicho y no querían someterse a su voluntad”.
Si el propósito era la unidad, el resultado no pudo ser peor. La mafia quedó partida en dos grupos. Entre los adherentes a Chicho Chico se encontraba Diego Raduzzo, dueño de un conventillo en Refinería, organizador del grupo que asesinó por encargo al procurador Domingo Romano en 1930 y , como se vería luego, entregador del propio Marrone a su verdadero jefe, Juan Galiffi. Desde Montevideo, donde acababa de radicarse, Chicho Grande se mantenía al tanto de las novedades a través de sus múltiples contactos en “la principal sede mafiosa”.
El secuestro de Andueza
Marrone vivía por entonces en un chalet que alquilaba en Arijón 1010 (numeración antigua), en el Saladillo residencial. Ninguno de los asistentes al cónclave, lógicamente, fue a contarle a la policía lo que había ocurrido, pero o Chicho Chico tenía poco que temer: el jefe de Investigaciones de la policía rosarina, Félix De la Fuente, recibió orden “de no molestar al señor de Sharpe”, ya que se trataba del “futuro pariente del secretario de la Jefatura, teniente Amato”.
Con la tranquilidad de tener las espaldas cubiertas, el 2 de septiembre de 1931 Chicho Chico dio su primer golpe importante. Fue el secuestro de Florencio Andueza, un comerciante de ramos generales de Venado Tuerto. Si bien la investigación judicial avanzó recién cuando los principales responsables estaban muertos o prófugos, al menos alcanzó a establecer cómo se desarrolló el plan: José Consiglio fue quien transmitió las órdenes del capo y se encargó de supervisar su cumplimiento; Santos Gerardi realizó las tareas de inteligencia previas en Venado Tuerto, donde vivía su novia, Celestina Busellato; Arangio, Felipe Campeone y un tercer hombre no identificados abordaron a Andueza en la calle y se lo llevaron.
Obligado por los mafiosos, que querían 100 mil pesos como rescate, Andueza, de 31 años, escribió una carta a su tío, Santiago Gamboa: “Es completamente necesario que mande el dinero pues yo me encuentro en una situación sumamente difícil pues están cansados de esperar tanto ellos como yo”, le decía. También daba instrucciones para el pago: ““El que lleva el dinero debe llevar un pañuelito blanco en el radiador... Debe salir de Venado a las 5 de la mañana a 40 km a lo más y dirigirse a San Urbano, Santa Teresa, Pavón Arriba, calle Plata de Rosario. El mismo día sale de Rosario a las 8 de la noche haciendo el mismo camino que a la venida. Debe venir completamente solo y entregar el dinero al que lo detenga y pida si tiene pollos... es necesario el mayor secreto... es gente decidida y no va a parar hasta vengarse con todos nosotros”.
Martín Iriondo, un vecino de Chapuy, fue el encargado de hacer el pago. Andueza reapareció sano y salvo el 9 de septiembre y no aportó prácticamente ningún detalle a la policía. El reparto del botín provocó una discordia, ya que uno de los cómplices, Juan Amado, se quejó de la parte que le tocaba, por lo que Chicho Chico en persona lo mató el 11 de enero de 1932, en un camino rural.
Superado el obstáculo, Marrone tenía otras cosas en qué pensar. La boda con María Esther Amato fue un acontecimiento que mereció una nota destacada en el diario La Capital, el 22 de febrero de 1932: “Esta tarde, a las 19.30, en la residencia de la familia de la prometida, será consagrada la unión matrimonial de la señorita María Esther Amato con el señor Abamar de Sharpe, joven pareja que en nuestros círculos sociales está vastamente vinculada. El acontecimiento será celebrado con una recepción, de la que participarán las muchas amistades de los contrayentes, dando margen a una nota social de destacado relieve”.
De sociales, Marrone pasaría muy pronto a la sección policiales.
PREHISTORIA DE LAS DROGAS
Los muchachos de antes... también
La ley tuvo que acudir a una trampa. Juan Colombo, un cantante que actuaba en el teatro Casino, se acercó al taxista Carlos Pérez, en la parada de Suipacha y Jujuy, y le dijo que quería conseguir cocaína. El chofer tenía unos papeles, a cinco pesos el gramo. Pero apenas exhibió la mercadería entró en escena la policía y se lo llevó preso. Fue el punto de partida de una investigación del juez rosarino Juan José Trillas que reveló, aquel 22 de mayo de 1930, una organización dedicada a un negocio entonces reciente en el delito: el tráfico de drogas.
Unos años antes, en julio de 1924, la ley 11.309 había incorporado al Código Penal los términos "narcóticos" y "alcaloides" y establecido como delito la introducción clandestina al país de esas sustancias, su venta sin receta médica y la prescripción o expendio en dosis mayores a las indicadas. El farmacéutico que entregaba drogas sin receta se exponía a una pena de prisión de entre seis meses y dos años. Nacieron entonces dos figuras recurrentes en los relatos punitivos sobre el consumo de drogas: el traficante y el adicto.
Los muchachos de antes
El consumo de drogas había gozado hasta entonces de tolerancia, aunque no faltaba quien se alarmara por su influencia en la moral y las buenas costumbres. En 1907, la revista Caras y Caretas, por ejemplo, pudo publicar una nota en la que explicaba a sus lectores cómo preparar una pipa de opio. La revista recomendaba el uso moderado de la droga, pero alentaba su consumo: “En los ensueños que provoca, despierta las dulces imágenes de la poesía oriental y en las vagas espirales del humo visto a través de sus efectos, surge el Oriente con todas sus fantasías infinitas”.
Aclaraba además que las fotografías que ilustraban la nota -mostraban paso a paso la rutina del fumador, desde los preparativos hasta quedar colocado- habían sido tomadas en Buenos Aires. “Aquí, como en Pekín, nos dan el opio; hay fumaderos, fumadores y fumados; se le enciende una vela al dios Li-Tai y a menudo otra al diablo, por añadidura. De nada se carece, para fumar opio. Ni siquiera nos faltan los chinos”, agregaba, en tono alegre.
Las drogas tenían cierta legitimidad por el hecho de ser consumidas por artistas y escritores. La expresión "paraísos artificiales", creada por Baudelaire, era popular desde fines del siglo XIX. También en 1907 Caras y Caretas publicó una entrevista de Juan José Soiza Reilly donde el poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig contaba: “Cuando tengo que escribir algún poema en el que necesito volcar todo mi ser, toda mi sangre, toda mi alma, fumo opio, bebo éter y me doy inyecciones de morfina. Pero eso lo hago cuando tengo que trabajar. Nada más (…) Yo no soy un vicioso. Los paraísos artificiales son para mí un oasis. Una fuente de inspiración...”.
La nota incluía fotografías del poeta “fumando los cigarrillos de opio, siguiendo los preceptos de Thomas de Quincey”, el autor de Confesiones de un comedor de opio, “dándose inyecciones de morfina antes de escribir uno de sus más bellos poemas pastorales” y, acostado, “en los paraísos de Mahoma, bajo la influencia del éter, de la morfina y del opio”.
Si bien al año siguiente se registró por primera vez el ingreso de un morfinómano en el Hospicio de las Mercedes (actual Hospital Borda), de acuerdo con estadísticas relevadas por la investigadora María Susana Saux, hubo apenas otros cinco casos en los diez años siguientes. Sin embargo, el fenómeno comenzaba a preocupar a los especialistas: también en 1908 Ricardo Belloni presentó ante un tribunal académico de la Facultad de Ciencias Médicas La morfinomanía y su tratamiento, primera tesis argentina sobre el tema.
El tango fue un registro de aquellas costumbres, y también de su censura. A media luz (1926), de Carlos Cesar Lenzi, asocia el cabaret, la cocaína y el tango en un mismo espacio, lo que se transformó en un lugar común: “Hay de todo en la casita/ almohadones y divanes/ como en botica, cocó alfombras que no hacen ruido/ y mesa puesta al amor...”.
En cambio, Tiempos viejos (1926), de Manuel Romero y Francisco Canaro, añora una época sin drogas: “Te acordás hermano, ¡qué tiempos aquellos!;/ eran otros hombres, más hombres los nuestros/ no se conocía cocó ni morfina/ los muchachos de antes no usaban gomina”.
“Nunca he escuchado una mentira mayor -dijo al respecto Gustavo Germán González, periodista de policiales del diario Crítica-. Los del 1900 eran más viciosos que los de la actualidad. Cocaína se consumía por kilos, pero no entre la gente de condición humilde sino entre los de buena posición y gente de teatro y cabaret”. Una crónica publicada por La Razón en 1927 lo confirma: “Casi no hay teatro nacional que no sea frecuentado por un vendedor de cocaína”.
Gustavo Germán González, periodista de Policiales del diario Crítica.
En ese pasado añorado por el tango, e incluso hasta principios de los años '30, la venta de cocaína y morfina, las drogas más solicitadas por los consumidores, era prácticamente libre. “El que deseaba comprar lo hacía en cualquier farmacia, en los cafetines, en los dancings y hasta en los puestos de diarios”, recordó González en su libro Crónicas del hampa porteña (1971).
El mismo año en que se estrenó Tiempos viejos Juan José Soiza Reilly publicó La muerte blanca. Amor y cocaína. “Los estragos de la Diosa Maldita constituyen el mal de este siglo -advirtió-. Los adoradores de la Muerte Blanca son ricos y son pobres. Están en todas partes (...) ¡Morfina! ¡Cocaína! ¡Opio! Son los tres paraísos del cielo artificial”. En coincidencia con González, destacó que el consumo se daba sobre todo en la clase pudiente: “Ahora existen nidos de aristocracia donde los devotos de ambos sexos se reúnen en torno de las drogas fatales, como las abejas alrededor de los jardines. Toman morfina con agujas de Parvas engarzadas en oro. Aspiran cocaína cual rapé de virreyes, en estuches de nácar. Y fuman opio en narguiles de cristal de Venecia”.
La historia de la muchacha de barrio que se convierte en copera o en protegida de algún rufián, deslumbrada por las luces del centro, para después rodar por la pendiente de la soledad, la pobreza y a veces la muerte por sobredosis, se encuentra en muchas composiciones de la época. En Lo que fuiste, de Francisco García Jiménez y Rafael Tuegols, se evoca así a una de esas mujeres: “Hoy sos una de tantas/ que por la vida rueda (...) en noches de morfina/ de póker y champán”. En Milonga fina, de Celedonio Flores y José Servidio: “Te declaraste milonga fina/ cuando anduviste con aquel gil/ que te engrupía con cocaína/ y te llevaba al Armenonville”. Enrique González Tuñón retomó el motivo en su libro Tangos (1926), en el que recrea situaciones y personajes de los cabarets como el Maipú Pigall, donde el consumo de drogas era común y corriente.
Operación Falopa
La cocaína más codiciada, por su pureza, era la que elaboraba el laboratorio Merck. Venía envasada por gramo en un pequeño frasco marrón. La de Parke Davis, norteamericana, más blanca y soluble, circulaba en tubitos de vidrio transparente y era más barata. También había una cocaína económica de procedencia francesa, la Poulain.
Se la pedía como la merca, la pizzicata o la menesunda; y se decía tomar prisé, del francés priser, aspirar, como en Ché papusa oí, de Enrique Cadícamo (1927), que echa en cara a la mujer cocainómana el vicio, “que por raro esnobismo tomás prisé”. En cambio, la palabra falopa, hoy casi un arcaísmo, fue registrada por la policía recién en 1959, cuando se bautizó “Operación Falopa” a un operativo que tuvo mucha publicidad porque rozó a figuras del espectáculo.
Como explica la historiadora uruguaya Yvette Trochon en su libro Las rutas de Eros, la cocaína presentaba entonces una doble condición: la de ser consumida como droga, comercializada en forma clandestina, y la de medicamento con propiedades terapéuticas, utilizado por médicos y odontólogos, cuya venta se realizaba bajo receta. Esta situación generaba dificultades para la represión del tráfico.
En los años 20 la condena contra el uso de las drogas y el llamado a reprimir el tráfico fue un lugar común en el periodismo argentino. En agosto de 1922 La Capital denunció que “hasta los almaceneros cooperan en la obra del envenenamiento de la juventud sirviendo de intermediarios para la venta de cocaína”. En enero de 1923 Crítica impulsó una campaña contra la misma droga, que podía conseguirse “en la vía pública, en el café, en las farmacias, en todas partes”. Y en particular en el centro de Buenos Aires, donde “tropezamos a cada instante con personas que bajo los efectos de la cocaína marchan como espectros, mecánicamente, idiotizados”. Drogarse era una cuestión de moda: “En el café, en rueda de amigos, se ha generalizado lo que se llama una vuelta de coca. Uno de los reunidos saca una cajita de cocaína y ésta va pasando de mano en mano hasta cerrar la rueda. Una mujer mundana que no se dope carece del más seductor atractivo sensual que brinda el repugnante y alambicado refinamiento del siglo”.
En abril de 1923, para no quedarse atrás, Ultima Hora denunció varios puestos de venta en Buenos Aires -farmacias y cafés, entre ellos La Puñalada, en la avenida Rivadavia, que contaba con un reservado al que “noche a noche llegan los eternos contertulios de las caras pálidas y las ojeras profundas”- y hasta identificó a algunos vendedores, como “el satánico y desalmado Bertolucci”
.
En efectivo o en especie
Pero el periodismo parecía ver sólo la paja en el ojo ajeno. La cocaína también circulaba en las redacciones. En su libro 100.000 ejemplares por hora, memorias de un redactor de Crítica, Roberto Tálice cuenta que como los cronistas eran cultores de la bohemia y amantes de la noche, las malas lenguas decían que la cocaína era lo que les permitía seguir ese tren de vida. Según una creencia muy difundida, había un distribuidor que hacía tres repartos diarios en Crítica, en horas preestablecidas, y de esa manera abastecía a una clientela exigente, que pedía, dice Tálice, “de la buena”.
Algunos cronistas se prestaban a hacer de oradores en actos políticos. Había dos tipos de retribuciones para tales servicios: “en efectivo, tantos pesos; o en especie, tantos gramos de cocaína”. Tálice también recuerda a un proveedor que burlaba a la policía colocando los papeles con droga detrás de las chapas de los profesionales, en las calles céntricas. Después de recibir la plata el dealer indicaba a los clientes donde estaba la mercancía.
En 1919 el gobierno nacional prohibió la importación de opio y otros preparados (cocaína, heroína), actividad que solo podrían desarrollar “las farmacias y droguerías con fines médicos y científicos”. Al año siguiente las policías de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil firmaron su primer convenio para la prevención y represión del tráfico de estupefacientes. La ley de 1924 sancionó la venta de alcaloides sin receta y dos años después se decidió castigar a quienes tuvieran drogas sin una razón legítima ni permiso para vender.
Pero los reclamos continuaron. En 1927, La Razón editorializó en favor de mayor represión a propósito del caso de una mujer que había baleado a su empleada doméstica “porque, cumpliendo una orden médica, no le permitía pedir cocaína por teléfono”. El diario registró el consumo de una nueva droga: “La morfina es, por suerte, poco conocida en nuestro ambiente (…); en cambio, la cocaína y, cada día en mayor escala, la heroína, están realizando obra de perversión social”. Otro cambio importante puede detectarse en una crónica de la revista Ahora sobre tráfico de cocaína y heroína, publicada en 1944: “Desde el estallido de la guerra, el mercado clandestino de alcaloides ha perdido uno de los principales mercados proveedores, que eran Alemania y los países de la Europa central. Ahora han tenido que ir a abastecerse a Bolivia y Perú”.
Noches blancas
En Rosario, las primeras lineas del tráfico de cocaína corrieron por las calles del antiguo barrio de Pichincha. En mayo de 1929, la policía detuvo a un árabe como traficante y La Capital publicó la lista de sus clientes, 31 mujeres que trabajaban como prostitutas en "los distintos cafés de las calles Suipacha, Jujuy, Pichincha y Brown".
La investigación del juez Trillas identificó en 1930 a una banda de traficantes y vendedores integrada por Manuel Schneiderman, de nacionalidad rusa y señalado como rufián; Luis Kaplan, también ruso, Bernardo Pudeng, Antonio Cervino, el taxista Carlos Pérez y José Zilberberg, polaco, acusado de vender drogas en el café Armenonville, de Pichincha 90.
Según la policía, había otras personas dedicadas a vender cocaína "en los cafés del barrio de Pichincha". Tenían sus precauciones. Zilberberg, por ejemplo, no le vendía a cualquiera sino que el cliente tenía que identificarse con una contraseña. "El doctor Trillas tiene ya en su poder una larga lista de cocainómanos, personas domiciliadas en el centro de la ciudad, cuyo arresto se piensa llevar a cabo", anunció La Capital. Pero la amenaza no se concretó.
Schneiderman, cuya mujer trabajaba como prostituta en el Armenonville, escapó antes de que llegara la policía a detenerlo. Con el apuro se olvidó en el hotel donde paraba una bolsita con cocaína. “Se trata de un individuo audaz que se dedica también a cometer extorsiones, titulándose empleado de policía o periodista", informó la policía. Cervino, acusado de ser el proveedor de la droga, ejercía la medicina sin tener título y con dos identidades distintas. Lo que se dice gente muy floja de papeles.




.jpg)


.jpg)

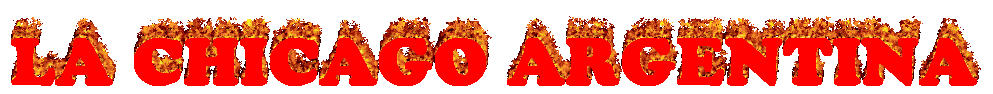
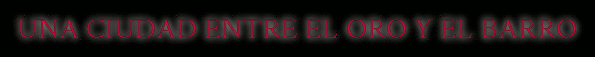























Comentarios