Sucedió en Olavarría. Conmocionó al país!
- Charles Gutierré
- 22 sept 2020
- 9 Min. de lectura

Cur Castro Rodriguez, el asesino de la sotana - Rufina Padín : Esposa de Castro Rodríguez - Petrona, la hija del cura .-
EL CURA QUE ASESINO A SU FAMILIA
Walter Minor mailto:Walterhistorias@gmail.com
Si tuviésemos que buscar el acontecimiento de Olavarría que generara mayor revuelo a nivel nacional durante el siglo XIX, diríamos sin dudarlo que este fue el de Pedro Nolasco Castro Rodríguez.
El actor de nuestro relato fue el primer cura párroco establecido en la ciudad, donde además de su función específica, aquel tristemente célebre servidor de Dios formó parte de importantes instituciones, entre ellas la Sociedad Española y el Hospital Municipal.
Esta historia no la conocía detalladamente, pero las escuetas versiones que había leído me llevaron a buscar más datos. Es así, que después hurgar variados diarios y revistas de la época, me permito discrepar en ciertos puntos con lo que hasta hoy se ha comentado, especialmente en aquel donde se afirma que los empleados de la funeraria abrieron el cajón (al desconfiar de su peso) y encontrándose con los dos cuerpos inertes denunciaron al cura.
En el transcurso de esta narración que compartiremos (con muchos datos), comprobaremos que (nuevamente) nuestra historia oficial estaba mal contada.
Para poder ubicarnos en el tiempo, digamos que por aquel entonces la iglesia se encontraba en la calle Rivadavia, entre General Paz y San Martín, justamente donde hoy se erige el imponente Teatro Municipal. Ocupaba un lugar central entre la escuela 1, de varones y la escuela 2, de mujeres. Los tres edificios habían sido costeados por Pedro Pourtalé mediante un convenio con el municipio, al que luego terminaría enjuiciando por falta de pago.
El primer sacerdote que habitó aquel templo fue Pedro Nolasco Castro Rodríguez. Era español, nacido en La Coruña en 1844 y según los certificados que tenía en su poder, había cursado en España la carrera eclesiástica, recibiendo allí las órdenes pertinentes.
Probablemente por causas políticas había escapado hacia el continente americano, eligiendo como punto de parada a la uruguaya ciudad de Montevideo. Una vez allí, renunció públicamente al catolicismo y conoció a un Pastor de la iglesia anglicana llamado Mr Thompson. Con este generó una incipiente amistad tras confesarle que había estado internado en un hospital y que recientemente acababan de darle el alta.
Conmovido por la espantosa miseria que arrastraba el español, Thompson le facilitó todos los medios para que viajara a Buenos Aires y buscara mejores condiciones para su mantenimiento.
En Argentina mutó su fe hacia otra religión y se hizo protestante, cualidad que lo llevó a conocer a un Dr. en teología y compatriota suyo, de apellido Real. La relación terminó abruptamente en 1870, cuando Castro Rodríguez fracasó en un intento de envenenar a Real y tuvo que escapar. Solo la inercia policial le permitió continuar en libertad.
El 10 de noviembre de 1873, luego de un corto noviazgo, contrae matrimonio en la iglesia episcopal metodista de Buenos Aires con Rufina Padín y Chiclano, argentina e hija de un jefe militar. La persona que los desposó se llamaba Mr Jackson, un pastor protestante.
En su etapa de residencia en Buenos Aires fundó colegios en La Boca y otros lugares, pero su situación económica siguió siendo apremiante. Decide entonces salir al campo y probar suerte realizando tareas rurales, pero la fortuna se le mostraba esquiva.
Un largo período desocupado y la economía ajustada, obligaron a su esposa a buscar un trabajo que le permitiera solventar la difícil situación que se prolongó hasta 1877.
Ese año, viéndose atrapado por la necesidad, presentó su arrepentimiento ante el arzobispo y luego de pedirle perdón, le imploró que lo admita nuevamente en la iglesia. El ruego fue aceptado, pero antes debió pasar por la Casa de Ejercicios a lavar sus pecados.
A poco de ser reincorporado, Castro Rodríguez obtiene el nombramiento de Teniente Cura en la localidad de Azul, hacia donde se traslada solo. Su mujer quedó en Buenos Aires, aunque poco tiempo después la llevó con él y continuó su vida matrimonial con estricta reserva. El 24 de julio de 1878, nació en Azul la niña Petrona María Castro.
Pasado un tiempo prudencial después del natalicio, el cura manda a la madre con su hija a residir en Buenos Aires, dónde las visita con bastante frecuencia.
En 1880 el Arzobispado lo asciende a cura párroco y es transferido a Olavarría para hacerse cargo de la iglesia, transformándose así en el primer sacerdote de la ciudad.
El 5 de julio de 1888, Madre e hija toman en la Estación Constitución el tren que salía a las 8 con destino a Olavarría. El Cura las esperaba en el andén y tras recibirlas (a las 17:30), las traslada a su casa para alojarlas allí. Era la primera vez que llegaban a Olavarría, desde que Castro había asumido como Cura de la localidad.
Luego de la comida (servida por el sacristán Ernesto Perín), el cura tuvo un altercado con su esposa, quien al tener fundadas dudas sobre la fidelidad de Castro Rodríguez, quería radicarse en la ciudad, pretensión que era desechada de plano por este último.
Por la noche, Rufina y la niña se acostaron en el propio dormitorio del sacerdote, quién las dejo para salir un momento hacia la botica de Estévez.
De allí sustrajo un frasco de sulfato de atrophina sin que el farmacéutico lo notara, y regresó a su casa.
Al ingresar, su esposa le increpó, preguntándole si venía de alguna cita amorosa, a lo que el sacerdote, mostrándole el frasco, contestó que no, que había ido a buscar un medicamento para calmarle los nervios, pues la veía muy alterada.
Haciendo uso de una gran “sangre fría”, Castro Rodríguez colocó una potente dosis de atrophina en una miga de pan e hizo que Rufina lo ingiriera con bastante agua.
El veneno no tardó en hacer efecto y la mujer, presa de horribles convulsiones empezó a emitir estridentes gritos, cosa que no estaba en los cálculos del asesino, pues él esperaba una muerte silenciosa.
Desesperado tomó un martillo que se hallaba en el cuarto sobre un baúl y con dos certeros golpes en el cráneo la dejó exánime y manando abundante cantidad de sangre.
La hija, Petrona María, vio el tétrico espectáculo y empezó a gritar espantada. Fue entonces cuando su padre la tomó con fuerza y abriéndole la boca le hizo tomar el resto del veneno que quedaba. Así la mantuvo inmovilizada contra su pecho, hasta que al cabo de tres horas, la niña de nueve años, falleció.
Esto pasaba en la transición del día 5 al 6 de junio de 1888 en la iglesia dónde vivía Castro Rodríguez (de 44 años), quién estuvo toda la noche en su dormitorio acompañado por los cadáveres.
En la mañana del día 6, el cura cerró con llave el dormitorio y recibió gente en su despacho, sin que se le notase el mínimo nerviosismo.
Al mediodía se presentó ante el empleado Municipal para tramitar un permiso de inhumaciones, comunicándole que en el tren de la noche vendría un cadáver. Le explicó que la sepultura se le había encargado y mostró una carta con nombres supuestos. En la misma se le solicitaba el entierro y los responsos de orden, con el pedido extendido de hacerse cargo de los gastos que más tarde pagarían los supuestos deudos.
Finalmente se agregaba (en el texto fraguado), que al no contar con médicos en aquel paraje, el certificado de defunción no podía ser emitido, comprometiéndose para más adelante con el cumplimiento de dicho requisito.
El empleado jamás pudo imaginar lo que sucedía y autorizó la sepultura del cadáver de Indalecia Burgos (tal era el nombre inventado por Castro).
Por la tarde, el párroco se movió hacia la carpintería y encargó urgente un gran cajón, pidiéndole al carpintero que lo hiciera bien grande, porque “la muerta era muy gorda”.
A la noche cargó el cajón hasta la iglesia y lo depositó entre la puerta principal y un tabique del altar mayor que ocultaba la visual desde la calle. Después comenzó con la tétrica tarea de acomodar los dos cadáveres en la caja.
Trató de cargar el cuerpo sin vida de Rufina, pero no tuvo fuerzas suficientes y lo arrastró tomándolo por los pies. Un gran rastro de sangre surgió con esta acción, motivo por el cual, recostó el cadáver sobre una bañadera que había en el dormitorio y se puso a fregar la zona para borrar las manchas. No pudo. La sangre que manaba abundantemente de las dos heridas provocadas por los martillazos se había adherido fuertemente al piso.
Resolvió entonces envolverle la cabeza con una toalla y arrastrarlo de nuevo, entonces notó con desesperación que el reguero de sangre volvía a repetirse.
Después de transportar el cuerpo de Rufina desde el dormitorio hasta la iglesia, lo acomodó en el cajón de manera que también hubiese lugar para el de Petrona, pero la tarea no fue fácil. Para lograr el espacio suficiente debió sentarse sobre la tapa y hacer presión. De ese modo pudo colocar los tornillos y cerrarlo.
A la siete de la mañana del día siguiente visitó al cochero Donadío y haciéndole la misma historia de la mujer campesina, le pidió que cargaran el cajón que aún seguía chorreando sangre.
El cura, desconfiado, los acompañó en otro carruaje hasta el cementerio para cerciorarse de que fuera enterrado.
Ya vuelto a la casa parroquial, procedió a lavar las manchas de sangre de la mejor manera posible. Trató de higienizar la toalla que había servido para cubrir la cabeza de Rufina y luego tiro a la letrina los papeles, trapos viejos y otras cosas más que había utilizado para evitar las manchas de sangre.
Estas manchas despertaron las sospechas del Sacristán al día siguiente. Era demasiada coincidencia que hubiera sangre, desaparecieran las dos mujeres (a las que el día 5 había atendido en la cena) y se efectuara un misterioso entierro el día siete.
Preguntó entonces que era aquella suciedad en el piso, a lo que el cura respondió de forma violenta, provocando la inmediata renuncia del sacristán a su servicio. Castro Rodríguez trató de disuadirlo pero fue en vano.
Para no dejar huellas comprometedoras, toda la ropa sucia que había en la casa (incluida la toalla) las hizo lavar por la lavandera María Depié, mientras que una lorita y un cardenal, que habían traído las víctimas en el viaje, las envió como regalo a Domingo Puga, que vivía en la calle Piedad 886 de Buenos Aires.
El crimen múltiple se había consumado entre la noche del 5 de junio y la madrugada del 6, mientras que la denuncia recién se efectuó el 28 de julio, es decir, casi dos meses después (52 días). En ese espacio de tiempo, mientras Castro Rodriguez bendecía tranquilamente casamientos, cristianaba niños, daba absoluciones, comuniones y misas. el martirizado Sacristán, Ernesto Perín, no pudiendo soportar del remordimiento que le causaba quedarse en silencio, finalmente lo denunció ante las autoridades de La Plata.
Curiosamente, el crimen coincidió con el día en que Carlos Costa se hacía cargo de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Conmovido por el relato, el Comisario Costa decidió trasladarse de inmediato a Olavarría, acompañado por el Dr. Aravena y el Comisario Massot. Al llegar a la estación de Azul, Costa llamó telegráficamente al comisario de Olavarría y le ordenó la detención del cura.
Cuando llegó. Castro Rodríguez se hallaba preso y comenzó un interrogatorio que estuvo lleno de evasivas por parte del asesino. Esta situación obligó a que el día 29 de julio, a las 14 horas, se iniciara la exhumación de los cadáveres de Rufina y Petrona, tarea que fue presidida por el Juez de Paz de Olavarría, Domingo Dávila y presenciada por los médicos Aravena (de Buenos Aires), Madrazo y Angel Pintos (de Olavarría).
Aprovechando la situación, el comisario, que estaba con el cura a su lado, presionó enérgicamente a este, amenazándolo con llevarlo junto a los cuerpos ya corrompidos de lo que fuera su familia. El artilugio dio resultado y finalmente, Castro Rodríguez se quebró.
Pero faltaban aún las pruebas del delito, o sea, el frasco con veneno y el martillo utilizado para asesinar a Rufina.
Llevado a la parroquia, el cura siguió evadiendo las preguntas que el comisario le hacía con respecto al lugar dónde había escondido las pruebas.
Viendo que a Castro Rodríguez le preocupaba de sobremanera el destino de un rollo de cartas amorosas que comprometían a una señora casada de la Capital Federal, le ofreció hacerlos desaparecer a cambio del martillo y el frasco de veneno.
El cura aceptó de inmediato, con la condición de quemarlas allí mismo con la llama de una vela. Tras aceptar el trato, el cura indicó que el martillo se hallaba depositado sobre el busto de San José, erigido en el Altar Mayor, mientras que el frasco estaba enterrado en un sitio cercano a la iglesia, donde fue encontrado por José Grigera.
El 30 de julio de 1888, a las 16 horas, partían hacia La Plata el Jefe Costa, el comisario Inspector Massot, el Dr. Aravena y el hasta entonces cura Castro Rodríguez.
Ya no llevaba el atuendo eclesiástico. El vestuario consistía en un sobretodo color café oscuro, un sombrero chambergo con sus alas gachas y un poncho al cuello cuya tarea era la de evitar la exposición del rostro. Al pasar por las estaciones intermedias, una gran masa de gente se aglutinaba para insultarlo y pedir la pena capital, mientras que en la localidad de Azul, la policía debió extremar recursos para que no fuera linchado.
Arribaron a La Plata a las 22 horas. Con ellos llegó un cajón con dos tarros de lata lacrados conteniendo las vísceras de las víctimas (para ser analizadas), el martillo con el que asesinó a la mujer, una esponja con sangre, un paquete con billetes de Banco, una caja con alhajas, un reloj de oro con cadena de oro, en cuya tapa se encontraba el retrato del cura con barba tupida, un revólver, un rosario, una cruz, un pito de vigilante, el frasco de vidrio que contuvo el veneno y una cajita pequeña.
Un extenso informe concluyó que Rosa Padín había sido envenenada y que las contusiones recibidas en la región occipital determinaron una hemorragia cerebral.
En tanto la niña Petrona Castro no presentaba lesiones, pero en su estómago se encontró la misma sustancia que contenía el de su madre, por lo tanto, murió por intoxicación. Castro Rodríguez (que nombró como abogado defensor a Julio Fourouge), fue llevado a juicio y condenado a reclusión perpetua. La sentencia la cumplió en el Penal de Sierra Chica, dónde falleció. Al cuerpo lo sepultaron en el cementero local, pero luego fue exhumado y su cráneo llevado por el doctor Juan B. Aranda para estudiarlo.
Final de la historia. Como se puede ver, el cura no fue denunciado por los trabajadores que llevaron el cuerpo (como siempre se dijo), sino por su Sacristán y empleado, Ernesto Perín, mucho tiempo después.
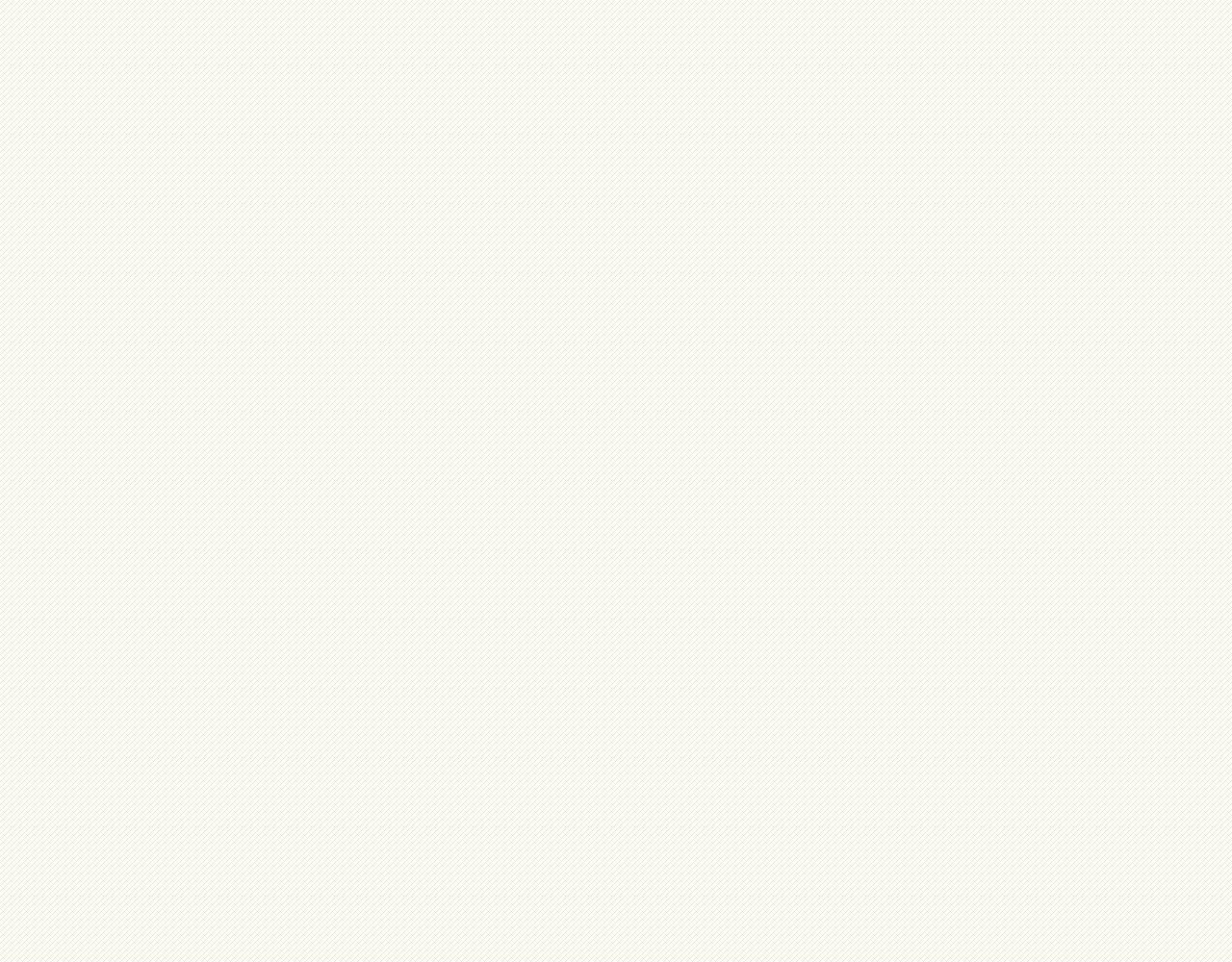









Comentarios