Genara y una lluvia de prejuicios e indiferencia
- Charles Gutierré
- 20 sept 2020
- 4 Min. de lectura

Por Anita Palacios Bragado, Provincia de Buenos Aires E-mail : rusiaike@yahoo.com.ar – rusa@speedy.com.ar
Las tardes de Bragado, en la década del setenta, se deslizaban lentas. Sólo el sonido de las palomas estremecía el silencio en las tardes de verano. Después de la siesta, con los chicos nos sentábamos en la vereda, frente a la casa de alguno. El rito lo completaba una naranja o un helado de palito (como gran lujo). Pero el momento de mayor emoción llegaba con el regador. El motor del tractor se escuchaba desde lejos como un inconfundible rumor opacado por el ruido del agua y su gran presión. Inmediatamente corríamos a sentarnos en el borde de la vereda, calculando si el chorro nos alcanzaría o pasaría apenas salpicando.
Todo dependía de la presión que el chofer le impusiera. Si con suerte venía uno con ganas de divertirse, aumentaba la presión; entonces, el chorro crecía hasta cubrir la mitad de las veredas obligándonos a escapar y pegar la espalda contra la pared entre risas nerviosas. Claro que alguno de los varones aceptaba gustoso el reto y se dejaba envolver por el enorme chorro, mientras las chicas gritábamos con una mezcla de horror, admiración y algo de envidia. Tras el paso del tractor, el barrio quedaba perfumado por el inconfundible aroma de la tierra mojada.
No recuerdo cuando la vi por primera vez, pero sí recuerdo que -a pesar de los alertas de mis amigos y las advertencias de mi madre- su aparición no me provocó el terror que auguraban. La presencia de Genara fue anticipada por un par de perros que se adelantaban a su paso, unos galgos enormes que caminaban en medio de la calle con soltura e indiferencia. Raúl, con los ojos agrandados por el miedo, gritó: .¡Viene Genara!. Al verla a la distancia, los chicos no dudaron en huir cada uno a su casa. Yo me quedé sentada, sin que el susto de mis amigos me perturbara. En realidad, sólo consiguieron despertar mi curiosidad. Entonces, cerca de la calle, seguí chupando mi naranja, mientras intentaba no demostrar miedo ni demasiada curiosidad.
Sinceramente, a medida que los ladridos se oían más cercanos, mi curiosidad se sintió disminuida frente al miedo, pero seguí sentada con mi naranja casi agotada. Cuando sentí la voz de Genara, no pude seguir en actitud de indiferencia y la observé. Ahí estaba la mujer que tanto asustaba a los chicos del barrio. Los adultos contaban decenas de historias que, a través de los relatos de los padres, pretendían explicar la causa de su locura. La voz del pueblo había adornado su historia con toques escalofriantes y nunca comprobados, pero necesarios para cubrir esa necesidad tan penosamente humana de inventar para llenar los huecos que no conocemos de las vidas ajenas.
Genara era una mujer de porte sencillo, que hubiera pasado desapercibida sino fuera por su vestimenta. Recuerdo claramente su larga pollera multicolor que se movía acompañando su paso. Tenía un rostro de edad indescifrable y no recuerdo su cabello porque llevaba un pañuelo cubriéndolo. Su piel era de un tono dorado. Estaba siempre acompañada por sus perros de toda clase y tamaño. Genara me parecía mágica, como un hada y su corte de duendes custodios. Caminaba lentamente con una varilla delgada en la mano y hablando a esos perros que se disputaban las caricias de sus manos. Aunque mis amigos habían desaparecido, sabía que estarían espiando tras las cortinas de sus casas. Hoy, me parece extraño que alguna madre no hubiera salido a buscarme y “ponerme a salvo”.
Al pasar frente a mí, Genara se detuvo y me miró. Sus perros hicieron lo mismo. Caminó hacia donde yo estaba con mi naranja (ya seca) y preguntó mi nombre. - Anita -respondí-. - ¿No tenés amigos? -para entonces, el miedo hacia esa mágica mujer me pareció una estupidez-. - No. -le contesté, y no sé por qué intuí que no mentía-. - Yo soy Genara -me dijo-. y ellos son mis amigos.
Sus amigos luchaban entre sí por permanecer en contacto con sus polleras y sus manos. No dijo más y siguió su camino, hablando con su corte y llamando por su nombre a algún rezagado que inmediatamente respondía a su voz y corría junto al grupo. Me quedé mirándola hasta que estuvo lejos y ya no se escuchaban los ladridos ni su voz.
La madre de alguno de los chicos le contó a la mía “lo que yo había hecho”. Hablar con Genara me costó un reto y un recordatorio de lo peligrosa que era esa mujer, que vivía en una casucha tras las vías del ferrocarril y con decenas de perros como única compañía. Los cuestionamientos a los padres no eran una posibilidad en aquellos años. Todos coincidían en que estaba loca, aunque diferían en la causa: una versión aseguraba que había perdido a su esposo e hijos en un accidente, otra decía que se debía a un amor frustrado e incluso había otra que culpaba a los “misteriosos trastornos femeninos”. (por entonces, todo lo femenino era “misterioso”)
Nunca sabré qué fue de Genara, ni me interesa averiguar si estaba o no enferma. En aquella época yo tenía alrededor de ocho años. De ella conservo una imagen casi mágica: sus ojos claros destacados en su rostro dorado, su voz educada y firme, los colores y los sonidos que la rodeaban. Su misterio. La recuerdo siempre, pero sin miedo y mucho menos con lástima. Genara irradiaba paz.
Sin dudas, aquella mujer tenía un mundo interior mucho más rico que quienes huían de ella y tejían un negro pasado alrededor suyo. Y sobre todo, sé que mi soledad, ya por entonces, era infinitamente mayor que la suya.
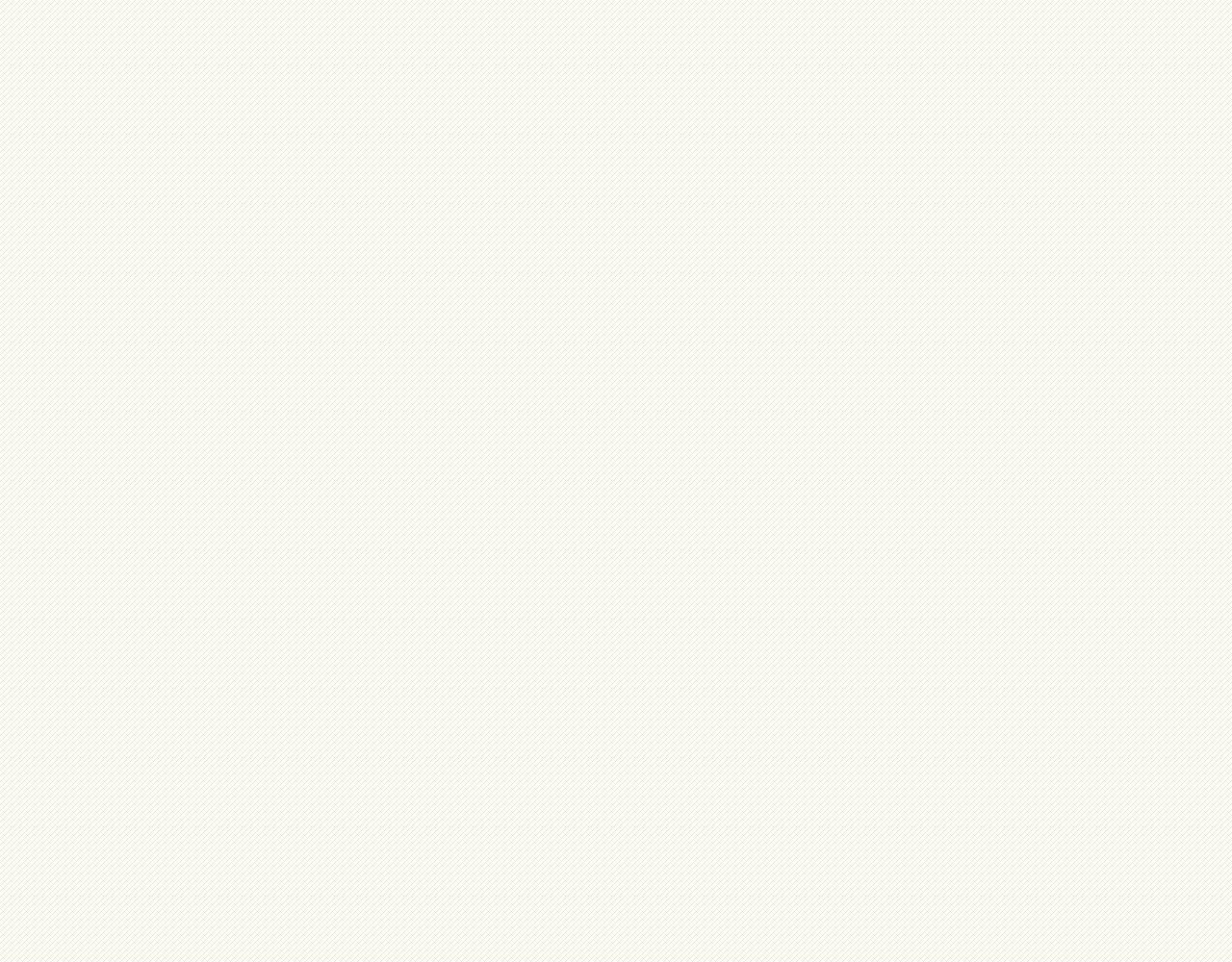









Comentarios