Coronel Boerr: Lo que el tren se llevó
- Charles Gutierré
- 15 mar 2020
- 7 Min. de lectura

Lo que el tren se llevó.
Coronel Boerr es un paraje del partido de Las Flores, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Su destino, como el de tantos pueblos rurales, se truncó con la desaparición del ferrocarril.
Tras bajar del micro, con la mochila al hombro, cruzo la ancha carretera que es un incesante fluir de estridencias y entro en un espeso sendero. El bullicio urbano va muriendo a medida que la espesura vegetal gana terreno.
Es un día caluroso y se nota que hace mucho que no llueve. La tierra resquebrajada cruje al recibir el peso de mi cuerpo y eso espanta a los pequeños pájaros que huyen al percibir la presencia del intruso. La palabra y la imagen son verdes a mis ojos.
He caminado casi tres kilómetros. Una vez leí que a las ciudades se entra y a los pueblos se llega. Así lo percibo. Cada vez que vengo siento que llego sin perturbar nada, me mezclo con sus habitantes y paso a ser uno más.
Coronel Boerr está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene una expresión única, una singularidad que atrapa. No es un lugar pujante, ni floreciente. Es, a decir de muchos, “un pueblo muerto”, porque los órganos vitales que alguna vez le irrigaron actividad y empuje perecieron, al calor de la urbanización y del “progreso” .
No hay error posible. El pueblo tiene un único acceso y su nombre está colocado sobre una base de cemento, con letras de chapa doblada y oxidada. La primera señal de vida es el cordón de casas construidas en hilera. Allí se ubican la escuela, la carnicería, el almacén de “don Tito” y el viejo despacho de pan.
Nada ha cambiado desde la última vez. Los perros me dan una bienvenida no muy cordial por cierto, pero, enseguida, dejan de perseguirme con sus ladridos desconfiados y se disponen a mi lado, aunque sin abandonar su actitud vigilante.
Uno de ellos es blanco, con pelo muy corto y manchas negras en la cara y el lomo. Sobre una de sus caderas tiene una aureola rosada y escamada y de vez en cuando gira su cabeza para espantar las moscas que se posan sobre la zona irritada. Me aflijo al verlo. Uno sabe, como cualquiera, lo que es andar con algún dolor a cuesta. De todos modos se lo nota alegre, al menos, cuando el resto sale corriendo, el acompaña, aunque con un tranco dificultoso, el ritmo de la barra.
Al llegar al almacén advertí que ya no estaban detrás de mí. Como dije, uno se mimetiza con el lugar, deja de sentirse extraño. Entré esquivando las cortinas de plástico a rayas que cuelgan hasta el suelo. Las paredes del local se están descascarando y en el techo se ven los globos que forma la pintura cuando la mampostería está a punto de caerse.
Estuve unos instantes parada en el centro, frente al mostrador de madera. La balanza redonda y gastada pende de un tirante de hierro amurado a la pared. Las dos góndolas tienen muy poco que mostrar y lo que hay está adelante, simulando ser el primer producto de la fila pero en verdad, detrás no hay nada: yerba, azúcar, harina, arroz, te, puré de tomates, vino en caja, polenta y dos o tres variedades de galletitas es todo lo que se ofrece en el almacén de “don Tito”.
-No da para más- dice, cuando le pregunto cómo va el negocio.
Don Tito tiene unos setenta años y se lo ve medio encorvado por los años de lucha en el campo, según argumenta. Abandonó el arado por la columna. Tiene poco pelo gris peinado hacia atrás. Sus manos siempre me llamaron la atención: son gruesas, con dedos casi desproporcionados con respecto al tamaño de la palma. Tiene espesas cejas negras y una birome en la oreja. Es que, sino, se le pierde.
-¿Cómo anda don Tito?- le pregunto, luego de que dedicara la primera media hora a escucharlo sobre lo difícil que se le hace ganarse unos pesos en esta época.
-Tirando. Como siempre ¿Qué me queda?
- Se lo ve bien.
- Y… hay que seguir. Uno se piensa que tiene para rato y capaz que de un momento a otro: una pataleta y a la curva.
La curva es como llaman al cementerio de Las Flores, porque precisamente está ubicado detrás de una curvatura de la Ruta Nacional Nº 3, saliendo hacia Azul o Cacharí.
Mientras don Tito sigue hablando del pobre Juancho que se murió mientras esquilaba ovejas en la estancia de los Nasello, pienso en cómo la muerte se vuelve digerible, liviana, para esta gente que parece esperarla con total desprendimiento. Al despedirnos me acompaña hasta la vereda, donde pone un banquito de madera y trae la pava y el mate esperando que pase algún vecino para charlar un poco.
Yo sigo mi viaje por las calles anchas e imprecisas. Todos levantan la mano para saludarme y respondo con el mismo gesto. Siempre vengo con mi libreta. Me gusta sentarme a la vera del camino y respirar ese aire virgen con olor a eucaliptos y escribir lo que me viene a la mente. Volví a elegir la estación abandonada del ferrocarril.
La enorme puerta de lo que en su momento fue el salón central está abierta y sus vidrios superiores destrozados. Una de sus hojas está sostenida de una sola bisagra. Es peligroso guarecerse allí, porque todo está a punto de derribarse. El piso es de amplios mosaicos blancos y negros, y las ventanillas de la boletería están clausuradas con chapas y maderas cruzadas.
Cierro los ojos y trato de ponerle vida al lugar. Revivo el movimiento que supo tener y que tantas veces describió mi padre. Hasta creo sentir la vibración del piso cuando se acerca el tren. Hasta creo verlo a él, de pantalón corto, subirse intrépidamente al vagón.
La cabina del guardabarreras tiene apenas la estructura original sustentada por dos o tres palos afirmados contra ella. A pocos metros, dos viviendas pequeñas, que fueran habitadas por los trabajadores del ferrocarril.
Mi padre contaba que aquella fue la época de oro de Boerr. La gente viajaba hacia la ciudad a hacer compras, iba al hospital, estudiaba, vendía sus productos, formaban parte de un pueblo grande que los comprendía a todos. Pero, con la muerte del tren, quedaron aislados y casi sin esperanzas.
Dos familias de gorriones disfrutan de las frágiles instalaciones. Entran y salen con pequeñas ramitas e insectos. Van directamente al hueco de un ladrillo roto que les proporcionó un hogar más que confortable. Paradójicamente, constituyen una estampa viva de lo que muchos llaman un “pueblo fantasma”.
La estación ferroviaria se inauguró en enero de 1910 y con ella fue formándose la población. La actividad comercial tuvo su esplendor en la década del 40 y estaba compuesta por acopiadores de aves y huevos, almacenes de campaña, viveros y agricultores de cereales y lino. También existían importantes tambos y destacadas estancias como “El Sauce”, “San Esteban” y “La Dominga”.
Pero la desaparición del tren -como ocurrió en tantos lugares- condujo a la desaparición del pueblo, dejando en la calle a los obreros y en la miseria a sus familias. Hoy, los pocos jóvenes que aún viven en Boerr, emigran hacia las grandes ciudades. En los buenos tiempos, la actividad deportiva local trascendió de la mano de los clubes Defensores de Coronel Boerr y Juventud Independiente.
Sin embargo, de todo aquello quedó casi nada. La memoria de lo que se ha perdido en el recuerdo de quienes se sienten dolidos por la indiferencia y apenas unos 50 habitantes.
A unas cinco cuadras de la estación está la antigua panadería. Cuanto más me acerco más fuerte escucho el tango. Este Chiodini no va a cambiar nunca.
Mientras amasa, canta o silba, tiene un grabador viejo arriba de la repisa y cuando se acaba la cinta de un lado, la da vuelta al instante. Por eso siempre la tapa de la casetera está llena de harina. Es que ni se sacude las manos. Ya le dijo el dueño de la casa de repuestos que, mientras los cabezales tengan harina le van a seguir arruinando la música que tiene grabada. Pero él se queja porque ninguna radio pasa tango.
Golpeé las manos y nada, Chinodini estaba concentrado con las manos en la masa. Ni cuenta se dio, por unos minutos, de que estaba parada en la puerta mirando como le da golpes y golpes a la masa contra la mesa de madera. Es como si se sacara la bronca sobando el pasticho. No aguanté más y le grité:
-¡Hey Chiodini! -antes de decirme nada puso “stop” y se acercó a la puerta.
-¡Qué hacés querida! ¡Con el ruido no escuché que me llamabas! Es que no me gusta ese silencio de acá. Lo único que se escucha son los gallos.
Me llevó hacia el otro lado de la cuadra. Charlamos un rato sobre cómo se las rebusca para seguir trabajando y repartiendo el pan en su viejo rastrojero.
Al atardecer me despedí de todos y emprendí el regreso. Alguien dijo: “Comenzamos a saber lo que es la soledad cuando oímos el silencio de las cosas”. Mientras camino disfruto del sonido de los árboles cuando el viento primavera mece sus copas.
También se oyen las alas de los pájaros cuando se disponen a enfrentar la inmensidad. El crujir de la tierra resquebrajada cuando siente la presión de mis pies. Las voces pueblerinas se desvanecen con el discurrir de mí andar y van quedándose atrás, cansados, los perros de nadie que me acompañaron en el viaje.
Miro para atrás y veo cómo todo queda igual, con la misma quietud y esa serenidad que ratifica lo más temido: la desaparición de un lugar en el mundo en el que muchos eligieron vivir. Es cierto, los intereses económicos no hacen miramientos y siempre son implacables. Si algo deja de ser rentable o no satisface las voraces aspiraciones de los inversores, muere, por decisión unilateral.
¿A quién puede importarle un puñado de personas y sus proyectos, su arraigo, su trabajo y sus vínculos con un lugar? Lo cierto es que ahora -paradoja argentina- muchos políticos hablan de programas llamados “Volver”, o de incentivos para que la gente regrese a sus pueblos natales, para descomprimir las atestadas ciudades que ya no ofrecen oportunidades como antaño.
Antes los dejaron morir y hoy, como por arte de magia, quieren devolverle a la gente las ganas de empezar de nuevo en sitios que lo han perdido todo y en donde hasta los recuerdos agonizan. mtorres@prensamercosur.com.ar
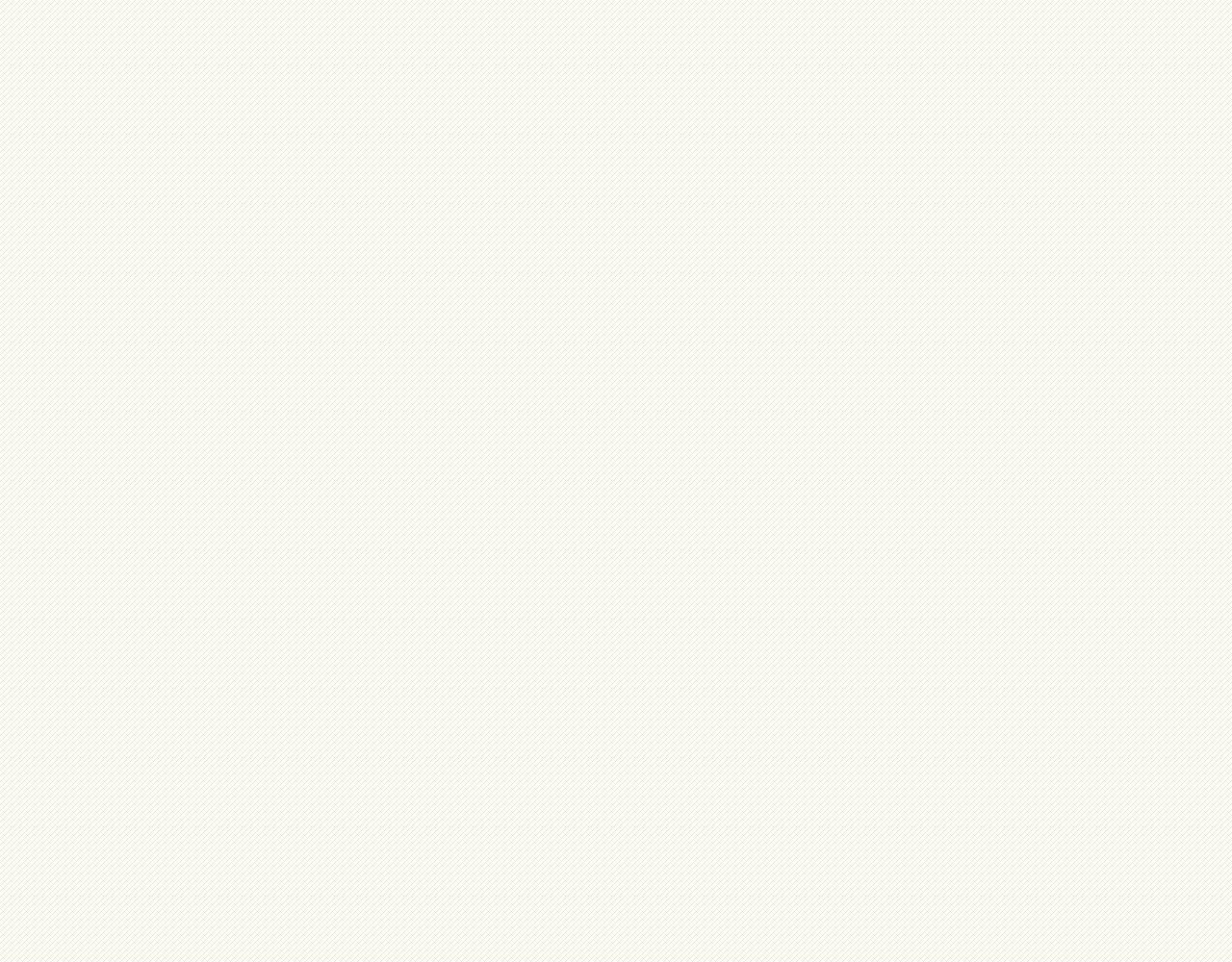









Comentarios