El amor nace en Las Moscas
- Charles Gutierré
- 22 sept 2020
- 12 Min. de lectura

Enviado por: Adela Liberoff (Caracas, Venezuela) E-mail: adelalibe@cantv.net Género de insectos dípteros de la familia de los múscidos. Esta es la definición que da el diccionario de lo que son las moscas. Pero en este caso, este enunciado no cuadra con nuestro tema, pues Las Moscas es , extrañamente, el nombre de un pueblo de Entre Ríos.
Tres cosas daban importancia a Las Moscas: la estación de la línea ferroviaria General Urquiza, anteriormente F.C.E.R., desaparecida durante la presidencia de Menem; el “surtido” negocio de ramos generales que perteneció a la familia Wexler, donde los colonos, mientras hacían sus compras, aprovechaban para improvisar una verdadera reunión social con clientes que venían de otras colonias, y una sucursal del Fondo Comunal, cooperativa Agrícola.
La muy cercana estación que seguía en el recorrido del “tren”, como era costumbre nombrarlo, era Domínguez, pueblo que concentraba bastante poderío cultural y económico, pues allí la cooperativa antes nombrada era realmente fuerte, importante. El pueblo contaba con una surtida farmacia, que se llamaba Dr,Yarcho y brindaba servicios a varios pueblos de los alrededores. También tenía hospital, biblioteca, el Banco Popular Agrícola, y el levador de granos, entre otras cosas.
Estos pueblos estaban rodeados de las llamadas “Colonias”. El Barón de Hirch fue el artífice de un gran movimiento colonizador, que dio comienzo a finales del siglo XIX, con el arribo de los primeros barcos cargados de inmigrantes provenientes mayormente de Rusia y Polonia, escapando a la persecución y los “pogroms” a los que los tenía sometido ese régimen. La Jewish Colonization Association fue la organización que colaboró en esta nada fácil misión que fue el sueño del Barón.
Mis bisabuelos, “fundadores” de lo que los descendiente llamamos en solfa “dinastía Efron”, arribaron al país en el año l892 junto a sus hijo Don Tangen y su esposa doña Sara, recién casados. Con ellos, muchísimos inmigrantes con el sueño de América reflejado en sus pupilas. Sabían la dura lucha que les esperaba. Una tierra extraña, sin recursos y un idioma desconocido. Pero en su escaso equipaje, cargaban la esperanza de una patria nueva, a la que entregarían todos sus esfuerzos, asumidos de entrada con gran alegría y el inmenso deseo de encontrar la paz que les fue negada en su país de origen.
Esta familia, de la que nacieron con el tiempo diez hijos argentinos, fue ubicada en una colonia que recibió el nombre de Rosh-Pinah, situada precisamente entre las Estaciones de Las Moscas y Domínguez, más cerca a la primera. No obstante, casi todos los intereses de la familia se ubicaban en Domínguez. Interesante resultaba que los que llegábamos en tren, descendíamos en Las Moscas, donde nos esperaban. Al “ahorrar” una estación, el pasaje costaba un poquitín menos.
La descripción de la intensa vida que con el correr de los años fueron cobrando las colonias y en consecuencia los pueblos aledaños, llevaría hojas y hojas de historias, anécdotas e interesantes relatos de vida de los colonos.
De los diez hijos que nacieron de la pareja que llegó, como diríamos de luna de miel, a su vez, “aparecimos”, en una cuarta generación, muchos primos. Nuestros padres, se habían desparramado por distintas ciudades de la provincia. Pero todos habían tomado la decisión de enviarnos por los meses de vacaciones, a casa de nuestros abuelos en Roch-Pinah, decisión que acatamos con alegría y la cumplimos desde muy pequeños hasta ya convertidos en “señoritas” y “muchachos grandes”.
Este simpático episodio ocurrido precisamente en el pueblo .Las Moscas. y que pretendo relatar, llegó a conocimiento de todos los habitantes de las colonias cercanas al pueblo, y como novedades más destacadas. No existían en ese momento, la televisión, ni los actuales aparatos y equipos técnicos telecomunicaciones, que estaban muy lejanos todavía. Fue la noticia de gran suspenso, pero sobre todo curiosidad.
En esa época, ya algunos hijos de los colonos fueron tentados por la ciudad y abandonaron el campo. Para las muchachas “casaderas”, como se las llamaba en aquel entonces, eran grandes las perspectivas de quedarse “solteronas”, condición que constituía casi una desgracia que no se le deseaba a nadie. Entre estas señoritas, una de ellas se hizo de una revista, donde figuraba una columna que seguramente se llamaría “del corazón”. Sería, supongo, algo así como un precario y único sustituto de nuestro Internet actual, donde no es raro que se formen parejas. Los avisos que allí se publicaban, imagino, serían de un tenor más o menos así: “Caballero correcto, honorable, con buen trabajo, busca señorita de buena familia, con fines serios.
Entonces, la hija de buena familia tuvo el inmenso coraje de acercarse casi en secreto hasta el almacén de ramos generales y solicitar al oído del empleado, y no con poca vergü “una caja de papel y sobres de los más bonitos que tenga”. Equipada con el indispensable y “poderoso” material, a la hora en que todos por el inmenso calor del verano entrerriano se retiran a dormir la siesta, se encerró en su cuarto y, con su mejor letra, dibujo una esperanza. Luego de releer el texto, cerró los ojos y por un momento soñó con su tan ansiada felicidad. Con cuidado, copió en el sobre la dirección que figuraba en el aviso, ensobró su misiva y enfiló su deseo hacia el correo, que se daba el lujo de llamarse así por el hecho de que el tren pasaba por el pueblo. Por el contrario, los que no contaban con ese privilegio eran simplemente ” estafetas postales”.
Cruzó unas palabras con la empleada de la oficina postal y compró la clásica estampilla rosada que honraba al General San Martín, cuyo perfil aparecía estampado en la misma. La citada empleada, gorda y entrada en años, daba la impresión de haber pasado toda su vida en ese, su sitio de trabajo, en la esperanza de poder alcanzar un día, lo que para la época era un privilegio: su jubilación. Todos los movimientos de la “señorita” fueron seguidos por ella con aire de complicidad, al tiempo que recibía el sobre para introducirlo en el buzón.
Pasaban lentamente los días de ese tórrido verano, y a nuestra protagonista se le hacía inmensamente larga la espera. En cada paloma que se paraba en su ventana veía una esperanza, un símbolo, algo así como un aviso que la elección del “caballero respetuoso” recaería en ella .
Finalmente un día, después de unas ocho o diez visitas al correo, la empleada gorda le entregó un sobre blanco, alargado, adornado con una delicada letra inglesa que indicaba la dirección, pero no sin antes curiosear el remitente y murmurar algo como entre dientes. Todavía dentro de la oficina, la asaltó una tremenda inseguridad, que no le provocó abrir prestamente el sobre, sino que lo guardó en el bolsillo de su vestido, como para prolongar un poco más la emoción o quizá, la angustia.
Al llegar a su casa, se encerró en su cuarto y sacó el sobre con el cuidado que se le brindaría a un fino cristal. Luego de una rápida y ansiosa inspección ocular en busca de un sitio confortable desde donde vivir la emoción, la elección recayó en las blandas almohada de pluma de ganso que su abuela había colocado en la cabecera de su cama. Cómodamente recostada, respiró profundo, rasgó el sobre y con la cautela que usaría un cirujano al accionar en su labor, retiró la misiva.
“Mi muy estimada……….. El pueblo donde vivo está…………y mi trabajo……… Mi familia. es………… ……………años de edad ” Y continuaba: “Si me envía Ud. una foto, yo…….. Pues mi deseo es………….un hogar………”
Terminada la lectura, que había repetido una y otra vez, se estiró sobre su cama, con ánimo de relajarse de la inmensa tensión con que había vivido todo aquello, y dar rienda suelta a sus sueños.
Intercambiaron las fotos. La de él, con la aclaración: “Es la misma que me saqué para el carné de la fábrica”. La de ella, puesto que en Las Moscas no había una casa de fotografía, “es una que me tomó un tío que iba de paso a Villaguay, y me hizo posar junto a un rosal que hay en el patio de casa”.
Luego de conocer por las cartas la vida de cada uno, las flechas de cupido, que no saben de distancias, parecían haber atravesado el corazón de la señorita de Las Moscas y el del muchacho de la Patagonia.
Nuestra barra de primos, de vacaciones en la antes mencionada colonia (pleno campo) por supuesto nos nutríamos, como todo el resto de los vecinos, de las novedades sobre el tema, que convertido en agencia de noticias, traía cualquier colono que regresaba del pueblo.
Finalmente, el gran anuncio: .Salgo el día………. Llego a Las Moscas………Tengo que cambiar de tren en Buenos Aires, pues el que me trae del Sur tiene su terminal allí. Abordaré el Ferrocarril Entre Ríos, que es el que me llevará a su pueblo, donde con ansias espero encontrarla en la estación. Hasta pronto….”
La gente del pueblo y sus aledaños, sabía que el romance epistolar seguía viento en popa, cuando a través de la empleada del correo, donde las colonias recogían su correspondencia cuando iban a Las Moscas, se regó la noticia de la cercana llegada del caballero del sur.
Uno de los motivos de diversión en los pueblos era acudir a la Estación a la hora de llegada del tren de Buenos Aires. Vestidas las mujeres con lo mejorcito, paseaban ida y vuelta por el corto trecho, que conservaba el característico olor de todas las estaciones construídas por los ingleses. Así, como el color marrón rojizo de las paredes y demás detalles, un reloj de pared con números romanos, arriba de un pizarrón negro donde se daba a conocer, anotando con tiza, la hora del arribo, generalmente con una hora o dos de atraso. Una pequeña boletería con barras de bronce en su ventanilla, una oficina donde el sonido del telégrafo parecía una continua música de fondo, y un banco largo de listones de madera apoyado contra la pared.
Común era ver la palabra “jefe” que sobresalía pintada en una tablilla de madera, que marcaba la oficina del más importante representante en esa estación del poderoso ferrrocarril, que en las Moscas, al igual que en el resto de las estaciones, tenía su vivienda muy cercana a éstas. Pero al mirar por la ventanilla del vagón en otras paradas, era común conseguirse con la palabra “Gefe”, escrita así, con g, en virtud de que absolutamente todo se importaba de Inglaterra, y probablemente algún traductor no muy informado del idioma español, mandó pintar para incluirlo en la remesa de material.
Ante la emocionante noticia o, para ser sinceros, ante la enorme curiosidad que despertaba el evento, los primos nos montamos en el carro al que el tío Alejandro había enganchado los caballos y del que era el “cochero”, y emprendimos nuestra excursión. Confesamos que no sólo nos atraía el recorrer la estación de una punta a la otra, saludando con una sonrisa a algún pasajero que se asomaba por la ventanilla, sino que queríamos ser testigos de la llegada del patagónico “caballero con fines serios”, que nadie conocía ni imaginaba siquiera su apariencia. El tren arribaría con hora y media de retraso, según el anuncio que se podía leer en el pizarrón. Es decir, aproximadamente a la seis de la tarde.
De repente, todas las voces se acallaron y sólo se dejó escuchar el ruido de la locomotora a vapor, que con su característico silbato venía anunciando “voy llegando”. El tren se detuvo; el corazón de nuestra impaciente heroína y de su séquito familiar también, y, por qué no confesarlo, el suspenso se adueñó de todos los presentes. Bajó primero el guarda, ataviado con su uniforme gris, muy al estilo del ferrocarril inglés. Luego de un corto lapso, descendió un sólo pasajero, de bajísima estatura, muy delgado. En su rostro se dibujaba una expresión de susto y desorientación. Portaba una pequeña maleta como único equipaje, y se lo podía catalogar realmente, como el anti-galán.
Los presentes prácticamente retenían la respiración, en espera del próximo pasajero que despejara la incógnita, pero pasado el tiempo reglamentario fijado para la estancia del tren en Las Moscas, el guarda subió el primer escalón del vagón, se escuchó su toque de silbato, y agitó una banderita, señales todas de que el conductor de la poderosa máquina a vapor, asomado a su ventana, esperaba para darle permiso a su negro monstruo de acero, a iniciar la marcha hasta la cercana Estación Domínguez, próxima parada.
Una extraña sensación de frustración, de asombro, cundió entre la muchedumbre que se había reunido en paciente espera. La familia que acompañaba a la ilusionada muchacha entreriana cerró círculo alrededor de ella. En ese preciso momento, el pasajero que acababa de bajar del tren se acercó tímidamente maleta en mano y, al abrirse el compacto grupo, descubrió una cara familiar: la señorita de la foto junto al rosal.
Mientras ella murmuraba, a modo de presentación, .ésta es mi mamá, éste es mi papá, por aquí mi tío de Villaguay, mis primos los que viven en Villa Clara., y así uno a uno fue identificando a cada uno de los componentes de la verdadera “manifestación” de parientes que se habían reunido para festejar el arribo del muy probable nuevo miembro de la familia. Mudos de asombro, el resto de los curiosos asistentes, se fueron acomodando en sus carros y sulkys, decepcionados por la prestancia del recién llegado, y fueron tomando camino rumbo a sus colonias.
El grupo familiar que recibía al corresponsal de la señorita, los escoltó hasta la casa familiar, a corta distancia del correo, donde se preparaba una cena para agasajar al recién llegado. El padre se adelantó a escoltarlo hasta el que sería su cuarto mientras durara su permanencia allí, espacio que tendría que compartir con uno de sus hijos.
A la hora de la cena, entre plato y plato, la familia aprovechaba para enterarse cómo era la vida en ese tan lejano y, para ellos, extraño lugar donde vivía el que se esperaba llegara a ser el marido del muchacha. Por supuesto, dada las características de los familiares, no faltaron explicaciones sobre el rendimiento de la cosecha, el precio de la misma, las lluvias o la falta de ellas y otros temas totalmente ajenos al visitante, quien en su pueblo trabajaba en las oficinas de una gran fábrica textil.
La pareja tuvo muy pocas posibilidades de conversar a solas, conocerse y tratar de adivinar la primera impresión de cada uno. Todos se retiraron a sus respectivos lugares. La muchacha, en la soledad de su cuarto, se recostó en su cama donde las almohadas de pluma de ganso habían sido testigos mudos de sus emociones, esperanzas y felices planes para el futuro, y esta vez se vieron sorprendidas por unas lágrimas que mojaron la funda blanca bordada por ella.
Recién con tiempo para analizar la sorpresa, se reprochó a sí misma que quizá su imaginación se hubiera ubicado demasiado distante de una realidad que no conocía. También trató de ajustar la imagen que se había formado, sólo basada en la foto tipo carné y la hermosa conexión epistolar. Nada le coincidía. Y toda la sorpresa y la angustia contenida ante su grupo familiar, se desbordó al llegar a su cuarto, en forma de esas lágrimas que la dejaron más tranquila y dispuesta a razonar la situación que tenía por delante.
Demasiados acontecimientos, variadas situaciones no habituales que se sucedieron a gran velocidad. Era demasiado para una muchacha que nunca había tenido un novio o un pretendiente. El cansancio la venció y quedó profundamente dormida.
Al compartir el desayuno en la mañana siguiente, sintió que sus ideas se aclaraban, y comenzó a ver el tema con otros ojos. A media mañana, sentados bajo el alero y compartiendo un mate, tuvieron oportunidad de conversar largo y tendido, y comenzar a conocerse. Al correr de los días, caminaban por las polvorientas calles de tierra del pueblito, bajo la brillante luna de verano y, por qué no, tomados de la mano.
La impresión a la llegada del tren, de alguien totalmente opuesto a quien ella había imaginado, tímido y asustado además, le había causado una profunda desilusión y sensación de fracaso, sentimientos que con los días compartidos se fueron diluyendo en ella. Más lo conocía, más fe tenía en que podría llegar a ser feliz junto a un ser, que ahora le parecía maravilloso. Y esto era recíproco.
Bien pronto, el otrora desilusionante muchacho sureño pasó a ser ideal para compartir su vidas. Así, se lo comunicaron a la familia, que decidió festejar tal acontecimiento con un asado que, desde el patio del fondo, anunciaba con su aroma, la delicia que iban a saborear.
Al día siguiente, nuestro héroe partió. Y, como la familia decidió no comentar absolutamente nada de los planes futuros de la pareja hasta tener la confirmación del regreso del ahora “novio”, es de imaginar el tamaño de las especulaciones que flotaban por todas las colonias.
Al cabo de unos pocos meses, sorpresivamente comenzaron a circular las invitaciones, confeccionadas con toda la dedicación por un primo que era contador del Fondo Comunal de Domínguez , y ¡Qué letra bonita tenía! Sí, nuestros protagonistas se casaban.
El festejo tuvo lugar a mediodía y se cuadró finalizarlo a una hora prudente, que permitiera a los novios tomar el tren para dirigirse al pueblo de la lejana Patagonia, donde los esperaba una casita ya equipada, sede de su nuevo hogar.
No agregó todavía el siempre vigente ” y vivieron felices “. Dio la enorme coincidencia que a un familiar de quien esto relata le tocó hacer viajes frecuentes al pueblo de residencia de la pareja. Allí, conversando con la gente, como es habitual en estos sitios donde todo se conoce y si no se averigua, tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos y descubrir que tenían conexiones familiares comunes en esa zona de Entre Ríos.
Así, aquel mundo chiquito se enteró con agrado que nuestro protagonista, delgado y de pequeña estatura, tímido e inseguro, el mismo que un día descendió del tren en la estación Las Moscas, había sido grande al formar una hermosa familia bendecida por el amor que los dos supieron consolidar, con tres hermosos niños y una sólida posición económica.
Quiero aclarar que este relato es totalmente fiel a la realidad y la trascendencia que cobró un episodio que en la actualidad pasaría totalmente desapercibido. Fue producto del tiempo en que se vivió, y mis recuerdos se ubican a finales de la época de los años 30 o principios de los 40. Deseo comentar algo que quizá muchos no conocen: .Las Moscas. se llamó en los primeros tiempos .Salvador María del Carril.
Las Moscas, que había sido un pueblo con una buena población y con una vida comercial activa en época de cosecha especialmente, cuenta hoy con una junta de gobierno, una escuela y unos pocos negocios. Sólo quinientos habitantes, que sueñan con los otrora prósperos comercios, en su mayoría ya desaparecidos.
Seguramente en su nostalgia escuchan el pitar de la pesada locomotora a vapor, arrastrando el tren que ya no pasa por la estación construida al más puro estilo inglés. Y el reloj de pared de números romanos, al que nunca más se le “dio cuerda”, dejó quietas sus agujas seguramente en la hora de salida del último viaje del Ferrocarril Urquiza.
Si quieren enviar relatos de sus pueblos pueden hacerlo a: delacalle.juan62@gmail.com
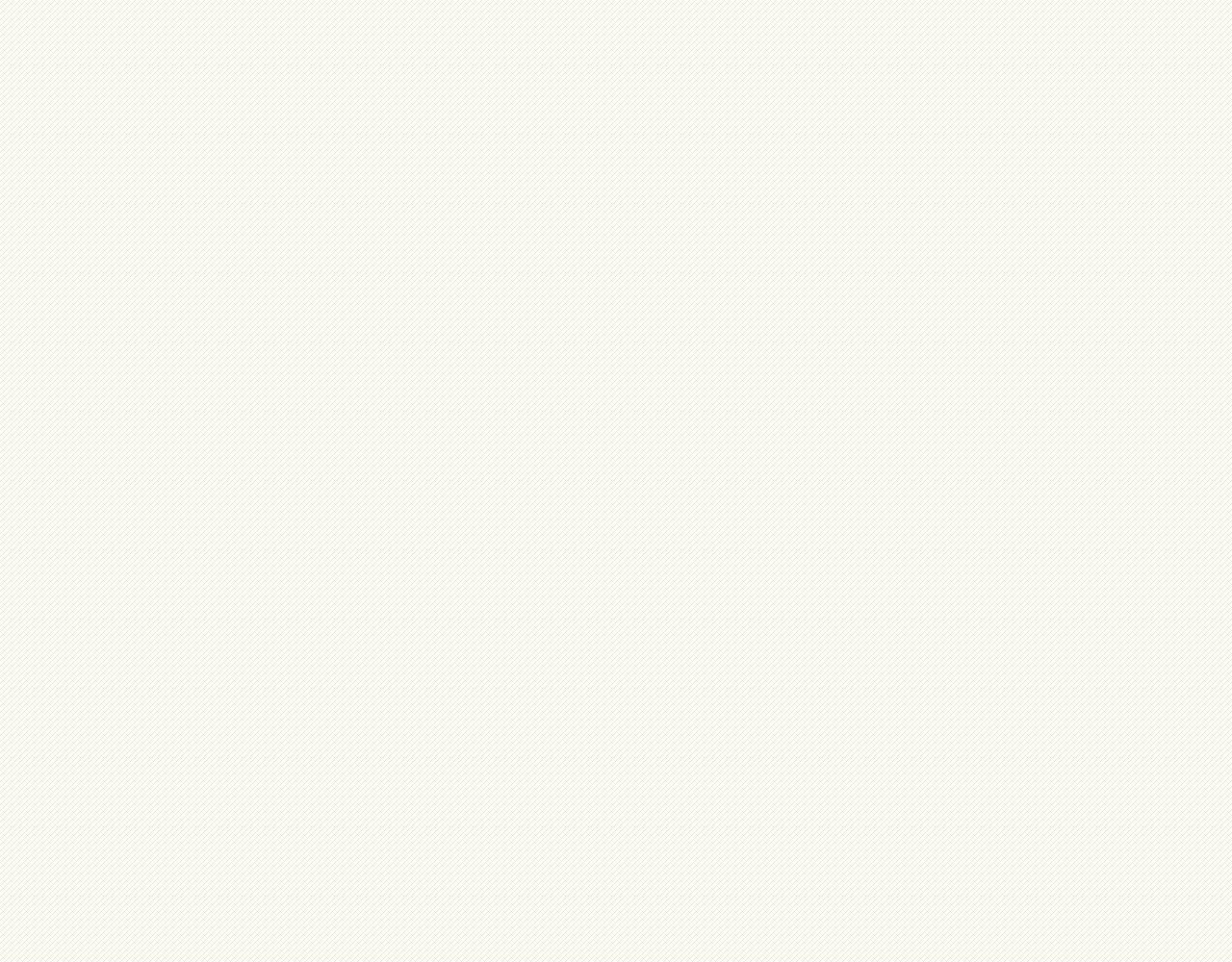









Comentarios